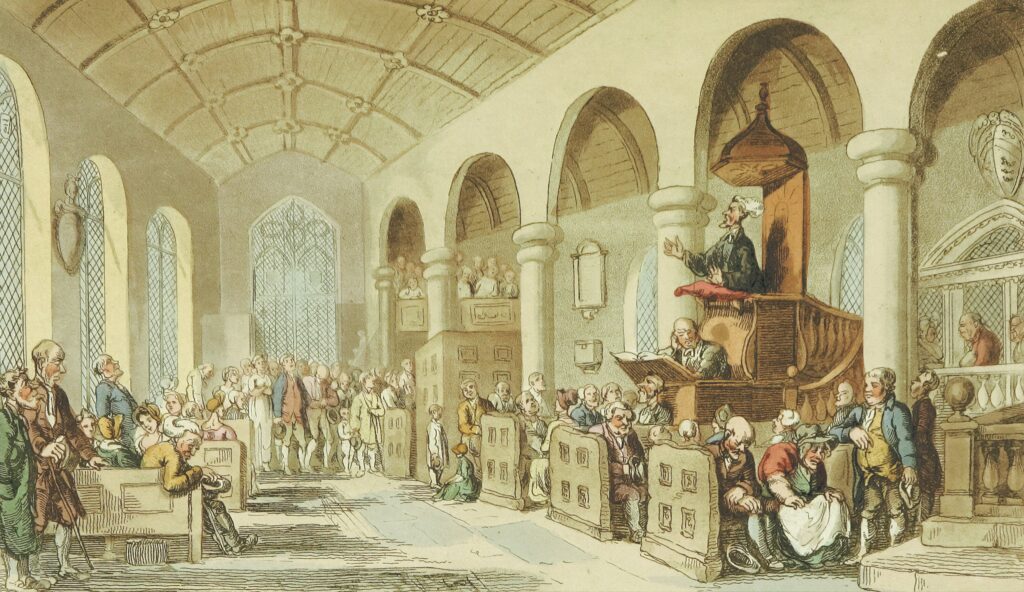Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 06 diciembre 2025
Categorías: Política
Otras etiquetas: observatorios_publicos
Sin comentarios »
Cada vez que un tema entra en la agenda pública, la Administración crea un observatorio. Hay tantos que es imposible saber cuántos existen. Algunos son fundaciones, consorcios o asociaciones formalmente constituidas, pero muchos otros no dejan de ser comisiones de trabajo a las que se ha bautizado como observatorios.
El movimiento contrario también existe: la tentación de un nuevo gobierno es pasar la guadaña por todo aquello que parezca superfluo, empezando por observatorios, agencias y otros satélites. Lo vimos en Valencia con la eliminación de la Unidad de Emergencias y el cierre de facto de la Agencia del Cambio Climático, o la creación, en Estados Unidos, del (ya clausurado) Departamento de Eficiencia Gubernamental cuyo objetivo era, básicamente, pasar la guadaña.
Observatorios, ¿por qué?
Hay, sin embargo, un motivo legítimo para crear observatorios: obtener datos, información y conocimiento sobre cuestiones respecto a las cuales estamos a oscuras. Y solemos estarlo por tres motivos fundamentales:
- La Administración rara vez tiene unidades dedicadas a diagnosticar, analizar y proponer. Hay excepciones, pero la tónica general es que la Administración «hace, pero no piensa». Hablamos, por supuesto, en términos institucionales u organizativos. Si bien es cierto que las personas son por lo general inquietas y buenos profesionales, son las instituciones las que no suelen incorporar esta dimensión como función propia, institucionalizada (valga la redundancia).
- La incorporación de talento externo, en forma de altos cargos políticos y sus respectivos asesores, raramente está relacionada ni con la experiencia ni con conocimientos técnicos. Así, se profundiza la ausencia de responsabilidades centradas en el pensamiento en términos generales.
- La Academia hace tiempo que ve como sus incentivos que se han desviado totalmente de generar impacto en la sociedad a orientarse, cada vez más, a generar impacto en rankings y acreditaciones profesionales. Si bien hay tímidas iniciativas que van empezando a corregir este sesgo, la desviación de intereses es todavía gigante.
Así, pues, ante la necesidad de formular preguntas y orientar respuestas, la Administración suele recurrir a medidas coyunturales —los observatorios— para salir del paso, en vez de ir a la raíz del problema, que es dotarse de talento e infraestructura propia.
(En un mundo ideal esta infraestructura propia sería el sistema público de universidades y centros de investigación y una tupida red de colaboraciones Administración-Universidad, pero ya hemos comentado este aspecto en el tercer punto anterior.)
Observatorios, ¿qué?
El recurso de los observatorios podría ser una buena opción temporal. El problema es que, en su implementación, suele caerse en un nuevo error: crear el órgano antes que la función.
Por una parte, un observatorio requiere un propósito. Y el propósito tiene que venirle dado por quien lo impulsa: la Administración, el Legislativo. Que, a su vez, también debe tener claros sus propósitos: visión, misión, teoría del cambio, planificación estratégica, planificación operativa, impactos, efectos, resultados, objetivos, indicadores y todo un montón de artillería de gestión que a menudo brilla por su ausencia en las agendas políticas.
Por otra parte, un observatorio requiere recursos: estructura organizativa, equipos, mandos, presupuesto, calendarios, objetivos… en los escenarios más generosos incluso un espacio físico.
A menudo no encontramos nada de esto. Ni propósito ni recursos. Con lo que a veces acecha la sospecha que el propósito era únicamente comunicativo y, en el peor de los casos, dar salida «profesional» a un compañero.
Observatorios, ¿cómo?
Hay observatorios útiles y otros prescindibles. El debate de fondo, sin embargo, debería ser si realmente necesitamos una estructura organizativa para realizar una función —a menudo una única función— o si podríamos aprovechar las existentes para llevarla a cabo, enfocándolas adecuadamente y dándoles los recursos necesarios.
El enfoque basado en funciones —y no en estructuras— pasa por asumir que la Administración debe acompañar la acción con pensamiento. Esta asunción es capilar y toda unidad debería contar con personas no solo capaces de pensar —que normalmente las tiene— sino con el encargo de hacerlo. Esto, además, facilitaría la colaboración con la Universidad, que también necesita una reorientación copernicana: trabajar (aún más) por los retos sociales, con la financiación necesaria y vinculada a resultados, sin olvidar un reconocimiento profesional que incentive dedicar las horas que no se invertirán en otras tareas.
En el ámbito de la gestión pública, esto recibe distintos nombres: trabajar por objetivos, trabajar por proyectos u orientar la política pública a misiones. Y supone una auténtica revolución: pasar de tramitar expedientes a resolver problemas reales. La función antes que el órgano.
Observatorios, ¿por dónde empezar?
Por un lado, falta de visión a largo plazo impide pensar en actuaciones de tipo estructural más allá de lo coyuntural. A menudo se anuncian “soluciones” que dejan de serlo porque tienen fecha de caducidad. No hay ninguna propuesta sobre “el después”, cuando las actuaciones dejan de ser un anuncio y tienen que reportar resultados. Si actuar a corto plazo puede ser a menudo necesario, es igualmente necesario diseñar planes más amplios, incluyendo las actuaciones a largo plazo, dirigiéndolas sobre todo a las razones estructurales de los problemas, a las causas. Aquí es donde los observatorios son especialmente útiles, no para certificar problemas cuando ya los tenemos encima o para legitimar deicisiones que ya hemos tomado.
Por otro lado, a menudo nos encontramos ante graves déficits de proactividad o de prospectiva por parte de la Administración: además de ser capaz de diagnosticar el presente, es necesario prever escenarios de futuro y anticiparse a ellos. Está relacionado con el factor anterior, pero son distintos. Si la planificación es resolver los problemas de hoy pensando en horizontes más lejanos, la prospectiva es anticipar los problemas de mañana para empezar a resolverlos hoy. Esto suele estar relacionado con otro déficit: la falta de reactividad. Si el problema no viene a mí, aunque lo conozca, no existe. El resultado es inhibirse ante los problemas de hoy y de mañana.
Observatorios, ¿conclusiones? Organizar la demanda, reorientar la oferta
A estas alturas probablemente no hemos dado respuesta a la pregunta inicial de si hay demasiados observatorios públicos. Personalmente creo que el problema es que ésa podría no ser la pregunta. Hay dos formas de mirarse la investigación, la innovación, el diagnóstico, el análisis, etc.: desde la oferta y desde la demanda. Por una parte, hay quiénn realiza investigación, quien ofrece servicios o tiene capacidad de analizar, diagnosticar, proponer. Por otra parte, hay quién tiene necesidad de análisis, quién detecta problemas que necesita convertir en retos para que puedan abordarse de forma metódica y racional.
Propongo la siguiente división de observatorios:
- Unidades de análisis, prospectiva y evaluación: situadas en lugares clave de la Administración, son aquellas que captan el entorno, evalúan sus prioridades y definen las necesidades de investigación así como resultados esperados. Conocen los instrumentos científicos y la vanguardia académica en su sector y lo utilizan para delimitar y definir bien las preguntas e hipótesis de investigación. Articulan la demanda.
- Centros de investigación: situados en la universidad en particular y el sistema científico en general, son aquellas que son expertas en la aplicación de instrumentos y la obtención de resultados. Conocen las necesidades de su entorno y las utilizan para alinear los intereses de la ciencia con los de la sociedad. Articulan la oferta.
Ante la pregunta de si hacen falta (más) observatorios, es probable que lo que haga realmente falta es articular mejor la demanda incorporando a científicos en la Administración, y articular mejor la oferta aportando los recursos de los que tanto carece el actual sistema científico. Eventualmente habrá que crear un observatorio.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 13 noviembre 2025
Categorías: Eventos, Política, SociedadRed
Otras etiquetas: agonismo, agora_publica, antagonismo, blockchain, deliberacion, democracy4all, inteligencia_artificial
Sin comentarios »
Entre el 6 y el 8 de noviembre se celebró en Barcelona una nueva edición del Democracy4All, un congreso internacional que explora cómo la tecnología —y especialmente la inteligencia artificial y el blockchain— pueden contribuir a repensar la democracia, la gobernanza y la participación ciudadana en el siglo XXI.
Fui invitado a participar en la mesa “The role of AI in social networks: social engineering, governance, creativity?”, junto a Alex Borutskiy (iMe), Julia Pareto (European University Institute) y Núria Ferran (Universitat de Barcelona). La conversación giró en torno al papel de la inteligencia artificial en las redes sociales y su impacto en la construcción de identidad, confianza y comunidad, así como en la propia noción de institución en el espacio digital.
El texto que sigue recoge mis reflexiones personales a partir de las notas que preparé para aquella mesa y que he editado y desarrollado posteriormente. No pretende ser una crónica del debate, sino una lectura más reposada y argumentada sobre las ideas que surgieron en torno a un mismo interrogante: cómo podemos reconstruir nuestras instituciones desde —y no contra— las redes y la inteligencia artificial.
De hacer cosas a construir sentido colectivo
Vivimos atrapados en una paradoja: tenemos más herramientas que nunca para hacer cosas, pero menos capacidad para construir sentido común. En mi intervención propuse mirar la política y la tecnología no como instrumentos para ejecutar acciones, sino como procesos para elaborar colectivamente un proyecto de convivencia.
La sociedad no se trata de hacer, sino de hacer juntos. La política no debería ocuparse de los cómo, sino de los para qué: de los fines, no de los medios. Lo demás es gestión, no gobernanza.
Por eso me interesa más el proceso de construir identidad, relaciones, confianza y creación compartida que los resultados que produce. La inteligencia artificial y las redes sociales nos obligan a revisar precisamente eso: si seguimos generando comunidad o simplemente automatizamos interacciones.
El sistema de decisiones está roto
Si las instituciones están en crisis no es solo por la irrupción tecnológica. Lo están porque han perdido su papel como espacios donde se construye sentido y se gestionan los desacuerdos.
El antagonismo —la política como conflicto entre enemigos— conduce al populismo y a la decepción. El agonismo —la política como competición entre adversarios— puede sostener el juego un tiempo, pero no entrega resultados si las instituciones dejan de funcionar. Y la deliberación —el ideal del consenso— se percibe hoy como un lujo inalcanzable: requiere demasiado tiempo, conocimiento y confianza.
Sin embargo, sin deliberación no hay visión compartida. Y sin visión compartida, la inteligencia artificial y las redes sociales se convierten en máquinas de amplificar el ruido, no de construir el futuro.
- Sobre el tema del agonismo y el antagonismo, lectura recomendada: Moran, C. (2025). “Agonism and the Sublimation of Antagonism”. En Constellations, First published: 28 April 2025. Indianapolis: Wiley Periodicals.
La pérdida de agencia no es tecnológica, sino política
A menudo se dice que los algoritmos limitan nuestra autonomía, que la IA “decide por nosotros”. Pero el verdadero problema no está en la tecnología, sino en nuestra renuncia a decidir.
El coste de la mediación digital no es perder agencia porque una máquina (algoritmos, bots, desinformación, fakes y deep fakes, inteligencia artificial, etc.) nos engañe, sino porque hemos dejado de hacer política: de debatir fines, de formular misiones, de crear propósito común. Lo que perdemos no es control sobre la información sino sobre el propósito, sobre el fijar la agenda pública, sobre el el interés general.
Las instituciones tenían —y deberían seguir teniendo— el papel de diagnosticar, ofrecer una visión panorámica, representar las minorías y asumir el coste de decidir. Cuando ese papel se diluye, la sociedad busca sustitutos en las redes o en la inteligencia artificial, esperando de ellas lo que en realidad deberían ofrecer las estructuras políticas.
El sesgo no está en el algoritmo, sino en los fines
Hablamos mucho de sesgos algorítmicos, y es importante hacerlo. Pero reducir el debate a lo técnico en mi opinión nos aleja de las causas para centrarlos en los síntomas. Porque los sesgos o la polarización o la tribalización o la simplificación de la política pública son un síntoma, no la enfermedad.
El verdadero desafío está en el propósito y la evaluación. ¿Qué tipo de debate perseguimos en redes? ¿Para qué queremos ese debate en las redes en particular y en la sociedad en general? ¿Qué propósitos apoyan el uso de la IA? Es decir, ¿para qué usamos la IA? ¿Qué impacto queremos generar? ¿Cómo medimos el éxito? ¿Por la eficiencia del proceso o por el bienestar que produce o en un sistema autoreferencial basado en audiencia por la audiencia y la adscripción acrítica a una agenda ideológica pero políticamente vacía?
Si las instituciones no definen sus misiones ni evalúan sus resultados en términos de bien público, ningún sistema algorítmico podrá ser justo. Lo tecnológico puede ayudarnos a ejecutar mejor, pero no puede decidir qué significa hacer bien.
Blockchain y la oportunidad de una institucionalidad distribuida
En ese sentido, las tecnologías descentralizadas como blockchain ofrecen un horizonte interesante, pero no tanto por su potencial de transparencia o trazabilidad —que también—, sino por su capacidad de reconocer y dar valor a los espacios no formales y comunitarios de decisión.
Podrían ayudarnos a integrar las aportaciones ciudadanas en procesos de toma de decisiones o de diseño de políticas públicas o en esquemas de democracia híbrida, donde lo institucional y lo social colaboren.
De nuevo, lo importante no es la herramienta, sino el propósito: definir misiones, estrategias y objetivos comunes. Sin eso, la tecnología descentralizada puede acabar tan vacía como la burocracia que pretendía sustituir.
Ética, creatividad y deliberación humana
La inteligencia artificial no es neutral, pero tampoco es mágica. En el fondo, sigue siendo estadística. Es excelente explicando el pasado —si los datos no están sesgados— y proyectando el futuro —si conocemos las variables posibles. Pero ni el pasado es aséptico ni el futuro está determinado.
Por eso la IA no puede reemplazar la deliberación humana ni resolver el desacuerdo social. Puede ayudarnos a entender tendencias, pero no a decidir entre valores. La ética no se programa: se negocia, se discute, se construye colectivamente.
Del mismo modo, la creatividad —también la política— no consiste en producir cosas nuevas, sino en abrir mundos posibles. En poner a las personas en relación, en hacer visible lo que antes no se veía. Y en eso, nuestras instituciones están fallando.
Hacia comunidades digitales basadas en la confianza
El futuro de nuestras comunidades digitales dependerá de si somos capaces de reconstruir la confianza. Y la confianza no se decreta: se cultiva.
Necesitamos reconocer el mapa de actores que forman parte de cada ecosistema, comprender sus relaciones, diagnosticar sus propósitos y entender por qué a veces no se incumplen los esquemas de incentivos o políticas sociales aparentemente beneficiosos para dichos actores. Solo así podremos diseñar espacios digitales seguros y libres, mediados por la inteligencia artificial pero orientados al bien común.
Reconstruir las instituciones desde las redes y la IA no significa reemplazarlas, sino reinventarlas: hacerlas más abiertas, empáticas y adaptativas. Si la inteligencia artificial puede servir para algo, debería ser para recordarnos que los datos no sustituyen al juicio, ni los algoritmos a la deliberación.
En última instancia, la tecnología no puede crear propósito, pero sí puede ayudarnos a reconocerlo. Y quizá ese sea el primer paso para volver a hacer de la política —y de la sociedad— una tarea común.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 05 abril 2025
Categorías: Política
Otras etiquetas: transformacion de la administracion
Sin comentarios »
 The daily jigsaw puzzle, providing casual challenge and conversation, de Kevin Dooley.
The daily jigsaw puzzle, providing casual challenge and conversation, de Kevin Dooley.Una de las preguntas más recurrentes —y a la vez más difíciles de responder— al hablar de la Administración es el papel de las entidades financiadas con recursos públicos para la desempeño de funciones de dicha Administración, generalmente la provisión de servicios públicos, elaboración de informes y análisis (los famosos observatorios), etc. En otras palabras, hacen a la Administración más eficaz y más eficiente, o son chiringuitos.
La respuesta no puede ser otra que: depende.
Complejidad e incertidumbre: por qué necesitamos más actores (no menos)
La evolución de las políticas públicas en las últimas décadas se ha visto marcada por un incremento sostenido en su complejidad. La interdependencia de factores sociales, económicos, ambientales y tecnológicos ha hecho que los problemas públicos sean cada vez más difíciles de diagnosticas, de definir y, por supuesto, de resolver. A esta complejidad se le suma una creciente incertidumbre en el entorno: ciclos de cambio más rápidos, crisis globales encadenadas, transformaciones estructurales difíciles de anticipar y, en general, incapacidad de prever los escenarios futuros.
Ante este panorama, la gestión del interés general, «lo público», ya no puede ser abordado únicamente desde dentro de los muros de la Administración pública tradicional. Se requiere, más que nunca, una pluralidad de voces, conocimientos y recursos. Actores diversos —del sector público, del sector privado, el tercer sector social, la academia, la ciudadanía organizada o a título individual— son esenciales para configurar soluciones viables, legítimas y sostenibles.
En este sentido, la existencia de múltiples entidades no es necesariamente un problema; podría, de hecho, ser una virtud. La clave está en su propósito y su función. Por ejemplo, el giro de la política agrícola común en la Unión Europea hacia metodologías como LEADER, basadas en enfoques participativos y territoriales, aun a pesar de sus imperfecciones, ilustra cómo la incorporación de múltiples actores puede dar lugar a políticas más adaptadas y eficaces. La multiplicación de entidades puede responder, así, a una necesidad estructural de flexibilidad y adaptación, no a una patología organizativa.
El reto de la coordinación: demasiadas piezas sin ensamblaje
Ahora bien, incorporar más actores al sistema no implica automáticamente más eficiencia. La coordinación —y sobre todo la distribución funcional y estratégica de tareas— es aquí el verdadero fondo del asunto. Y, a decir verdad, la mayoría de experiencias en las Administraciones españolas no va en esta línea, sino todo lo contrario.
La ausencia de mecanismos sólidos de coordinación horizontal (entre departamentos, agencias, entes públicos) y vertical (entre los distintos niveles de la Administración) conduce a duplicidades, redundancias e incluso a contradicciones. Es corriente encontrar puntos ciegos que no competen a ninguna Administración, solapamientos y reinvenciones de la rueda, propuestas incoherentes que apuntan a direcciones completamente opuestas. Y, por qué no admitirlo, comportamientos deshonestos cuando no corruptos a la hora de crear entidades sin funciones claras y con profesionales sin el perfil adecuado.
El resultado es doblemente ineficiente: se consumen recursos sin lograr resultados significativos, y se genera frustración tanto dentro de las instituciones como en la ciudadanía, que percibe desorden, improvisación y falta de propósito. La reorganización del sector público, por tanto, no pasa necesariamente por eliminar actores, sino, sobre todo, por rediseñar sus competencias, funciones, relaciones y formas de colaboración.
De entidades a ecosistemas: políticas públicas orientadas a misiones
Así, la pregunta sobre la eficiencia del sector público no debería centrarse en el número de entidades, sino en la lógica que guía su creación, su acción y su interacción —vale la pena insistir en este último punto. En este sentido, resulta urgente transitar de un modelo burocrático centrado en procedimientos a otro centrado en resultados y orientado a misiones.
Las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE o la propia Comisión Europea apuntan en esta dirección: repensar la acción pública en términos de retos compartidos, articular ecosistemas de impacto, y dinamizar entornos de innovación social y colaboración multiactor. Esta lógica requiere planificar estratégicamente, operar con flexibilidad y, sobre todo, evaluar sistemáticamente los resultados e impactos.
Lamentablemente, en España la planificación estratégica es todavía una excepción más que la norma. Se planifica poco y mal, y se evalúa casi nada. Las iniciativas legislativas que han tratado de incorporar estas nuevas lógicas de gobernanza han quedado, por lo general, atrapadas en una cultura administrativa anclada en una visión weberiana, más preocupada por la trazabilidad del procedimiento que por la consecución del objetivo. Una cultura que, lejos de desaparecer, parece reforzarse ante la incertidumbre.
La Administración como plataforma: una propuesta
Decirlo de otro modo: la complejidad y la incertidumbre actuales exigen políticas públicas orientadas a misiones. Estas políticas son, por definición, multiactor y multinivel. Requieren que la Administración adopte un nuevo papel: una Administración como plataforma que facilita, coordina y dinamiza un ecosistema de actores que comparten un propósito común.
No se trata de concentrar el poder, tampoco de fragmentarlo aún más, sino de articularlo con sentido estratégico. La Administración debe dejar de ser un emisor unidireccional de normas y servicios para convertirse en un catalizador de inteligencia colectiva y acción colaborativa. Su función no es solo ejecutar, sino, cada vez más, articular, vertebrar, dinamizar, orientar, facilitar e, importantísimo, evaluar.
Si no se asume este rol —y en general no se está asumiendo— el resultado es previsible: cada entidad actúa por su cuenta, se desperdician recursos, se empieza de cero a cada ciclo electoral, y en no pocas ocasiones se producen interferencias mutuas que bloquean todo avance posible.
¿Conclusión? Ni más ni menos entidades: articular el ecosistema
La eficiencia del sector público no depende del número de entidades, sino de la existencia (o no) de una lógica compartida que guíe su acción. Más que contar actores, necesitamos contar con ellos. Y contar con ellos significa construir espacios de colaboración, diseñar estrategias compartidas y establecer sistemas sólidos de evaluación y rendición de cuentas.
El reto no es tanto reducir el sector público (sí, claro, donde haya manifiestas ineficiencias), sino hacerlo inteligentemente plural. Reconocer su diversidad como una riqueza, y dotarlo de herramientas institucionales que le permitan actuar de forma coordinada, estratégica y orientada al bien común.
Lectura recomendada
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 11 marzo 2025
Categorías: Política, SociedadRed
Otras etiquetas: administracion, colegio de economistas de barcelona, Comunicación, gobernanza, nueva gobernanza publica, transformacion de la administracion
Sin comentarios »
Aquí presento mi comunicación para el 4º Congreso de Economía y Empresa de Cataluña 2025, organizado por el Colegio de Economistas de Cataluña. La comunicación, titulada New Public Governance in practice: a toolbox model for public policy in times of networks, uncertainty and complexity, propone un modelo aplicado para transformar las Administraciones Públicas y hacer frente a esta nueva era caracterizada por la complejidad, la incertidumbre y las redes.
El marco teórico de referencia es el de la Nueva Gobernanza Pública, una corriente que ha ido ganando impulso en los últimos veinte años. No obstante, la contribución de este trabajo no pretende profundizar en el desarrollo teórico, sino trasladar estos principios a la práctica, proporcionando herramientas concretas para que los gestores públicos impulsen la transformación necesaria en las Administraciones Públicas.
El artículo original está redactado en catalán, pero también puede descargarse en castellano e inglés. Estas versiones han sido traducidas automáticamente y revisadas mínimamente, por lo que podrían contener algunos errores.
La comunicación será presentada formalmente el 8 de abril de 2025, a las 18:00 h, en el Colegio de Economistas de Cataluña.
Resumen
Con la crisis de las grandes ideologías del s.XX y el momento de una cierta revisión del modelo socioeconómico y del contrato social en el s.XXI, entra con fuerza la idea de una Administración emprendedora, capaz de dialogar y dinamizar el resto de actores de su ecosistema, y que se persona con voz propia en el diseño de un proceso constituyente que tenga en el centro el interés general, la sostenibilidad económica, social y medioambiental en un entorno cambiante, complejo e incierto. Si bien conceptualmente se ha llamado a este modelo como Nueva Gobernanza Pública, existen todavía dificultades en trasladarlo tanto a la organización interna –el procedimiento, el ámbito competencial, las relaciones entre unidades y entre Administraciones– como a la provisión políticas y servicios públicos –eficacia, eficiencia, relación con el ciudadano. Exploramos aquí qué cuestiones deben tenerse en consideración para llevar el modelo a la práctica a partir de una constelación de instrumentos que ya aspiran a poner en marcha políticas de transformación profunda, orientadas al impacto sistémico más allá del mero resultado y dadas las dificultades de establecer relaciones causales claras, diagnósticos unánimes y vías de actuación estables. Lo hacemos a partir de seis palancas de cambio –gobernanza, organización, talento, procesos, calidad en la gestión y calidad democrática. El resultado nos acerca a una Administración que hace menos y posibilita más, que se convierte en plataforma y que facilita, articula, dinamiza y vertebra ecosistemas de actores hacia objetivos e impactos ampliamente compartidos. En definitiva, que abre el sistema público en el ecosistema cívico, económico, político y socials.
Descargas
Bibliografía
Brest, P. (2000). “
The Power of Theories of Change”. En
Stanford Social Innovation Review, Spring 2000, 47-51. Palo Alto: Stanford Center on Philanthropy and Civil Society.
Brouwer, H., Woodhill, J., Hemmati, M., Verhoosel, K. & van Vugt, S. (2016).
The MSP Guide. How to design and facilitate multi-stakeholder partnerships. 3rd edition. Wageningen: Wageningen University and Research, WCDI, and Rugby, UK: Practical Action Publishing.
Col·legi d'Economistes de Catalunya (Ed.) (2018).
El sector públic a la Catalunya del futur. 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya. Cap a un model eficient i equitatiu. Barcelona: Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Connell, J.P. & Kubisch, A.C. (1998). “
Applying a Theory of Change Approach to the Evaluation of Comprehensive Community Initiatives: Progress, Prospects, and Problems”. En Fullbright-Anderson, K., Kubisch, A.C. & Connell, J.P. (Eds.),
New approaches to evaluating community initiatives: Theory, measurement, and analysis. Volume 2. Queenstown: Aspen Institute.
Cortés Carreres, J.V. (2021). “
Carrera horizontal y evaluación del desempeño”. En Cantero Martínez, J. (Coord.),
Continuidad versus transformación: ¿qué función pública necesita España?, Capítulo 14, 401-446. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública.
Font i Llovet, T., Barrero Rodríguez, C., Díez Sastre, S., Galindo Caldés, R., Rivero Ortega, R., Solé Vilanova, J. & Vilalta Reixach, M. (2023).
Repensar el govern local: perspectives actuals. Col·lecció Institut d'Estudis de l'Autogovern, 16. Barcelona: Institut d'Estudis d'Autogovern.
Greenway, A. & Loosemore, T. (2015).
The Radical How. London: UK 2040 Options Nesta, Public Digital.
Keane, T., Caffin, B., Soto, M., Chauhan, A., Krishnaswamy, R., Van Dijk, G. & Wadhawan, M. (2014).
DIY Toolkit. Development Impact & You. Practical tools to trigger & support social innovation. London: Nesta.
Peña-López, I. (2023a). “
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política pública de impacto”. En Gairín Sallán, J. & López-Crespo, S. (Coords.),
Aprendizaje e inteligencia colectiva en las organizaciones después de la pandemia, Capítulo 3.2, 131-137. Comunicación en el Simposio "De la función pública al Servicio público: hacia un nuevo modelo de aprendizaje y desarrollo" del VII Congreso Internacional EDO 2023, 18/05/2023. Madrid: Praxis-La Ley.
Ramia, I., Powell, A., Stratton, K., Stokes, C., Meltzer, A. & Muir, K. (2021).
Roadmap to social impact: Your step-by-step guide to planning, measuring and communicating social impact. Sydney: The Centre for Social Impact.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 06 marzo 2025
Categorías: Comunicación, Política
Otras etiquetas: administracion, burocracia, servicios publicos, transformacion de la administracion
Sin comentarios »
 Fuente: 3cat
Fuente: 3catEl programa 30 minuts de TV3 de proyectó el domingo «El lío burocrático» (robo el título de la entrada de la propia noticia ;)
Creo que es un ejercicio muy pedagógico de la sintomatología de cómo van las cosas.
Sin embargo, se queda corto en al menos dos aspectos:
- La realidad es MUCHO peor, y
- no entra a fondo en las causas (es verdad que no da tiempo).
Esto hace que la conclusión más obvia es que es necesario “optimizar”, “mejorar” los procesos.
Y se insinúan tres (digamos) soluciones:
- Poner más tecnología, digitalizar.
- Poner más brazos.
- Simplificar las normas.
Son actuaciones para parar la hemorragia.
Pero no cambian el problema.
Digitalizar debe hacerse cambiando fundamentos y lógica organizativa.
Sino, como dice Narcís Mir en el reportaje, digitalizando patologías sólo se obtienen patologías digitalizadas.
No es necesaria una ventanilla única, sino un DATO único. Y todo el mundo, administraciones y ciudadanos, trabajando contra el mismo dato.
Es decir, que todas las administraciones y todos los departamentos de cada Administración estén coordinadas por las buenas o por imposición del más fuerte.
Sino, tendremos procesos «optimizados» pero seguiremos teniendo mil de ellos.
Esto pasa por que la Administración superior aporte una infraestructura y una metodología única.
Preservando la autonomía de las demás administraciones, pero una única plataforma.
La Generalitat o el Estado deberían liderar y los ayuntamientos deberían ponerse de cara. Con los consejos comarcales o las diputaciones siendo clave.
Poner más brazos es necesario en los servicios públicos de atención personal (educación, sanidad, cuidados, etc.) pero no debería serlo en atención ciudadana y, menos aún, en la gestión de trámites. De hecho, deberíamos poder reducir personal en estos ámbitos a medio plazo.
La simplificación de la norma es esencial. Pero seguramente no lo es tanto por temas burocráticos como por pura coherencia. Es decir, existen muchas normas que se bloquean entre sí: se legisla sectorialmente sin visión de sistema. Habría que adoptar una aproximación de reto, de ciclo vital.
Donde sí es necesario un cambio legislativo es en cómo se reparten competencias y responsabilidades las administraciones. La ley penaliza la colaboración entre Administraciones: p.ej. es difícil compartir presupuestos para un proyecto compartido o para una infraestructura común para funcionamiento ordinario.
Por tanto.
El síntoma es la burocracia ineficaz.
Pero el problema es que pidamos a instituciones del s.XIX que resuelvan retos y volúmenes del s.XXI
Y sí, la dirección pública profesional es definitivamente la primera piedra, es el gran catalizador.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 10 enero 2025
Categorías: Política
Otras etiquetas: administracion, alta dirección, dirección pública profesional, teletrabajo
Sin comentarios »
La Generalitat de Catalunya ha decidido no permitir el teletrabajo a los alta dirección y los mandos.
(Aquí hay cómo mínimo dos cuestiones «confusas»: el teletrabajo se aprobó por decreto y su rescisión a través de una instrucción. Y hay una cierta confusión entre alta dirección y mandos. No lo trataremos aquí.)
La decisión, personalmente, me parece dar un paso atrás. Y seguir la dirección opuesta a lo que dice toda la literatura de los últimos 20 años: si hay planificación estratégica y operativa, si hay trabajo por proyectos y objetivos, la presencialidad es un instrumento, no un fin. Y, como tal, no debe ni aspirarse a la presencialidad ni al teletrabajo, como no se predetermina si se usarà una hoja de cálculo o un documento de texto para realizar un trabajo: dependerá.
Hay, no obstante, una cuestión que llama especialmente la atención. Suele ser un comentario habitual, dentro de la Administración o en la calle, el considerar que «no es compatible el teletrabajo con ser un alto cargo, un directivo o un mando». Considero que no se está definiendo bien qué significa teletrabajo.
Pensemos en alguien con un móvil y un portátil en los siguientes escenarios:
- Es teletrabajo hacer el trabajo habitual pero desde una de las docenas y docenas de las sedes que tiene (en este caso) la Generalitat esparcidas por toda Barcelona, o por todo el país. Sedes a los que altos cargos y mandos a menudo van y, acabadas sus tareas allí, aprovechan para quedarse a teletrabajar.
- Es teletrabajo firmar documentos o gestionar el correo desde el metro camino del trabajo o camino hacia cualquier otra parte.
- Es teletrabajo ponerse 2-3 horas delante del ordenador cuando hay que ir de Barcelona a Madrid en AVE (y otras 2-3 de vuelta), o en el avión cuando toca volar para… ir trabajar a otro país.
- Es teletrabajo todo el trabajo que se realiza en el hotel cuando se está de viaje oficial. Correos, documentos, trámites que alargan la jornada laboral a veces hasta casi doblarla, dado que lo que allí se hace se suma al realizado durante el día, porque no hay otro remedio.
- También es teletrabajo todo lo que se ha hecho aprovechando las horas muertas del mismo viaje, en autobuses, durante esperas, al desayunar.
- Es teletrabajo cuando un superior llama por la tarde, o el sábado, o el domingo, y pide determinada labor “para ayer”. Y, por supuesto, se hace. Con compromiso. En casa.
- Es teletrabajo asistir a una sesión en el Parlament (o en el Congreso, o en un pleno municipal) mientras se está pendiente, con el móvil y con el portátil, de los incendios que han quedado en la oficina.
- Es teletrabajo aprovechar las horas de las comidas para quedar, fuera de la oficina, con otros compañeros, o con personas con las que es necesario o se puede hablar en un entorno informal, para trabajar. Para tratar temas estrictamente de trabajo. A menudo con el portátil encima de la mesa, entre vasos y platos.
- Es teletrabajo llevarse el portátil del trabajo el fin de semana donde quiera que se esté, o de vacaciones, “por si acaso”. Y se dará, seguro, el caso. La de cosas que suceden cuando uno no querría estar, pero acaba estando. Aunque sea fuera.
Todo esto está claro que no sólo es compatible con ser alto cargo o mando, sino que es la norma. La norma significa que, sin hacerlo, mucho trabajo crítico no saldría o saldría mal. Los asuntos económicos o de personal raramente tienen espera. Tampoco los políticos. Y seguramente así debe ser. Por eso los mandos deben y pueden teletrabajar.
El problema, para algunos, parece quedarse a teletrabajar en casa el día que en la escuela de los hijos se han pedido una fiesta que los padres no tienen, porque no es fiesta oficial, sino sólo de la escuela. O cuidar de un padre que está pasando una mala racha de salud y entre todos los hermanos hay que arrimar el hombro. Cuando sea.
O necesitar, durante unas horas, que nadie entre por la puerta con algo que puede esperar, porque lo que en ese momento es prioritario, urgente, es cerrar una licitación. O una planificación. O mil cosas más.
Todo el mundo teletrabaja. Todo el rato. Especialmente los altos cargos y los mandos. Aunque, formalmente, no se le llame así.
Y se teletrabaja, precisamente, porque es una obligación, no (sólo) un derecho, del alto cargo. Porque es necesario. Porque no es una opción.
Eliminar la parte del derecho al teletrabajo y mantener sólo la obligación a no teletrabajar es una decisión que probablemente llevará a una (lógica) huelga de celo: si no se puede teletrabajar, no se puede realizar ninguna tarea fuera de la oficina. El impacto puede ser tremendo.
Y una última cuestión.
Por supuesto que hay momentos en los que es absolutamente necesaria la relación presencial, especialmente en temas delicados de relación con los equipos.
(por cierto, que los directivos y mandos NO suelen realizar atención ciudadana, otro de los argumentos contra el teletrabajo)
Pero es igualmente cierto que el único momento en el que todas las personas, información, recursos e instrumentos, el único momento en que esto está al alcance del directivo para coordinarlo es cuando los procesos se han digitalizado correctamente y completamente.
Y se pueden llevar en el bolsillo. En el móvil. Toda la oficina en el móvil. En cualquier sitio. En cualquier momento.
Cuando hay una planificación (organizar equipos, calendarios, recursos), cuando todo el mundo tiene todo a su alcance (información, comunicaciones, procedimientos), cuando todo el personal es (digitalmente) competente… entonces TODO es teletrabajo.
Incluso cuando se está en la oficina.
Es hacia ahí hacia donde creo que hay que ir.