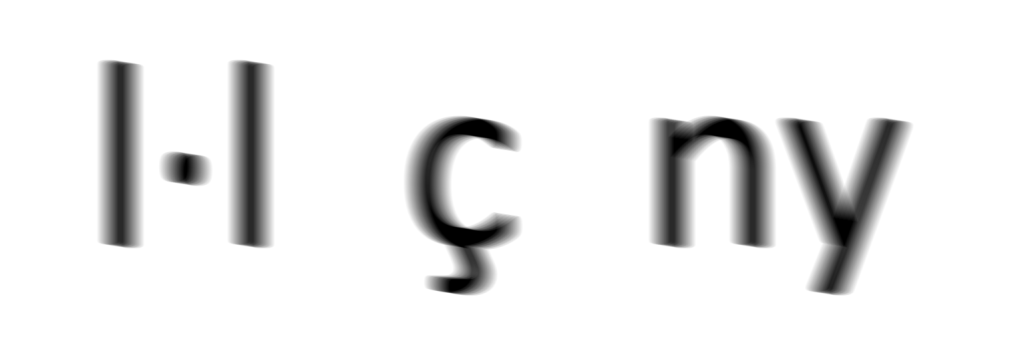Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 01 junio 2015
Categorías: Política
Otras etiquetas: 24m, tecnopolíltica
Sin comentarios »
 Distanza Uomo Natura, cortesía de Jerico.
Distanza Uomo Natura, cortesía de Jerico.¿Qué traen los nuevos partidos? ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Qué harán una vez entren en las instituciones? Un artículo que escribí hace justo un año hacía unas cuantas reflexiones al respecto que parece que son más vigentes que nunca.
Participación
Cuando hablamos de participación, relación gobierno-sociedad, o diálogo entre las administraciones y el ciudadano, lo más habitual es pensar en proyectos — o incluso programas enteros — que se añaden a iniciativas, debates o servicios iniciados o provistos por el gobierno o la administración. La palabra no ha sido elegida al azar: primero se diseña y confecciona el proyecto que se quiere llevar a cabo y, al final, se añade, como un apéndice, como una cuestión exógena, algún elemento de participación, ya sea mera difusión del proyecto, una pequeña ventana a recibir opiniones o, en el más optimista de los casos, un verdadero artefacto de deliberación. Sin embargo, incluso en este último caso, la iniciativa parte de arriba, hay una propuesta más o menos prefijada, y la participación viene después. A menudo consultiva y raramente vinculante. Pero siempre un añadido.
No puede negarse que este modo de operar tiene (o tenía) unas razones de ser.
- Por un lado, los altos costes fijos de establecer cualquier tipo de proyecto, infraestructura o institución.
- Por otra, los proyectos, infraestructuras e instituciones suelen requerir un gran número de personas para ponerlos en marcha. Esto hace incurrir en unos altos costes de coordinación de estos equipos.
- Por último, en un mundo analógico, acceder a los recursos, aunque sean en el ámbito de la gestión del conocimiento y las comunicaciones, es muy dificultoso: datos, información o expertos tienen altos costes o bien de manipulación y reproducción o bien de transmisión o desplazamiento.
Bajo este paradigma industrial, aparecen instituciones que hacen de intermediarios que optimizan los procesos persiguiendo la máxima eficiencia y eficacia. Esta centralidad de la intermediación conlleva, sino automáticamente si a efectos prácticos, que la participación con y en estas instituciones sea a largo plazo o para proyectos de larga duración, sea iniciada casi siempre de forma colectiva (o hasta que se alcanza una determinada masa crítica) y tenga un funcionamiento fuertemente dirigido, donde la mayor parte de los componentes operan reaccionando a las órdenes de esta dirección, de arriba a abajo.
Con la digitalización de la información y las comunicaciones las restricciones anteriores o bien desaparecen o se reducen drásticamente:
- Los costes fijos de establecimiento de una iniciativa digital o son cero o son significativamente menores que su contraparte analógica.
- Las bajas barreras y costes de entrar (o salir) de un proyecto hacen que la masa crítica para iniciarlo pueda reducirse, a menudo, a unas pocas personas o incluso a un único individuo.
- El coste de manipular, reproducir y distribuir contenido, así como de comunicarse con los expertos se reduce a la mínima expresión y es marginalmente cero una vez se tiene una mínima capacidad de almacenamiento y de comunicación.
e-Participación, e-democracia y tecnopolítica
En complementariedad — no en oposición — a la participación clásica, aparecen ahora nuevos espacios de participación con nuevas características. Estas características no son sino abrir lo que antes era un extremo de la participación, llevando a nuevos escenarios de la participación.
- Participación puntual. En la participación a largo plazo se añade ahora la participación puntual, centrada en la iniciativa o la acción y no el proyecto. Es una participación «casual», una participación «just in time», una participación en el momento y en el lugar donde son necesarios y no forzosamente a largo plazo y con horizontes de desempeño lejano.
- Esta participación puntual es posible y al mismo tiempo facilita una gran separación de roles, permitiendo una alta especialización en las tareas y quién las lleva a cabo.
- La separación de roles es también posible y al mismo tiempo facilita la multiplicidad de actores a la participación, de modo que a las grandes instituciones multipropósito, ahora se añaden grandes redes que aglutinan aportaciones hechas por numerosos agentes.
- Individualización. En la participación iniciada colectivamente ahora se añade la iniciativa individual, que puede preceder la acción sindicada. Esto es especialmente importante al principio de la participación innovadora o transformadora. Esto no quiere decir que la participación colectiva sea un subóptimo o que deba ser evitada, sino que los individuos tienen ahora mucha más flexibilidad para iniciar los procesos de forma individual — lo que no quita, claro está, que el impacto a gran escala seguramente dependerá del grado de adscripción a una iniciativa original.
- Esta posibilidad de iniciar los procesos abre espacios para la iniciativa individual, meritocrática, fuertemente basada en la «hacercràcia» o «haz, y ya te seguiremos», alejado del pacto y el consenso que antes eran necesarios previamente a cualquier acción.
- Junto con la separación de roles y la multiplicidad de actores, la iniciativa individual es posible gracias a que favorece la granularidad de la participación. Los proyectos pueden atomizar en tareas mínimas que pueden luego ser asumidas por los individuos, sin que éstos tengan que contar con el apoyo de una institución o una organización detrás.
- Descentralización. Por último, a la necesidad de la jerarquía y la dirección se añade ahora la proactividad. La innovación social abierta permite una participación proactiva, oponiéndose pero al mismo tiempo completando la participación dirigida y reactiva. Para que esto sea posible ha tenido que suceder antes la separación del contenido del continente o, lo que es lo mismo, la separación de la función de la institución.
- La descentralización hace posible la separación de contenido y continente, es decir, la no identificación de la tarea o de la herramienta con la institución. Ya no esperamos que determinadas tareas pasen sólo dentro de un determinado tipo de institución (periodismo, educación, participación) sino allí donde está el talento necesario para llevarlas a cabo.
- La separación de roles de la institución abre las puertas a la proactividad, entendida como la independencia del individuo de cualquier tipo de necesidad de aprobación para poder actuar.
Estos tres factores — participación puntual, individualización y descentralización — junto con los respectivos subfactores — separación de roles, multiplicidad de actores, iniciativa individual, granularidad de tareas, separación de contenido y continente y proactividad — suceden, además, en dos nuevos ejes :
- Por un lado, el mensaje transita, horizontalmente, por diversas plataformas y canales de comunicación. El componente crossmedia y transmedia de la nueva participación nos dice, por un lado, que el mensaje y la participación ya es multiplataforma y multimedia; por otra parte, que tanto el mensaje como los actores implicados y el tipo de participación muta a medida que cambian los escenarios: ya no será posible comprender la participación teniendo en cuenta sólo un escenario o plataforma.
- Por otra parte, el mensaje también tiene una profundidad vertical. Contra el (a menudo injustamente) denostado clicktivismo, lo que generalmente ocurre es que la participación es multicapa y opera a diferentes profundidades y densidades de participación, desde la más frívola hasta la más comprometida, pero todas ellas interrelacionadas e incomprensibles las unas sin las otras.
Políticas de participación
Ante estos cambios drásticos y ante la nueva liquidez de la participación parece procedente reenfocar las políticas: alejarlas de la centralidad institucional y el liderazgo, y acercarlas a la facilitación de una participación distribuida.
- Dar contexto. Proporcionar una comprensión del marco donde se está actuando, identificando el máximo número de actores, detectando las necesidades, listando las posibles vías por donde avanzar y, muy especialmente, cuáles son las tendencias que afectan o afectarán la decisión colectiva.
- Facilitar una plataforma. Reunir a los actores relevantes en torno a una iniciativa. No se trata de crear una plataforma o un nuevo punto de encuentro sino de identificar cuál es el eje vertebrador, el ágora, la red y contribuir a ponerla en funcionamiento o mantenerla en movimiento.
- Atizar la interacción. Evitar caer en el error de «construimos-lo y ya vendrán»: la interacción debe ser fomentada, promovida, pero sin interferencias que no puedan ir en contra de un liderazgo descentralizado y distribuido. Generalmente, el contenido será el rey en este terreno. Pero cualquier contenido, sino un contenido filtrado, fundamentado, contextualizado y, sobre todo, bien enlazado.
Este rediseño de las políticas debería poder dar lugar a, también, un nuevo diseño en el que hace referencia a la fijación de los objetivos de la participación ciudadana:
- Incidencia en el proceso. Si, generalmente, el objetivo de la participación era un producto o, aún mejor, un resultado, es ahora (también) deseable detenerse más en el proceso, en su análisis, en la toma de conciencia del camino emprendido. Será esencial abrir el proceso haciéndolo transparente, fundamentarlo con contexto y datos solventes, y diseñarlo de cara a facilitar la posibilidad de replicarlo.
- Codecisión responsable. Si la participación estaba dirigida a que la institución acabara tomando una decisión, parece necesario abrir espacios de codecisión si somos coherentes con el nuevo diseño de la participación, más individual, decentralizado, puntual. No se trata (de momento) de cambiar el centro de quien toma las decisiones, sino de hacerlo de forma compartida. De nuevo, dar contexto, disponer de datos abiertos o acceder a espacios y dinámicas para contribuir a la deliberación serán ejes clave en esta cuestión.
- Subsidiariedad radical. Si antes decíamos que la decisión debe ser compartida, no necesariamente ésta debe ser simétrica. Mientras las instituciones conocen el marco o el contexto, pueden ser los individuos o pequeños colectivos los que conozcan los cómos de la implantación. Puede ser beneficioso que las instituciones hagan un paso atrás, yendo del liderazgo en la facilitación, que sea posible diseñar, también en la aplicación, una granularidad en la toma de decisiones y que, en definitiva, sea posible pasar de la participación en la codecisión.
Cambio institucional
Para hacer todo esto es necesario que haya un profundo cambio institucional. Al menos en tres ámbitos:
- Bajar los costes de la participación. El fomento de la participación debe pasar necesariamente por bajar los costos de participar. A menudo será tan fácil como poner a disposición de las partes la información disponible. Facilitar un espacio para la deliberación también lo será. O establecer mecanismos estables y «automatizados» de prospectiva y recogida de necesidades y demandas de la ciudadanía. Bajar los costos de participar sube, en consecuencia, el beneficio relativo de esta participación.
- Aumentar los beneficios de la participación. Al otro lado de la ratio coste/beneficio encontramos aumentar los beneficios. Esto significa que la probabilidad de que sean escuchadas o tenidas en cuenta unas propuestas no sea tan baja que no valga la pena ni iniciar la participación. Si la perspectiva es que la acción ciudadana no servirá de nada después de los recursos invertidos, los beneficios percibidos nunca serán mayores que los costes soportados reales. De nuevo, la creación de contextos, la facilitación de ágoras o el fomento de la participación en base a información rica puede aumentar la percepción de que los beneficios de participar serán más elevados que los costes de hacerlo.
- Cambiar el diseño de las instituciones para no participar. Hay una tercera aproximación para mejorar la participación o, mejor dicho, para atajar el problema de la baja participación: hacerla irrelevante. El ciudadano quiere participar, pero no todo el tiempo (lo de los costes y los beneficios que decíamos al principio), sino allí donde importa, que es en el diseño institucional. Probablemente muchos de los debates sobre la baja participación, sobre el coste o los potenciales beneficios de participar quedarían anulados si se abriera la opción de la reforma institucional así como del cambio de protocolos, procesos y conductas de la acción colectiva, sea o no pilotada por las instituciones.
Estamos viviendo, ahora mismo, una transición de la política como meta a la política como proceso, de la institución como solución a la institución como caja de herramientas — donde dice institución, podemos hablar perfectamente de parlamento, partido, sindicato, ONG, asociación de vecinos … la política caja de herramientas es el «hágaselo usted mismo», es el bricolaje político, es quedar con los vecinos para dibujar, serrar y montar unos muebles (democráticos) cada uno con sus herramientas, en lugar de comprarlos hechos. Este es el tipo de política que algunos están impulsando desde las calles coordinados desde las redes.
Una política como caja de herramientas requiere un cambio de marco mental extraordinario:
- Para empezar, caen las marcas, ya que las herramientas son lo que importa y no la caja de herramientas, herramientas que son intercambiables y recombinables.
- Requiere, también, un mayor protagonismo del mismo ciudadano, acostumbrado (mayoritariamente) a encontrar las cosas hechas, hechas por otros.
- Este protagonismo requiere, además, competencia, saber hacer cosas, o aprender a hacerlas. Hay que aprender a hacer la nueva política.
- Con lo que se cierra el círculo volviendo a la caja de herramientas: no sólo saber hacer, sino saber escoger las herramientas apropiadas para cada caso.
Es necesario que los ciudadanos y nuevas formas de organización ciudadana hagan un esfuerzo para hablar el mismo idioma, para llegar a un entendimiento mutuo. Al fin y al cabo, son la misma cosa. Entre ellos están las instituciones tradicionales. Ahora, su papel de intermediación es más necesario que nunca… aunque el esfuerzo que tienen que hacer es mucho mayor para, quizás, acabar pasando a un segundo plano. A estas instituciones también será necesario pedirles hacerlo con mucho tacto.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 26 mayo 2015
Categorías: Comunicación, Política
Otras etiquetas: 24m, transmedia
2 comentarios »
 Portobuffole’ 12 Luglio 2009, de David Zellaby
Portobuffole’ 12 Luglio 2009, de David ZellabyLas elecciones del 24 de mayo de 2015 han supuesto un vendaval que ha revuelto los votos y los escaños en muchos municipios y autonomías de España.
Al analizar la potente entrada de Podemos en el Parlamento Europeo en 2014, muchos se reafirmaron en el poder de la televisión a la hora de marcar agenda, campaña y capacidad de movilizar voto, habida cuenta de la cuota de pantalla que sobre todo Pablo Iglesias acumulaba.
Dado que en las municipales la mayoría de partidos no gozan de esa cobertura, por ser de naturaleza local, y no obstante han visto crecer sus apoyos en las urnas, cabe la duda de si la televisión estará perdiendo baza en materia de impacto electoral.
En mi opinión no es así, pero sí creo que su papel ha cambiado. Considero que la era de la televisión en política terminó, para dar paso a la política transmedia.
La televisión, hegemónica
Todavía hoy en día los estudios sociológicos dicen que la mayoría se informa a través de los informativos televisivos, y en menor media radio y prensa escrita. Seguimos dedicando ingente cantidad de tiempo a la televisión y, además, con una cobertura casi total en la población — mientras que un 40% todavía no usa asiduamente Internet o las redes sociales.
Tal y como ocurrió con Podemos y Pablo Iglesias, todavía la televisión ha sido fundamental en las elecciones municipales y autonómicas de 2015. Ada Colau, David Fernández o Mónica Oltra — por no hablar de nuevo de Podemos — han sido personas altamente mediáticas durante estos últimos años que han proporcionado mucha visibilidad a sus respectivas formaciones y/o a las formaciones que se han creado gracias a ellas. El caso de Colau, además, es paradigmático: además de su propio tirón mediático personal, formó coalición en Barcelona con Iniciativa per Catalunya – Els Verds, lo cual le permitió entrar en los bloques electorales televisivos, reservados a los partidos con representación en las anteriores elecciones.
Ahora bien, nos recuerda el Pew Research Center en The Rise of the “Connected Viewer” que (en 2012) el 58% de los televidentes se sientan ante el televisor con el móvil en mano. De hecho, no hay ha programa que se precie que no tenga su hashtag oficial para que la experiencia comunicativa pueda ser multipantalla.
Multimedia, crossmedia, transmedia
Kevin Moloney define multimedia, crossmedia, transmedia de la siguiente forma:
- Multimedia: una historia, muchos formatos, un canal. El caso claro, una página web con fotos y vídeos.
- Crossmedia: una historia, muchos canales. Un ejemplo, el anuncio de un juguete que tiene un mensaje parecido en televisión, radio, prensa escrita o vallas publicitarias.
- Transmedia: un mundo de historias, muchas historias, muchos formatos, muchos canales. Pensemos en una acción de la PAH: discursos en televisión, cortes de activistas en radio, opiniones en blogs, fotografías en Twitter, casos en los tribunales, una ILP en el Congreso. Un mundo de historias sobre el derecho a la vivienda, a través de infinidad de bocas y pares de ojos cada uno contando un cachito del total, su punto de vista, su vivencia. En varias plataformas y con distintos formatos y discursos.
La nueva política es transmedia y el transmedia es red
Volvamos a la televisión. ¿Necesaria? Seguro. ¿Suficiente? Seguramente ya no.
Hemos visto en los últimos años como programas televisivos con un mensaje claro acababan mutando de sentido al pasar por el tamiz de las redes sociales. Cómo información política en los medios era matizada, contestada o totalmente convertida en arma arrojadiza con el uso de retoque fotográfico, vídeos paródicos o comentarios fundamentados en evidencia empírica.
Por irónico que pueda sonar, puede que entremos en una era donde la televisión aporta lo cuantitativo y lo virtual lo cualitativo. Los medios aportan la noticia, el dato, la información, y las redes el mensaje, el conocimiento, el qué hacer con esa noticia.
Pero para que el transmedia funcione hace falta algo más que una democratización de los medios de producción de la información y la comunicación. Hace falta ese mundo de historias, esos miles de bocas y pares de ojos (y orejas), esos nexos, esa red. Para que el transmedia funcione hace falta la comunidad, y hace falta la red.
¿Cuánto y cómo ha cuidado cada formación política su red? Creo que ahí está el quid de la cuestión. Que cada uno haga sus propias reflexiones al respecto. Sobre quién, cuánto y cómo ha urdido complicidades comunitarias y tejido redes no de fanáticos sino de colaboradores.
Creo que vale la pena aquí matizar entre comunidad y red, aunque puedan ser a menudo intercambiables: comunidad son los míos (familia, trabajo, amigos), mientras que red son mis intereses… y las personas con quiénes los comparto, y a quién puedo acceder y compartir información y vivencias con ellos. Mi comunidad de vecinos son los pocos con los que comparto rellano o edificio; mi red vecinal son aquellos muchos, distantes a veces, con los que comparto intereses sobre la gestión de equipamientos vecinales, políticas de urbanismo, modelos de turismo, etc.
La televisión aporta el qué. La red aporta el resto de preguntas.
La televisión es condición necesaria, pero no suficiente. Igual que la red. Parecería que, por ahora, hacen falta ambas para llegar. Para llegar y para llegar con calidad.
Se dice que Roosevelt fue el presidente de la radio y Kennedy el presidente de la televisión. Una radio y una televisión inflexibles y unidireccionales que permitían llegar a muchos, pero en modo pasivo. Es posible que ante nuestros ojos estén desfilando los primeros líderes del transmedia. Y, en la medida que el transmedia es participativo y bidireccional, bienvenidos sean.
Apunte dedicado a Jordi Oliveras, que me ha hecho pensar :)
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 24 mayo 2015
Categorías: Cultura
Otras etiquetas: catalán
3 comentarios »
En un estado plurinacional como el español, en los medios es habitual oír a un castellanoparlante locutar palabras pertenecientes a otra lengua cooficial en el territorio. A diferencia de lo que sucede con los hablantes de lenguas distintas del castellano, los castellanoparlantes no suelen conocer las otras lenguas cooficiales, como el catalán. Así, se dan casos donde, a pesar de la buena voluntad del locutor, el catalán no se pronuncia bien, dando lugar no solamente a incorrecciones (totalmente comprensibles) sino también a equívocos (no tan comprensibles tratándose de medios de comunicación). Esta brevísima guía pretende echarles una mano.
Lo que existe en catalán y no en castellano
Empecemos por aquello que es totalmente nuevo para el castellanoparlante.
La ç, cedilla o ce caudata. A diferencia del castellano, no se pronuncia como una ka (ca, co, cu) ni como una zeta (ce, ci). Quienes hablan francés tampoco deben llevarse a equívoco, dado que la catalana se pronuncia parecida pero articulada más atrás. Simplemente, la ç catalana se pronuncia exactamente igual que la ese castellana. Así, la obra maestra de Mercè Rodoreda «La Plaça del Diamant» no es, ni más ni menos, que «La Plasa del Diamant».
La l·l (con el punto volado, no a tierra: l.l) o ele geminada tiene un comportamiento parecido al de la doble ene en el castellano «connivencia», doblando el sonido como si estuviese (de hecho, está) a final de la primera sílaba y al principio de la siguiente: con nivencia. De esta forma, Avinguda del Paral·lel se debería pronunciar, en sentido estricto, como Avinguda del Paral Lel. No obstante, la mayoría de catalanoparlantes, en su afán economizador, simplemente la pronuncian como una ele normal y corriente, igual a la castellana: Avinguda del Paralel.
Por último, encontramos el dígrafo ny, que no podría ser más familiar al castellanoparlante, ya que se trata de su eñe de toda la vida. Penya es Peña. Y aquí paz, y mañana gloria.
Lo que existe en castellano y es distinto en catalán
Creo que hay dos casos que vale la pena destacar por su frecuencia y familiaridad en el uso.
El primero es el de la ce ante e e i: ce, ci. A diferencia del castellano, en catalán se pronuncian como la ese castellana. La Mercè, fiesta mayor de Barcelona, se pronuncia «mersé» (no entraremos aquí en las vocales abiertas y cerradas), del mismo modo que el Parc de la Ciutadella (donde se encuentra el Parlament) es siutadella.
El segundo es la x, que en catalán a veces toma el sonido «ks» de «expectativa» pero también el de «xilófono»… o, si se prefiere, el del inglés shine, sheep o shit cuando va a principio de palabra o precedida de i (que no entonces no se pronuncia). Es especialmente el dígrafo -ix- el que suele dar problemas: La Caixa no es La Caiksa, ni La Caisa, sino La Casha.
Por último, el clásico: g y j precediendo una vocal. Durante 23 años Jordi Pujol fue President de la Generalitat de Catalunya. Pujol, como Generalitat, no se pronuncian con el sonido j de jamón, ni tampoco con el sonido de la y en playa. Es comprensible que se pronuncie mal… si no fuese porque la inmensa mayoría de castellanoparlantes pronuncian con bastante acierto la jota en John Travolta o Norma Jean. Pujol, como Generalitat, llevan ese sonido. Exactamente el mismo.
Lo que es igual en castellano y en catalán
Aquí es donde el catalanoparlante se exaspera. Hasta este punto, uno puede tener más o menos acierto emulando los sonidos del catalán que resultan nuevos al castellanoparlante. Pero no es de recibo que lo que es igual, igual-igual, se pronuncie distinto.
La elle es la misma en ambos idiomas. Valles y Vallès, además de compartir raíz etimológica y semántica, se pronuncian (salvo la e y la posición del acento prosódico) igual. Puede uno aceptar cómo los distintos dialectos del castellano tratan a esa elle, convirtiéndola en y muchas veces: vayes. Y acepta generalmente el catalanoparlante que esa ll a final de palabra es infrecuente (¿inédita?) en castellano, de forma que el apellido Valls pueda verse raro. Bien, raro, pero sigue siendo una ll que como ll debe pronunciarse. Así, es aceptable oír Vays por Valls, pero… ¿¡Vals!? Y Pasqual… ¿¡Maragal!?
Similar ocurre con la m a final de palabra: la Patum de Berga. Efectivamente, esta posición es extraña en castellano… pero sigue siendo una eme. ¿¡Patún!? (claro, que después del cederrón, no le pediremos peras a la madre de los olmos).
De la misma forma, la terminación -ig, por arcana que pueda parecer en castellano, no es sino la ch de toda la vida. La palabra mig (medio) se pronuncia mich (no mij), de la misma forma que Puigdemont es Puchdemont y no Puijdemont (y sí, la t final también puede pronunciarse en castellano con un poco de empeño).
Por último… por último a veces lo más fácil es limitarse a leer. A leer con interés, claro, y sobre todo respeto. Para no llamarle «castellets» a los castellers. Castellers son los que hacen castillos, y no los castillitos, igual que el que hace zapatos es el zapatero, y no el zapatitos.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 22 mayo 2015
Categorías: Comunicación, Derechos, Política, SociedadRed
Otras etiquetas: datos abiertos, gobierno abierto, open data, transparencia
2 comentarios »
 Excavator – Open Pit Mining, de Rene Schwietzke.
Excavator – Open Pit Mining, de Rene Schwietzke.Cuando se habla de estrategias de gobierno abierto, o de datos abiertos, lo habitual es utilizar aproximaciones del tipo «estrategias para la publicación de datos» o, a lo sumo, «estrategias para la abertura de datos». Y esto es así tanto si la estrategia es pasiva —el ciudadano pide unos datos, la Administración se los da o los hace públicos— como si es activa —la Administración se adelanta y publica esos datos antes de que nadie haga una petición explícita.
En mi opinión, esta es una opción legítima, pero obsoleta. Insisto: legítima, porque ya querríamos que la política de mínimos fuese publicar o abrir, pero obsoleta porque, hoy en día, lo más eficaz y eficiente es que la Administración ya trabaje en abierto. Que el diseño de sus procesos —y recalco la palabra procesos, que van más allá de la mera tecnología— sea abierto desde el momento cero.
Me gustaría ilustrar las diferencias —nada sutiles, aunque pueda parecerlo— con un ejemplo que quién más quién menos ha vivido en primera persona: la publicación de las calificaciones de una asignatura. El ejemplo (tanto la opción 1 como la opción 2) se ajusta bastante a la realidad, aunque he hecho alguna simplificación o algún pequeño cambio para que se ajuste más a lo que se quiere mostrar.
Opción 1: publicar los datos
- Un profesor evalúa los exámenes de una asignatura, sobre el original en papel, y apuntando las notas en una hoja de cálculo. Y otro profesor el de otra. Y así todos. Cuando terminan de evaluar, imprimen las notas y las cuelgan en la puerta de su despacho junto con la nota final. Es decir, publican la información de forma activa.
- Para saber sus notas, los estudiantes deben ir consultando las puertas de todos los despachos. Igual que ocurre a menudo con la administración: el ciudadano debe ir portal por portal, web por web, sección por sección, para encontrar toda la información.
- El estudiante que quiere saber no la información (he aprobado o no) sino cómo le ha ido el examen, debe pedir cita con el profesor. Solamente así, obtiene las notas numéricas que ha sacado en todas las preguntas del examen, así como los coeficientes de ponderación. Esto se corresponde con (1) abrir los datos y (2) de forma pasiva o reactiva, es decir, a petición del ciudadano.
- En algún momento, los profesores introducen las notas en la base de datos a partir de la cuál el personal de gestión académica de la secretaría del departamento podrá emitir certificados y tramitar, si procede, los títulos pertinentes.
Este sencillo esquema incorpora ya lo básico (publicación de información, abertura de datos, publicidad activa y pasiva, emisión de certificados / inicio de procesos administrativos) así como tres tipos de actor: el que genera los datos (profesor), el que los administra (secretaría) y el que los consulta (ciudadano). Y, también, qué perfil tiene cada uno respecto a los datos (los crea, los administra, los consulta).
Y así funciona, en general, la Administración. Y así es cómo, en general, está planteada la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como sus equivalentes autonómicas.
Opción 2: abrir los procesos y las aplicaciones
Hay, no obstante, otra opción que en lugar de centrarse en el contenido, se centra en el contenedor.
- Los exámenes de los estudiantes está digitalizados y residen en una aplicación. De hecho, los estudiantes mismos pueden subir ellos mismos sus exámenes (o sus trabajos, o sus portafolios electrónicos, etc.).
- El profesor evalúa los exámenes directamente desde la aplicación, pudiendo entrar notas parciales que, automáticamente, calculan la nota final mediante una fórmula pública.
- Una vez calificados, los estudiantes pueden consultar, en su propio expediente, todas sus calificaciones a la vez.
- Desde la misma aplicación, el personal de gestión académica (y sin necesidad de acceder a los datos, que pueden permanecer confidenciales) pueden cerrar actas, mandar mensajes automáticos, etc.
- Desde la misma aplicación, el estudiante puede no pedir sino directamente descargarse sus certificados y títulos firmados digitalmente.
Esta segunda opción puede parecer similar a la primera opción. Pero no lo es. Porque lo importante no es la tecnología, sino el proceso. En la segunda opción, hay una única tecnología que permite que el proceso sea abierto por defecto. Sí. Pero mucho más: no hay otros procesos ni tecnologías. No hay que «publicar», no hay que sacar los datos de un sitio (hoja de cálculo) para llevárselos a otro (impresión para colgar en la puerta del despacho, exportación a la base de datos de certificados y títulos) sino que todos residen en el mismo sitio. Y, más importante, todos los actores comparten el mismo proceso gracias a que acceden a la misma aplicación.
Diferencia entre publicar y trabajar en abierto
Vamos a llevar el caso anterior a un caso más habitual en la Administración: la consulta de datos del presupuesto.
En la primera opción, la Administración trabaja dentro de su propio circuito cerrado de gestión económica y presupuestaria. Cuando el ciudadano quiere información económica de la Administración, en la aproximación de publicidad pasiva o reactiva, ese ciudadano debe pedirla y una persona debe destinar un tiempo a recabar los datos, ponerlos en un formato determinado y publicarlos. A lo sumo, y ya en la aproximación proactiva, nos encontraremos que la Administración ha recopilado esos datos y ha hecho una copia en otro lugar para que el ciudadano pueda consultarlos sin tener que pedirlos. Publicar una copia. Publicar. Copia.
Hay una segunda opción: dado que por norma general la Administración ya trabaja sobre aplicaciones digitales, bastaría con abrir esa aplicación al exterior. Bastaría con que Administración y ciudadano accediesen a la misma aplicación (sí, por motivos de eficiencia tecnológica puede que realmente accedan a copias, pero a efectos de simplificar, supongamos que es la misma aplicación, como ocurría con el caso de la gestión académica). Por supuesto, el funcionario puede hacer asentamientos (tanto gasto, de tal proveedor, por el concepto tal, para la partida cual, y para el proyecto equis) y el ciudadano solamente puede consultar. Pero la diferencia conceptual con la primera opción es abismal:
- Total transparencia por utilizar los mismos sistemas o aplicaciones.
- Información en tiempo real (o casi: de nuevo, por motivos técnicos — que no cambian el fondo del concepto — podemos hacer copias y actualizaciones, pero son automáticas, no es alguien que, una vez al año, copia datos de un sitio a otro).
- Acceso total al máximo detalle, sin filtros (especialmente filtros humanos).
- Formato reutilizable en origen, dado que accedemos al dato, no a una (a menudo burda) «materialización» del mismo.
- Ausencia de manipulación y, en consecuencia, ahorro en tiempo y recursos (sobre todo humanos).
Además, dado que lo que estamos utilizando es una aplicación viva y no una foto fija, podemos acceder a los datos de dos formas complementarias:
- Si hay tiempo y dinero para desarrollo, con una visualización especialmente pensada para el ciudadano.
- Además podemos dar acceso directo a los datos (p.ej. via API abierta) para su manipulación masiva (y muy muy barata).
La pregunta habitual en estos casos es qué hacer o bien con los datos antiguos o bien con documentos que no son exactamente datos.
La respuesta (para mí) es inmediata: de forma proactiva o reactiva, una vez se digitalizan (el verdadero coste de la transparencia… además del político, claro) hay que pensar no en una solución para ese ciudadano en particular, sino en una aplicación que sea de utilidad especialmente para el funcionario.
Un último ejemplo para incorporar estas últimas apreciaciones.
La Administración gasta literalmente millones en informarse. A menudo encargando informes a terceros, o bien concediendo ayudas o becas a la investigación y el análisis. Acceder a esa documentación es una tarea épica. Incluso dentro de la Administración. Una opción es, a petición del ciudadano, bajar a las catacumbas (digitales) de la administración para encontrar un documento enterrado en un marasmo de información. Otra opción es poner en marcha un repositorio de archivos que, sobre todo, sea útil al funcionario para su propio trabajo (y para su propia organización), abriendo una parte (la parte de consulta) al ciudadano. De hecho, estos sistemas ya funcionan en la mayoría de grandes empresas privadas y Administraciones. Así, el gobierno abierto, los datos abiertos son, sobre todo y ante todo, una herramienta útil para la propia Administración — además de para cumplir un expediente de cara al ciudadano.
Es por todo ello que cuando se habla de «publicar» información, o «abrir» datos, tengo la impresión que retrocedemos en el tiempo. O que permanecemos en un tiempo pasado, donde era necesario (porque todo estaba en papel y archivado físicamente) que alguien buscase, encontrase, interpretase, filtrase, replicase y distribuyese la documentación.
Pero ya no es así. Busca el ciudadano y el ciudadano encuentra (sabrá él si lo que tiene entre manos es lo que buscaba o no). Interpreta el mismo ciudadano y filtra según sus propias necesidades (aunque por temas de privacidad y seguridad, por supuesto, puede haber un filtrado previo). No hace falta replicar, porque la información es intangible y, por tanto, no es escasa, no se «pierde» si se «da». Y, está claro, la distribución va dentro del mismo proceso. Y lo mejor, lo más interesante, es que exactamente el mismo protocolo, el mismo proceso, la (más o menos) mismo proceso y herramienta sirve para quien genera la información, para quien la administra y custodia, y para quién la va a usar, sea Administración o ciudadano.
Deberíamos dejar de añadir barreras innecesarias donde no las hay.
Apunte dedicado a Antonio Ibáñez, por obligarme a pensar :)
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 17 mayo 2015
Categorías: Política, SociedadRed
Otras etiquetas: 15m, 24m, tecnopolítica
2 comentarios »
 Giovanni Domenico Tiepolo: la procesión del caballo de Troya en Troya
Giovanni Domenico Tiepolo: la procesión del caballo de Troya en TroyaHace un par de años, en Intención de voto en España 1978-2013. ¿Una Segunda Transición hacia una política extra-representativa? (PDF), argumentaba que, a mi parecer, el 15M no nació el 15 de mayo de 2011, sino que había nacido mucho antes, en particular el 13 de marzo de 2004, la noche del ¡Pásalo!.
Así, el 15M separaba dos fases o dos estadios en la historia de España de lo que después hemos venido a llamar tecnopolítica:
- Una fase de toma de consciencia, de constatar que la información nunca más tendrá un único origen (institucional) ni un único sentido (de arriba abajo), y que la comunicación entre pares puede, ahora, darse a gran escala.
- Una fase — iniciada por esa gran «prueba piloto» que es el 15M — donde se constatan nuevas formas ya no ya de información y comunicación, sino de articulación en red, con identidades descentralizadas y organización distribuida.
Se me antoja que a partir del 24 de mayo de 2015, después de las elecciones municipales (y en muchos casos autonómicas) en España, veremos la entrada de una tercera fase: la de la tecnopolítica desde dentro de las instituciones. Y creo que vale la pena hacer esta reflexión a una semana de las elecciones porque será, creo, independiente del resultado. Veamos porqué.
Primera fase: toma de consciencia
Repasemos la historia. El 11 de marzo de 2004, a tres días de las elecciones generales, sucede en España el ataque terrorista más sangriento de su historia. Sin entrar a juzgar sus autoría, sus causas o la respuesta del gobierno, en los siguientes días muchos ciudadanos pasan un doble punto de inflexión:
- La información no tiene una única fuente. Se puede ir a buscar o bien más allá de las propias fronteras, o bien más allá de las instituciones (gobiernos, medios de comunicación). Internet permite, no por primera vez, pero sí de una forma clara y contundente, constatar que la información puede y debe cotejarse, contrastarse, ponerse en duda de forma sistemática. Y que este ejercicio beberá de distintas fuentes, todas accesibles, a coste cero (o prácticamente), de forma plural, comentada, construida colaborativamente.
- Que la comunicación para la convocatoria de acciones deja de ser también vertical, jerárquica, incontestada, con origen institucional (partidos, sindicatos, la sociedad civil organizada) para ser plural, distribuida, descentralizada… incluso «anónima».
Por supuesto, había antecedentes. Indymedia llevaba años suministrando información «alternativa» o «independiente», las redes de hackers otros muchos otros colaborando y compartiendo, así como había las antiguas news, los canales de IRC y demás.
Pero querría insistir en esa «toma de consciencia» por el imaginario popular en general, si no global, sí multitudinario que se da esos días.
Es a partir de ahí que aparecen semillas importantísimas que darán fruto en la siguiente fase: V de Vivienda, Juventud Sin Futuro, Nolesvotes o la misma Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Segunda fase: la tecnopolítica desde fuera
El 15M es la puesta en escena, de forma total, como una gran prueba piloto de todo lo aprendido en los últimos siete años. Más allá de lo que sucede en las plazas — muy significativo, por otra parte — lo interesante viene después: articulación de asambleas, de grupos (llamemósles) sectoriales (corrupción, transparencia, vivienda…), asociaciones y, al final, nuevos partidos políticos.
En los cuatro años que separan el 15M del 24M hemos visto a la PAH dominar absolutamente la agenda mediática y política (y social) en materia de vivienda; a organizaciones como la Fundación Civio convertir en central la cuestión de la transparencia; al Partido X, 15MpaRato y otros luchar desde dentro y fuera contra la corrupción y el fraude político a gran escala.
Y hemos visto también a ese Partido X, a Podemos o a las distintas incorporaciones del originario Guanyem plantar batalla en el ámbito institucional, con más o menor éxito en las urnas, pero con un incontestable y sobre todo creciente impacto en lo social.
Todos ellos han operado con lógicas distintas a las tradicionales para informarse, comunicar(se), organizarse y actuar. Todos ellos con la tecnología como base. La lógica ha sido casi siempre, no obstante, de oposición dentro-fuera, institucionalidad-extrainstitucionalidad.
De nuevo, ha habido antecedentes — el Partido Pirata, sin lugar a dudas, el más importante — pero es la estela del 15M el que les pone el foco encima… para jamás retirarse.
Tercera fase: la tecnopolítica desde dentro
Creo que el escenario de después del 24 de mayo de 2015 será distinto de lo que habremos visto hasta la fecha. Con altísima probabilidad, muchas de las nuevas formaciones entrarán en los consistorios y en muchos gobiernos autonómicos.
Y, con independencia de si logran gobernar o no, entrarán para transformar la forma de hacer política. Querría insistir en este punto: será independiente de si logran entrar en los respectivos gobiernos. Primero, porque aunque logren entrar, la transformación será lenta — por las inercias y distinta dinámica de las instituciones (y las leyes sobre el buen gobierno españolas, pésimas todas ellas por haber nacido ya obsoletas y sin ambición). Segundo, porque lo importante será estar dentro, no mandar.
Me convencen de ello, ante todo, tres interesantes precedentes. El primero, el estupendo pero efímero Parlament 2.0 que el ex-president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, así como unos cuantos diputados (José Antonio Donaire, Carles Puigdemont, Quim Nadal y otros) logaron poner en marcha para abrir el parlamento y sus debates a la ciudadanía. El segundo, la mordaz oposición de Compromís en el gobierno valenciano con Mònica Oltra en cabeza, mostrando nuevas formas de hacer política, con el ciudadano, abriendo procesos, compartiéndolos. El último, la fantástica experiencia de las CUP primero en los municipios pero, especialmente, en el Parlament de Catalunya (con David Fernández como representante más destacado), subvirtiendo dinámicas, discursos, complicidades pero, y muy importante, sin caer en la negación de su estatus: ser parte de la institución — algo que otras formaciones antipolíticas promueven… desde fuera todavía.
Después del 24M, estas experiencias, estos puntos de vista, estas prácticas, estas organizaciones en red con toda seguridad entrarán en la política institucional de forma masiva. Gobiernen o no, con mucha probabilidad implantarán en su propia gestión interna las prácticas que los han aupado a la institucionalidad: transparencia, rendición de cuentas y, esencial a mi modo de ver, un gran foco en el proceso, en el cómo, en la replicabilidad de las prácticas y proyectos, en la obertura por definición, en la participación, en la codecisión.
Es de esperar, además, que siendo una transformación desde dentro, goce de una legitimidad que hasta ahora, la política institucional más cínica les ha negado por ser «política con minúsculas», política que «nadie ha votado».
Y es de esperar, también, y como el ejemplo de Irekia en el País Vasco, que sean prácticas que crucen puntos de no retorno, que una vez instauradas, sean difíciles de desmantelar. Y, con suerte, se expandirán y replicarán dentro y fuera, en las instituciones y en los partidos que las compongan y las organizaciones que tengan tratos con ellas.
Será, intuyo, creo, primero una lenta evolución para después ser una entera transformación. Dependerá — aquí sí — de la cuota de poder, de las complicidades con la sociedad civil, y del tiempo. Pero creo pensar que será, que, sí, será.
Muchos se han preguntado, estos últimos 4 años, dónde estaba el impacto del 15M. Bien, creo que ahora tendremos numerosas oportunidades de verlo. Y a diario.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 16 marzo 2015
Categorías: Derechos, Política
Otras etiquetas: catalunya, independencia, revista_treball
Sin comentarios »
El pasado 6 de marzo, Joan Coscubiela describía, en El camino confederal a la soberanía, algunos motivos por los que era preferible una Catalunya como estado soberano dentro de una confederación española, en lugar de una Catalunya independiente fuera del actual estado español de forma unilateral.
Hay dos puntos en los que estoy muy de acuerdo con lo expuesto en el artículo y que son, en mi opinión, los fundamentales: (1) el modelo de ordenación administrativa territorial en España está agotado y (2) hay demasiada incertidumbre sobre la articulación de un nuevo estado catalán y su impacto socio-económico como para hacer análisis demasiado simples — en positivo y en negativo, añadiría yo. Entre estos impactos, Coscubiela apunta tres terrenos en los que se debe ser especialmente cuidadoso: las relaciones laborales, las pensiones y la fiscalidad. No puedo estar más de acuerdo.
Hay, sin embargo, tres puntos donde discrepo profundamente, dos de ellos técnicos — la naturaleza del dumping social y económico, la naturaleza de las pensiones y la solidaridad — y uno político — la distancia entre la toma de decisiones y el ciudadano.
Detengámonos, sin embargo, un momento a ver la principal diferencia de la federación y la confederación — y ya me perdonarán por las simplificaciones que, espero, no se alejen del rigor más que lo que la pedagogía requiera.
En una confederación, un grupo de estados plenamente soberanos deciden ofrecer de forma mancomunada la provisión de una serie de servicios públicos. Habitualmente son servicios donde las economías de escala son evidentes, así como solucionan muchas externalidades económicas y sociales: defensa, política exterior, política monetaria.
La federación, en cambio, suele funcionar a la inversa: regiones o estados que no son soberanos, acaban asumiendo competencias segregadas de la Administración estatal. La soberanía se mantiene centralizada — es decir, las partes no ostentan soberanía alguna — y lo que se descentraliza es aquello donde es relevante acercarse a diferentes sensibilidades de los ciudadanos, o en aras de la variedad en la provisión de servicios.
Como ejemplo, y de acuerdo con muchos autores, podemos decir que Europa funciona a menudo como una confederación de facto, mientras que las autonomías españolas pueden equipararse a un sistema federal.
Un argumento vertebral en el artículo de Joan Coscubiela tiene que ver con los riesgos de facilitar el dumping económico y social en ámbitos como las relaciones laborales o la fiscalidad. Y tiene razón. Ahora bien, discrepo profundamente en que el origen de este riesgo se halle en las diferencias entre un estado federal y uno confederal. Es decir, en que «levantar fronteras legislativas conduce inexorablemente al dumping social.» Hay dos comentarios a hacer esta afirmación. La primera es relativa al levantamiento de fronteras: no se levantan fronteras cuando se crea una diferente legislación laboral, comercial o fiscal en un (nuevo) estado que son diferentes a las del entorno. Una frontera se levanta cuando, de forma explícita, se dificulta o prohíbe la circulación de trabajadores, bienes y servicios, capitales (inversión) o flujos financieros. Puede parecer una frivolidad debatir sobre una mera palabra, pero las palabras están cargadas de significado y es técnicamente falso que se levanten fronteras. ¿Se levantan dificultades? Nada menos que todas las que se encuentra un mundo globalizado en su paseo diario por el mundo. Y nada menos que las que levantaría en cualquier otro un estado soberano confederado con España.
El segundo comentario es respecto dónde están las fronteras legislativas en Cataluña, España y Europa. Se calcula que los grandes países europeos — Alemania, Austria, Francia — tienen cerca de un 40% de leyes que emanan directamente de Bruselas. Añadamos a esto estándares, pactos o tendencias que, sin ser ley, determinan el desarrollo de la Educación (Bolonia), las telecomunicaciones (OMC, OMPI), la seguridad (Interpol, acuerdos internacionales), las relaciones comerciales (el Euro) y muchísimos otros más cambios.
Considero, pues, que el dumping social y económico se origina en un lugar que no tiene nada que ver con la finísima distinción de un estado federal y uno confederal, sino que se encuentra fuera de las fronteras de la federación/confederación. Volveré sobre ello al final.
La segunda cuestión de la que quería hablar es la de las pensiones y la solidaridad.
Respecto a las pensiones se entra y se sale varias veces en el artículo sobre la cuestión de haber cotizado en varios lugares. Hagamos una aclaración rotundo: tanto da. El sistema de pensiones español, de reparto, es independiente de donde cotiza cada uno. Pero no porque sea unificado a nivel estatal, sino porque es un pacto entre generaciones. Es decir, no es que un trabajador vaya llenando una hucha (algo en Gijón, un poco en Sevilla, otro tanto en Reus) que el Estado le custodia y le devuelve cuando se jubila. No. El sistema español son dos pactos: cuando uno trabaja, pacta con los jubilados que les pagará una pensión, porque el Estado le promete un segundo pacto cuando él se jubile: que los trabajadores de entonces le pagarán también una pensión a él. ¿Le devolverán el dinero contribuido? No, le pagarán … lo que quieran o puedan.
Tiene razón Joan Coscubiela que una secesión puede conducir a una ruptura del sistema de pensiones, pero discrepo con él sobre la naturaleza de la ruptura: no será técnica ni económica, sino política (y con impacto social, claro). Habrá que reconocer los derechos de los jubilados y habrá que rehacer un pacto. Pero esto no es demasiado diferente de lo que ocurre prácticamente cada vez que se aprueban unos presupuestos del Estado. Cada año. Como mucho, cada legislatura.
Con la solidaridad interterritorial ocurre tres cuartos de lo mismo. Es — o debería ser —un pacto. No quiero entrar ahora en ver si es justa o injusta la solidaridad entre territorios, ni cómo debería ser. Me limito a apuntar que es independiente de si tenemos federación o confederación: mientras haya un estado soberano, es éste al que le corresponde reconocer derechos — de los jubilados, por ejemplo, o de los vecinos — y ver si quiere contribuir a las necesidades de esos vecinos — con un pacto bilateral con otro estado, o a través de un organismo superior de solidaridad entre países miembros de la UE — como ha sido beneficiándose España desde 1985 y que cada vez se dirige menos a estados y más a regiones, dicho sea de paso.
Por último, una cuestión política: la fiscalidad.
En el fondo, con la fiscalidad quiero reforzar dos argumentos de Joan Coscubiela que a él lo llevan a un lugar diferente que a mí. Tanto él como yo coincidimos en dos diagnósticos. El primero es que no podemos tener un sistema monetario europeo mientras que tenemos un sistema fiscal despedazado a diferentes niveles de la Unión. Europa será una unión social o no será: buena parte del drama que ahora vivimos parte de ahí, de la separación entre mercados y personas, entre la libertad del dinero y la soberanía de los ciudadanos. El segundo punto en común es que ambos creemos en el principio de subsidiariedad, en acercar la toma de decisiones a donde se deban aplicar. No tiene sentido que Bruselas fije la distribución de las guarderías a una ciudad, como poco eficiente es que cada ciudad tenga su propia política de inmigración, de defensa, o su propia moneda.
Sorprendentemente para mí, la unión fiscal solidaria y el acercamiento de la toma de decisiones a los ciudadanos pasa, según la propuesta de Joan Coscubiela, por crear un estadio intermedio entre Bruselas y Barcelona. Digo crear y no mantener, porque la opción confederal añade una confederación (la Española) dentro de lo que ahora es ya, a todos los efectos, otra confederación (la Europea).
En resumen, qué he dicho hasta ahora: el dumping social y económico tienen poco que ver con las diferencias entre federación y confederación de estados, entre una Cataluña soberana y otra confederada con España. Las pensiones y la solidaridad, tampoco dependen de este modelo, sino de la dinámica de pactos que emerja del nuevo estado (confederado o soberano) con sus vecinos y/o confederados.
No quisiera dejar de añadir unas reflexiones ya bastante personales.
La primera, obvia a estas alturas, es que he asumido que un estado catalán soberano permanecería dentro de la Unión Europea. Esto es discutible, por supuesto. Pero considero — y segunda reflexión personal — que permanecer en la Unión Europea es una cuestión de voluntad política, como lo es el hecho de que España acepte la creación de una confederación. Lo diré de otra manera: la parte difícil, la que requiere mucha diplomacia y no poca ingeniería política, no es ni confederarse un estado en Europa o en España, sino simplemente la creación de un estado soberano. Es ahí donde se darán todos los pactos, como el reparto de la deuda… o la solidaridad interterritorial, o el reconocimiento de los derechos de los actuales y futuros pensionistas. Y es ahí, también, donde federación o confederación pactarán también una política común para luchar contra el dumping social o económico, o los paraísos fiscales… todo ello enemigo común de la federación/confederación, no amenaza interna.
Con ello, nos situamos en el punto que las dificultades de la opción confederal o plenamente independiente, son o bien compartidas — porque dependen del contexto — o bien las mismas — porque dependen del Estado español, que no verá diferencia entre ambos modelos. Y, en cambio, la creación de una confederación española dentro de una confederación europea nos aleja de los beneficios potenciales de… ser una confederación (unión fiscal y social, subsidiariedad, actualización y modernización de los sistemas laborales, de pensiones y de solidaridad interterritorial), que es lo que Joan Coscubiela defendía en primera instancia.