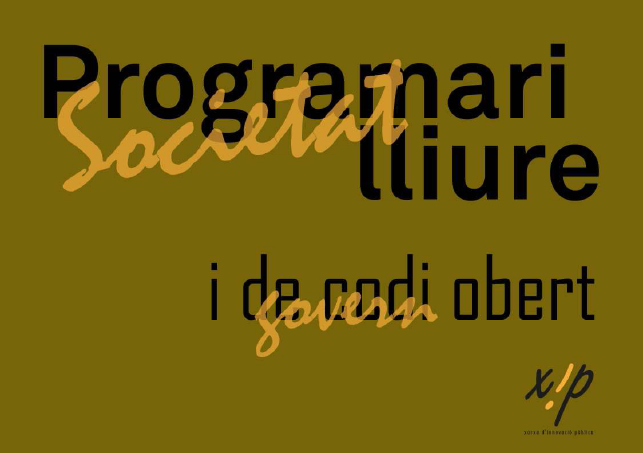Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 22 septiembre 2016
Categorías: Política, SociedadRed
Otras etiquetas: cidob, tecnopolítica
1 comentario »
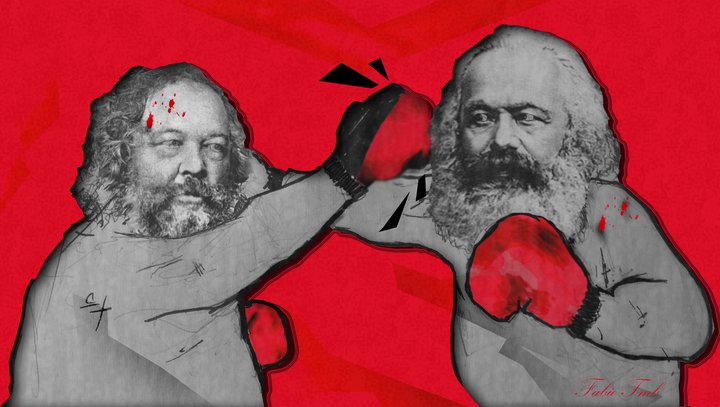 Bakunin and Marx from Russia with love, cortesía de fabiotmb
Bakunin and Marx from Russia with love, cortesía de fabiotmbEl 28 de septiembre de 1864 se constituía en el Saint Martin’s Hall de Londres la Primera Internacional de los Trabajadores. Ocho años después, las distintas aproximaciones que sobre el poder y la organización tenían Karl Marx y Mijaíl Bakunin dieron al traste con la unidad y la Primera Internacional se partió en dos.
La Primera Internacional fue uno de los primeros intentos de organizar a una gran masa de ciudadanos a nivel planetario, y lo hizo abriendo la caja de Pandora que todavía está por cerrar: jerarquía y representación o asamblea y participación. Se impuso la primera opción y, en términos generales, así sigue hasta hoy en la inmensa mayoría de organizaciones en todo el mundo.
En el invierno de 2010-2011, el mundo se vio sacudido por la ola de revueltas que convinimos en llamar la “Primavera árabe” y que se extendió, ya con otros nombres, por medio globo. La principal característica de lo sucedido en Túnez, Yemen, Egipto, España, México, Brasil, Estados Unidos, Turquía o Hong Kong —por citar solamente los movimientos más mediáticos internacionalmente— es que todo estaba conectado. Salvando las enormes particularidades de cada caso, en dichos movimientos sociales se compartieron objetivos, protocolos y herramientas, pero —y esto es destacable—, sin ningún organismo coordinador, y sin ninguna asamblea mediante.
La tecnopolítica —en el sentido que le dio Jon Lebkowsky en TechnoPolitics en 1997— aparece como el motor común de los movimientos sociales nacidos tras la emergencia de la Web 2.0 y las redes sociales. Y se erige como alternativa a la jerarquía con una cúpula electa que toma decisiones y las ejecuta, así como alternativa a la asamblea que toma decisiones y nombra una cúpula para ejecutarlas.
Al contrario que éstas, lo que caracteriza la tecnopolítica es primero la acción y después la coordinación, la hacercracia: a partir de una toma de decisiones altamente distribuida, así como la posibilidad para iniciar procesos de forma individual. Tomadas las decisiones y puestas en práctica a modo de proceso piloto, a medida que la iniciativa tecnopolítica gana interés suma participantes y afina sus protocolos. Se enriquece, además, de participaciones puntuales que, lejos de ser un incomprendido clictivismo (todo parece ejecutarse clicando opciones predefinidas e inevitables), se constituyen en aportaciones que marcan la tendencia, el patrón de comportamiento y construyen puentes para su réplica en iniciativas similares.
Es aquí, en hacer la participación distribuida, fácil, gradual y replicable, que es posible constituir redes reconfigurables que se adaptan fácilmente a las singularidades de cada caso particular. Pero que a su vez permiten elevar la mirada y sincronizarse para constituir, por construcción, movimientos emergentes de mucho mayor calado.
Es la sincronización, y no la planificación, lo que hace nuestros actuales radares inservibles para identificar, analizar y evaluar los actuales movimientos sociales, tan diferentes de nuestro institucionalismo.
Este modus operandi de trabajar sobre lo que une y sin detenerse en lo que separa ha dado dos grandes frutos: diagnósticos afinadísimos de cada situación, gracias a su fuerte enraizamiento en las bases ciudadanas y la multiplicidad de ojos que contribuyen al proyecto de proyectos; y procesos organizativos dinámicos y flexibles que facilitan la respuesta rápida y la concentración de masas críticas alrededor de ejes simples y claros.
Su punto débil, probablemente, la reflexión propositiva y puesta en práctica de proyectos a largo plazo. Para ello, es necesaria la visión de contexto, el ágora sosegada y la facilitación de la deliberación. Estas cuestiones han sido habitualmente feudo reservado a las instituciones, con lo que los movimientos sociales han optado por tomarlas. Y es de esperar que el paso de la tecnopolítica por las instituciones las cambie para siempre.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 03 septiembre 2016
Categorías: Cultura, Derechos, Política
Otras etiquetas: catalán, catalunya, inmersión lingüística
9 comentarios »
 La niña habla dos idiomas, cortesía de Blázquez
La niña habla dos idiomas, cortesía de BlázquezDe todos es sabido que no hay que hacer categoría de un caso particular: yo voy a hacer oídos sordos a este principio básico del método científico. Primero, porque esto no es un artículo científico, sino una opinión personal que me viene en gusto compartir; segundo, porque sospecho que muchos otros se sentirán identificados con esta reflexión; y tercero, porque a lo mejor algunos quieren comprender algunos posicionamientos personales, aunque no vengan avalados por un test de significatividad y representatividad muestral.
Mi hija cumple cinco años mañana, de los cuales lleva dos escolarizada (educación infantil) y otros dos en guardería.
En casa solamente se habla catalán. Aunque madre y padre somos completamente bilingües, nos conocimos en un entorno catalanoparlante, así hablamos entre nosotros y así nos dio por hablar a nuestros hijos. En algún momento nos planteamos cada uno hablarle en una de nuestras dos lenguas maternas — uno en catalán, otro en castellano — pero, simplemente, no nos salía. Absolutamente siempre se habla en catalán en casa.
Con el resto de la familia sucede parecido y, a efectos prácticos — en el sentido de la frecuencia de las relaciones personales —, la única persona con quien mi hija habla en castellano es con mi padre.
Sucede lo mismo en la escuela: la lengua vehicular de los centros educativos en Catalunya es el catalán y, al menos en la escuela de mi hija (por supuesto no en todos, pero este es otro tema) esta cuestión se respeta. Dentro de clase, maestros y alumnos hablan en catalán.
A las puertas de sus cinco años, mi hija es enteramente bilingüe. No confunde los idiomas ni las palabras — o no mucho más que los adultos —, sabe que hay dos idiomas y con cuál debe dirigirse a cada persona. Y mi hijo de dos años y medio va por el mismo camino. A pesar de que prácticamente su único contacto personal con el castellano es su abuelo paterno, ambos son entera y completamente bilingües. Como sus padres. Y sus tíos y sus primos y la totalidad de personas que tienen el catalán como primera lengua — si es que eso existe: es muy excepcional quien aprende catalán sin aprender castellano, aunque no lo es lo contrario.
A las puertas de sus cinco años, mi hija es enteramente bilingüe. Pero juega en castellano. Es decir, cuando juega ella sola, y habla en voz alta, habla en castellano. Sus fantasías, sus diálogos consigo misma o con sus muñecos, su propia relatoría de sus propios juegos… es en castellano.
A mí esto no me parece bien ni mal. Los políglotas, los políglotas que lo somos de verdad, pensamos en el idioma en el que hablamos o en el que hacemos las cosas. Yo pienso en catalán cuando hablo con mis hijos, pienso en castellano cuando echo unas cervezas con amigos en la Alameda de Sevilla, o me toca pensar en inglés cuando asisto a un congreso académico de carácter internacional. Y mi hija hace lo mismo.
No obstante, si bien tengo claros los motivos por los que yo cambio de idioma, he tenido que aprender por qué lo hace mi hija, especialmente cuando está sola.
He sido capaz de identificar dos motivos especialmente poderosos:
- El primero es la influencia de sus compañeros. Reza el dicho que en clase se habla catalán, pero que en el recreo se habla castellano. Muchos de los amigos de mi hija son castellanoparlantes, y los que no lo son acaban cediendo a la lengua franca de la escuela que, fuera del ámbito académico, es muy claramente el castellano.
- El segundo es la influencia de los medios. A pesar de la insistencia de sus padres de suministrar lecturas y material audiovisual en su lengua original (habitualmente catalán, castellano e inglés, pero YouTube trae de todo), la oferta cultural infantil es apabullantemente en castellano: cuentos, juegos, libros, dibujos animados…
¿Conclusión? Dado que la inmensa mayoría de los referentes lúdicos de mi hija son en castellano, cuando juega, aunque sea sola, lo hace en esa lengua. Obvio.
Cuando uno oye o lee declaraciones públicas sobre la persecución del castellano en Catalunya, o la dificultad de usarlo en el día a día, no puede menos que quedarse estupefacto. Mientras mis hijos son completamente bilingües a pesar de vivir en una casa donde solamente se habla catalán, ni jueces ni abogados en Cataluya tienen obligación de comprender el catalán, por poner solamente un ejemplo entre cientos.
Es absolutamente cierto que el castellano está discriminado en Catalunya, y lo está por tres motivos que apunto de menos importante a más.
- El primero es por los más que demostrados beneficios del bilingüismo: es bueno para aprender más y mejor, es bueno porque nos hace más empáticos, es bueno porque nos protege (relativamente) de enfermedades degenerativas de origen neurocerebral. Por tanto es bueno aprender castellano y catalán, catalán y castellano. Si una de las lenguas — creo que queda claro por lo escrito hasta ahora que es el catalán y por qué motivos — está en una situación de desventaja, parece lógico auparla hasta la igualdad para promover el bilingüismo (muy distinto de la diglosia, dicho sea de paso).
- El segundo motivo es para fomentar la inclusión social. O la inter-inclusión social, si se prefiere: no se trata de que un grupo «incluya» al otro, sino de que se «incluyan» mútuamente, que se interrelacionen, que no haya guetos (ni de catalanoparlantes ni de castellanoparlantes). La experiencia de la inmersión lingüística en las escuelas catalanas ha demostrado ser excelente en esta cuestión. No suficiente, por supuesto, pero sí fantástica dentro de sus posibilidades. Algunas personas opinan — no sin razón — que educar a alguien en una lengua que le es ajena (es decir, a un castellanoparlante en catalán) puede perjudicar su nivel de comprensión. Si bien esto es cierto (la ciencia también se ha pronunciado al respecto) hay dos objeciones a hacer. Una, que es posible que la exclusión social por no saber ambas lenguas sea peor que la motivada por no haber «comprendido toda la lección». La segunda, y mucho más importante, es que cuando un organismo como la UNESCO defiende la escolarización en la lengua propia lo que realmente están defendiendo son
aproximaciones educativas bilingües o multilingües basadas en la lengua materna como un factor importante de inclusión y calidad en la enseñanza
. Es lo que pretenden algunos al querer añadir el inglés como lengua vehicular. Si sirve para el inglés, sirve para el catalán.
- Por último, porque se trata de un derecho constitucional. Mi hija, mis hijos, tienen derecho a conocer y poder desarrollarse plenamente en su(s) lengua(s) materna(s). Dada la apabullante presencia del castellano en relación al catalán, desarrollarse en catalán jamás será posible sin una enseñanza, sí, que discrimine (negativamente) el castellano a cambio de una discriminación (positiva) del catalán. Si ello fuese en detrimento del desarrollo del castellano en mis hijos, yo sería el primero que se opondría. Vehementemente. Pero la experiencia nos ha demostrado, repetidas y contundentes veces, que el castellano no retrocede nunca, mientras que el catalán sí se mantiene (tampoco avanza, porque harían falta más políticas para ello).
Acabo como he empezado: esto es una opinión personal fruto de la observación atenta de un único caso, el de mi hija (y el de mi hijo, que va por la misma senda). No pretende ni convencer ni confirmar en sus convicciones a nadie. Es un único caso y tiene la relevancia que tiene.
Que para mí es toda. Suficiente como para, si se diese el caso, desobedecer una ley que no permitiese a mi hija aprender los dos idiomas en los que hablan sus padres y abuelos: el castellano y el catalán. Hay quien defiende la «utilidad» de una lengua por el número de hablantes. Para mí, el catalán no es útil porque tenga más hablantes nativos que el Checo, el Búlgaro, el Sueco, el Danés, el Finlandés o el Noruego, entre otros. Para mí, el catalán es útil porque lo hablan mi madre, mi mujer y mi hija. Y no hay nada más importante que eso, aunque fuésemos los únicos que todavía lo hablásemos en todo el mundo.
(Esta reflexión la hubiese podido escribir en catalán para defender el castellano, la lengua en la que hablo con mi padre: lo haré el día que haya un mínimo atisbo de que lo que ahora sucede con el catalán pueda remotamente sucederle a mi otra lengua materna. De momento, no hay motivo alguno.)
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 28 agosto 2016
Categorías: Política
Sin comentarios »
 From fisticuffs to Fibonacci, cortesía de Aja Romano.
From fisticuffs to Fibonacci, cortesía de Aja Romano.Guerra de clases.
La contienda electoral.
Ganar las elecciones.
Derrota política.
El adversario.
La oposición.
Debo ser un ingenuo. Pero atrás, muy atrás queda aquello de la política como gestión de lo común, como la creación de un proyecto compartido.
No soy tan ingenuo como para creer que todo el mundo persigue los mismos objetivos. Y que esos objetivos pueden ser, incluso, mutuamente excluyentes y, por tanto, difícilmente compatibles o reconciliables.
No obstante.
En el mundo anglosajón se habla, en el ámbito de la política y la gestión comunitaria, del naming and framing (nombrar y contextualizar) como paso previo a la correcta resolución de un problema o una cuestión pública. Más allá de lo obvio, se entiende que nombrar un problema es necesario para delimitarlo bien. Si hablamos de la «lucha contra las drogas», automáticamente evocamos a las fuerzas de élite tiroteando a los narcotraficantes, probablemente olvidando a los consumidores. Si hablamos de «tratamientos contra las drogas», puede ocurrir lo contrario: ponemos el énfasis en que el consumo debe tratarse como una enfermedad, dejando al margen el crimen que suele acompañarla.
Sucede lo mismo con el contexto. Siguiendo con el ejemplo de las drogas, el consumo de estupefacientes es muy distinto dependiendo del quién, el cómo, el cuándo, el dónde y, sobre todo, el porqué. El consumo lúdico de cannabis suele tener poco que ver con el consumo patológico de heroína: podemos separar perfectamente al fumador de clase media ocasional, con el que empezó a pincharse en un entorno de exclusión social, marginalidad o criminalidad.
En muchos casos, ese nombrar y contextualizar nos lleva a un estadio superior en la comprensión de los problemas y, en consecuencia, en el diseño de sus soluciones y las políticas públicas (o acciones comunitarias) que intentarán llevarlas a cabo. Así, si bien que una persona se quede sin hogar es seguramente el componente más serio (por grave) de un desahucio, el problema es mucho más complejo que una persona quedándose sin techo: hay un banco que ve sus activos perder valor, unos accionistas perdiendo dividendos, una comunidad de vecinos probablemente perdiendo la contribución de ese vecino (ahora desahuciado), un piso probablemente siendo ocupado (posiblemente generando problemas a vecinos y nuevos propietarios), un mercado del alquiler arrugándose ante los problemas de impagos y desahucios, etc. Algunas de estas cuestiones son más importantes que otras, aunque (1) la importancia dependerá del sistema de valores de cada uno y (2) lo importante es que todos forman parte de un gran puzzle que es necesario desentrañar para dar con la mejor aproximación al problema.
En mi opinión, los problemas o necesidades que afectan a un colectivo generalmente no son sencillos — añadiría que por construcción, al afectar a un colectivo y no a un individuo. En consecuencia, hacen falta muchos ojos sobre ellos para desenmarañarlos, que hay que identificar a todos los actores afectados por la cuestión (no solamente a los más preeminentes), conviene hacer inventario de las posibles aproximaciones y soluciones con sus respectivos pros y contras, hay que tener en cuenta las distintas escalas de valores que determinan las diferentes prioridades de cada actor, dirimir el posible impacto de la propuesta a llevar a cabo y sus costes (materiales o personales) asociados. Entre otras muchas cosas.
Parecería que, si estamos de acuerdo en la complejidad de los problemas, es más fácil abordarlos sumando que restando. Si bien construir es más complejo que dejar las cosas correr, se me antoja que considerar la política algo parecido a una guerra no es una buena aproximación a la cuestión. O, al menos, no es la que yo querría para mí.
En concreto, hay tres motivos por los cuales no comparto que haya que enfocar el debate político como una guerra, como una cuestión de bandos.
- El primero es que la gestión de lo común no tiene porqué ser un juego de suma cero. Es decir, niego que, necesariamente, toda solución pase por que haya siempre quienes salen ganando y quienes salen perdiendo, que conseguir algo tenga que ser siempre a costa de que otro pierda algo. A veces es así. Pero no siempre. Y, me atrevo a decir, no en la mayoría de los casos. Tampoco tiene que ganar todo el mundo: basta con que los que no ganan tampoco pierdan para que una opción sea deseable (o Pareto superior).
- El segundo es que los partidos y otras instituciones de la democracia no representan fidedignamente las preferencias de sus miembros, simpatizantes y mucho menos sus votantes. Tienen más en común los asalariados que votan a un partido o a otro, que (seguramente) esos mismos asalariados con los respectivos dirigentes de los respectivos partidos — por poner un ejemplo bastante manido. Quien prefiere enfrontar partidos — en lugar de sentarlos a la misma mesa o hemiciclo — pone en la misma bolsa a la miríada de individualidades que han venido a darse cita bajo unas mismas siglas por sus múltiples motivos. Se me antoja una generalización difícil de digerir.
- Por último, y más importante, la política como guerra pone la ideología como fin, no como instrumento. La ideología, para mí, es una metáfora, una forma de ver el mundo y una forma de pensar en cómo mejorarlo. Y como toda metáfora y como todo punto de vista tiene sus puntos fuertes y sus limitaciones. No hay que confundir ideología con principios: mis principios, p.ej., son la igualdad de las personas; mi ideología que hay que velar por esa igualdad desde las oportunidades, no solamente desde los recursos disponibles. Cuando uno se atrinchera en la ideología, acaba amoldando sus principios a ella (condenando unas dictaduras pero justificando otras, por ejemplo). Y, entonces, lo que importa ya no es resolver problemas, sino ganar. Para imponer la ideología.
Quiero cerrar esta reflexión con tres breves apuntes.
El primero es que yo, por supuesto, me alegro cuando la opción que yo he votado saca más votos que el resto. Por supuesto. Considero con ello que hay más gente con la que compartimos puntos de vista y posibles instrumentos y posibles soluciones. Y como considero que éstas son las mejores, hay más probabilidad de que se lleven a cabo. Por supuesto. Pero mantengo la (aunque a veces cueste) opinión que puede que esté equivocado y que vale la pena estar atento a las opiniones de otros.
El segundo es que, incluso desde las antípodas ideológicas, siempre hay algo que nos une al resto de la comunidad: será el contexto, será el diagnóstico de la situación, serán las dudas sobre una misma cuestión, será el compartir recursos. Mientras la política como lucha se empecina en poner de relieve y por inventariar la lista de todo lo que nos separa, la política como construcción, el consenso, se centra en poner de relieve y ponerse a trabajar en aquello que nos une, dejando para más adelante las decisiones que crearán división. La ventaja del consenso es que cuando llega la disensión y, con ella, el bloqueo, ya se ha andado una parte grande o pequeña del camino, que es más que no haber andado nada. Es más, con la andadura suele aparecer nueva información, actores, propuestas que van a enriquecer la deliberación.
La tercera y última es que, en realidad, sí hay un enemigo a batir en política, en democracia: el que quiere destruir el sistema o lo usa de forma intencionada para manipularlo a su favor. No es éste el que persigue su beneficio o sus aspiraciones dentro del juego democrático, sino el que abusa de dicho juego desvirtuándolo completamente como herramienta de gestión de lo público, de lo colectivo.
Desgraciadamente, a estas alturas, hemos conseguido darle la vuelta al tablero: somos condescendientes y conniventes (cuando no cómplices) con quien dice compartir nuestras ideas, mientras tratamos de destruir a quien identificamos (con certeza o erróneamente) como nuestro oponente, aunque pueda, en realidad, tener mucho en común con nosotros.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 04 julio 2016
Categorías: Política
Otras etiquetas: democracia_directa, democracia_hibrida, voto_electronico
Sin comentarios »
Internet primero; después lo que convinimos a llamar Web 2.0; luego las redes sociales o las aplicaciones para tableta y móvil. Todo ello, unido con el descontento hacia el sistema de democracia representativa, parece conjurarse para reivindicar algo de soberanía para el ciudadano a base de recuperar la vieja democracia directa de la Antigua Grecia.
Esa democracia directa se edificó sobre dos fuertes bases: la primera, que el mundo era en cierto modo comprensible para un individuo, dada su relativamente baja complejidad; la segunda, que los ciudadanos podían dedicarse a tomar decisiones, a gestionar lo común, a la política porque una gran parte de la sociedad no estaba compuesta por ciudadanos con plenos derechos políticos: mujeres, metecos y esclavos.
Tras varios siglos de regímenes no democráticos, la democracia es paulatinamente recuperada por las nuevos estados liberales, pero con un añadido: los distintos estratos de instituciones intermediadoras. No en vano, en el siglo XVIII el mundo era ya enormemente complejo y el número de ciudadanos (formalmente) libres y con derechos políticos demasiados como para hacer eficiente y eficaz la implicación directa en la toma de decisiones.
¿Hasta qué punto estamos ahora en condiciones de tomar lo mejor de los dos mundos? ¿Podemos devolver soberanía al ciudadano a la vez que minimizamos los costes asociado la gestión colectiva gracias a las distintas tecnologías y espacios digitales?
Democracia directa y voto electrónico
Parece que del párrafo anterior se deriva, necesariamente, que el voto electrónico vendrá a sanear nuestra democracia —como el emprendimiento vendrá a sanear nuestra economía—. Votamos más, nos representan menos: todo bueno.
La buena noticia es que el voto electrónico goza ya de una salud formidable —al menos en términos técnicos—. No en vano, la gestión del voto tradicional ya es electrónica en muchas de sus fases.
Sabemos que el voto electrónico permite una mejor gestión del voto, —rapidez en el recuento, ahorros en términos logísticos (especialmente una vez la primera inversión está hecha)—, se facilita el acceso al voto a colectivos en riesgo de exclusión del proceso —expatriados, algunos colectivos de discapacitados—, permite mayor flexibilidad a la hora de votar —incluyendo cambiar el voto (sea esto bueno o malo)—, disminuye errores en las transiciones entre etapas, etc.
Sabemos, además, que en muchos aspectos es incluso más seguro que el voto presencial. Aunque las democracias más avanzadas han dejado de lado muchas prácticas ilegítimas, todavía son habituales en muchos comicios la compra de votos, obligar o prohibir un determinado sentido del voto, el robo o sustitución de papeletas, la manipulación del voto emitido…
Al voto electrónico se le atribuyen tres grandes debilidades: la posibilidad de la manipulación a gran escala; la introducción de una capa tecnológica que, como tal, puede introducir una nueva tipología de errores (tanto de hardware como de software); la mayor dificultad de auditar el proceso así como la concurrencia de nuevos actores al mismo.
Estos riesgos no son menores, ni mucho menos, pero cada vez son más relativos. La cuestión de la nueva tecnología y los nuevos actores es cada vez menos relevante en la medida en que esa tecnología y actores ya permean en el resto del proceso. En referencia a la manipulación a gran escala, sigue siendo un gran riesgo, pero los avances en cifrado, así como el desarrollo de modelos basados en blockchain pueden minimizar, a corto plazo, estos riesgos.
En el fondo, a menudo le pedimos a lo digital lo que no hacemos con lo presencial: ¿son los apoderados honestos? ¿pueden manipular papeletas? ¿y los miembros de la mesa? ¿qué pasa desde que el presidente abandona la mesa hasta que llega a la sede electoral municipal? ¿y con las urnas?
En el fondo, el gran problema del voto electrónico es el siguiente: ni aumenta la participación ni fomenta un voto más informado o reflexionado. Simplemente —aunque es mucho— hace más barato votar varias veces por sus claras economías de escala.
¿Es esto suficiente? ¿Justifican las alforjas este camino?
Democracia deliberativa y herramientas de participación
Hay algo que la democracia directa requiere y ni las mejores herramientas nos van a proporcionar por mucho que optimicen el proceso: tiempo. La democracia pasa por ejercer un voto bien informado, lo que a efectos prácticos requiere: un diagnóstico de la situación; una deliberación entre los actores afectados por un tema, sus distintas aproximaciones y las posibles soluciones al mismo; y una negociación donde se identifiquen escalas de valores, prioridades y consensos posibles. Todo ello antes de —o tan siquiera sin— votar.
La democracia deliberativa —asistida por diferentes herramientas de participación electrónica— permite precisamente trabajar estas tres fases —diagnóstico, deliberación, negociación— sin necesariamente fijarse en la toma de la decisión final (sea voto directo o a través de representantes electos).
En la democracia deliberativa no es tan relevante la decisión final, sino identificar qué temas son más relevantes para la agenda pública así como cartografiarlos extensivamente para que no se escape ningún matiz y sea más fácil aislar los puntos de coincidencia para construir consensos.
La principal asunción de la democracia deliberativa es el paso de la toma de decisiones puntual al debate continuo, a preferir procesos largos de construcción que la gestión de conflictos en procesos a menudo interminables y generalmente deslegitimadores.
Muchas de las herramientas de la tecnopolítica van en esta dirección, además de dotarse de canales de sincronización con otras herramientas de la democracia deliberativa tradicional.
Para empezar, la deliberación electrónica pone especial énfasis en escuchar más que en hablar: trabaja para que herramientas y plataformas faciliten la detección de comportamientos emergentes, el reconocimiento de patrones o la caracterización de tendencias. ¿Clicktivismo? No, punta del iceberg: lo que importa es lo que está debajo.
Las nuevas plataformas de participación electrónica y deliberación facilitan también bajar los costes de participar al posibilitar aportaciones sobre la marcha, en el lugar y momento adecuados. Y, sobre todo, en el tema adecuado: atrás queda la cuestión de tener que participar en todo (imposible) y tener que saber de todo (todavía más imposible): se trata aquí de hacer aportaciones cualitativas, fruto de la propia experiencia y formación, y que la suma del todo sea mayor que las partes. Algoritmos estadísticos o de inteligencia artificial nos van a ayudar en ello.
La democracia deliberativa, por tanto, no buscará que participe “todo el mundo” (aunque sería deseable) sino que participe “todo el mundo relevante en una cuestión”. Ese “relevante” es el eslabón débil del sistema: ¿quién lo define? ¿cómo sabemos que el grupo es significativo y representativo?
Democracia líquida, democracia híbrida
Entre la democracia directa, que puede decidirlo todo sin pensar, y la democracia deliberativa, que puede asamblearizarlo todo sin decidir nada, nos encontramos con la democracia líquida, que pretende recoger lo mejor de ambos mundos.
La democracia líquida consiste en delegar el voto de forma temporal —por norma general para cada decisión o voto a realizar a un intermediario a cuyo voto se añadirá el de todo aquél que haya delegado en él.
Aunque el concepto no es nuevo en ciencia política, tomó especial relevancia al ponerla en práctica el Partido Pirata alemán mediante la plataforma LiquidFeedback. De nuevo, la tecnología contribuye a hacer “fácil” conceptos que antes eran difícilmente sostenibles y, sobre todo, escalables.
Aunque técnicamente es muy prometedor, adolece de males parecidos a la democracia directa y la organización asamblearia: quién más tiempo tiene para dedicarse a la política, más fácil le resulta acaparar votos (o delegaciones de voto) y, con ello, poder. Nada que ya no conociéramos.
Una alternativa —aunque técnicamente se trataría de una des-delegación de voto— es la que propone Democracia 4.0: en su modelo, se funciona con una base de democracia representativa pero es posible rescatar el voto para posibilitar la democracia directa a todos aquellos ciudadanos que así lo deseen para todas las decisiones que, en su lugar, tomaría el órgano representativo pertinente (p.ej. el Parlamento). Por cada voto “rescatado” del representante se le resta a éste una porción de dicho voto, de forma que, en el límite, si todos los ciudadanos votasen, el Parlamento no tendría ningún poder.
Una opción intermedia a ambos modelos sería el modelo de democracia híbrida, que añade un delegado (temporal) al esquema combinado de democracia representativa (en un extremo) y de democracia directa (en el otro extremo). Así, para cada votación tendríamos tres opciones: dejar que nuestros representantes electos voten por nosotros, votar directamente, o bien delegar en un tercero (un amigo, un experto, un cuñado) nuestro voto para dicha decisión.
 Modelo híbrido de democracia directa-representativa
Modelo híbrido de democracia directa-representativaEste modelo permite que cada ciudadano acomode sus preferencias de participación a distintos modelos para cada situación que se plantee. Y, probablemente, relativiza el poder de los recolectores de voto hiperactivos al poder seguir confiando en las instituciones como último (o primer) recurso.
El mayor inconveniente para su aplicación —al menos en España— es la forma como se eligen los representantes electos: para que podamos “restar” una fracción de voto al representante es necesario poder identificar al votante con “su” representante. Ello solamente es posible cuando cada distrito elige únicamente a un único representante, como ocurre con los distritos uninominales británicos. (Aunque técnicamente podría realizarse con cualquier sistema electoral, podría dar serios problemas de inconsistencia que llevaran a penalizar, injustamente, la opción de confiar en los representantes electos).
Repensar la participación, repensar las instituciones
Lo que la tecnología nos permite, hoy en día, es que podamos volver a pensar en el ciudadano apartando temporalmente el foco de las herramientas. O, dicho de otro modo, que podamos volver a diseñar sistemas de votación donde el ciudadano pueda rescatar su soberanía sin estar sometidos a las barreras de espacio y tiempo, de información y de comunicación, que antaño constreñían el diagnóstico de la voluntad del pueblo, la deliberación, la negociación y la toma de decisiones.
Las instituciones se han convertido, con los años, en centros de poder, en actores en sí mismos. Podemos ahora, con cuidado y sin romper nada, intentar que vuelvan a tener ese papel de caja de herramientas, de plataforma ciudadana, de ágora para la gestión colectiva de lo público.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 14 junio 2016
Categorías: Política
Otras etiquetas: gobiernosombra, ogov, software_libre, xarxa_dinnovacio_publica, xip
Sin comentarios »
La revolución digital ha puesto en nuestras manos toda una nueva caja de herramientas para la gestión de la información y las comunicaciones. Esta nueva caja de herramientas, sin embargo, tiene un potencial tan extraordinario que ya hoy está transformando —y no sólo reformando— muchísimas de las tareas y actividades que las personas hacemos, especialmente aquellas que suponen la interacción de varios actores. Como la toma de decisiones colectivas.
Este enorme potencial transformador viene de dos características de estas nuevas herramientas. Por un lado, hacen que aquello con lo que trabajamos para la toma de decisiones tenga un coste mucho menor que sin estas herramientas. Así, el acceso a la información y la posibilidad de generar debate a su alrededor se han vuelto dramáticamente menos costosos que cuando teníamos que coincidir en el tiempo y en el espacio, así como distribuir la información en soportes físicos, como el papel. Por otra parte, porque las herramientas mismas tienen un coste también dramáticamente inferior a sus contrapartes del mundo analógico: toda la infraestructura física necesaria para informarse, tomar decisiones y evaluarlas está ahora al alcance de cualquier persona gracias a su virtualización.
Podemos afirmar, sin exagerar demasiado, que se han democratizado las herramientas de la democracia. El diagnóstico de las necesidades de una comunidad puede ser hoy mucho más plural a través de las pequeñas pero numerosas contribuciones personales de sus miembros, más allá de las que puedan hacer sus portavoces y representantes. La identificación y ponderación de las posibles alternativas para cubrir una necesidad puede ser hoy mucho más rica a través de la concurrencia en la deliberación de más actores, mejor informados y con sus razones mejor fundamentadas. La evaluación final del impacto, eficacia y eficiencia de las decisiones tomadas puede ser hoy mucho más transparente y precisa gracias a la facilidad para publicar tanto los protocolos seguidos como los datos de los indicadores para hacer las diferentes valoraciones.
Esta nueva caja de herramientas sigue necesitando la facilitación de las instituciones. Más que nunca.
Las instituciones deben aportar el contexto que nos permita comprender mejor las necesidades y soluciones en relación a los diferentes actores implicados, y en consecuencia, a elegir mejor las herramientas a utilizar para la toma de decisiones.
Las instituciones deben facilitar la creación de espacios de deliberación, tanto físicos como virtuales —o mejor aún, híbridos— que permitan una deliberación informada y de consenso.
Las instituciones deben contribuir a fomentar la toma de decisiones colectivas, allí donde sea más adecuado que pasen —de forma centralizada o distribuida—, en los mejores espacios y con el contexto adecuado. Y deben hacerlo aportando los recursos necesarios y que a menudo sólo están a su alcance: datos e información, conocimiento y capital humano, infraestructuras, recursos materiales y financieros.
De entre todas las herramientas de esta nueva caja, hay que destacar especialmente el software libre y los datos abiertos.
Ambos permiten tres cuestiones capitales en una toma de decisiones que cada vez será más globalizada e interdependiente.
Por un lado, favorecen la escalabilidad. Permiten poder adaptar el tamaño de las herramientas a la medida del proyecto, pudiendo verter los recursos poco a poco, sin sufrir ninguna limitación en su crecimiento.
Por otra, favorecen la replicabilidad. Permiten poder repetir las experiencias de éxito en otra parte, aprovechando los conocimientos e infraestructuras y así optimizando las inversiones.
Por último, favorecen la interoperabilidad. Permiten los recursos y los actores pueda aplicarse allí donde hacen falta, sin tener que duplicar, trabajando horizontalmente y de forma distribuida pero para un mismo fin global.
Las cajas de herramientas, sin embargo, no aparecen de la nada. Que las haya, que circulen o que sean accesibles y fácilmente reutilizables será uno de los papeles fundamentales —como lo ha sido desde que tenemos democracias modernas— de las instituciones. Así, las instituciones han contribuido a la creación y mantenimiento de todo un ecosistema de infraestructuras para la democracia compuesto por gobiernos, administraciones, parlamentos, partidos políticos, sindicatos o asociaciones. Del mismo modo las instituciones, en beneficio de los ciudadanos y en el suyo propio, harán bien de invertir en las nuevas infraestructuras de la democracia: el software libre y los datos abiertos. Una nueva caja de herramientas para una nueva democracia. Un nuevo ecosistema que, más allá del cumplimiento de las leyes, debe comportar una nueva manera de hacer ajustada al nuevo paradigma de la Sociedad de la Información: el Gobierno Abierto.
Capítulo en PDF:
Peña-López, I. (2016). “
Les noves infraestructures de la democràcia”. En Xarxa d’Innovació Pública (Coord.),
Programari lliure i de codi obert – Societat lliure i govern obert, 6-7. Barcelona: Xarxa d’Innovació Pública.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 07 mayo 2016
Categorías: Derechos, Política
Otras etiquetas: fraude fiscal, sanidad, vadepares
5 comentarios »
 El Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Can Ruti, de noche
El Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Can Ruti, de nocheLa pasada Semana Santa la terminamos en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, también conocido como Can Ruti, por una neumonía del peque (2años y dos meses). La noticia no es ésta — «nada grave» que no se puediese curar a corto y medio plazo — sino algunas reflexiones que fueron posibles gracias al montón de horas para observar y pensar que tienen tres días con sus tres noches en una habitación de hospital de la planta de pediatría.
La primera reflexión es de agradecimiento. De doble agradecimiento, de hecho. Un primer agradecimiento por la profesionalidad de unos equipos que funcionaron como un reloj, que demostraron ser unos muy buenos profesionales. El segundo agradecimiento por unos equipos que nos trataron siempre con amabilidad, que demostraron ser, además de unos muy buenos profesionales, unas muy buenas personas.
Sólo dos datos para contextualizar. El promedio de personas que había en urgencias la tarde que fuimos a ver qué pasaba con aquella fiebre que no se iba fue de 140-150. No me puedo imaginar qué debe suponer manejar esto con profesionalidad y, sobre todo, con amabilidad. El segundo dato es que fuimos a urgencias pediátricas, para luego pasar a la planta de pediatría: todo lleno de niños muchos de ellos menores de cinco, cuatro, tres años. No me puedo imaginar qué debe suponer gestionar este tipo de paciente con profesionalidad (todo pequeño, todo se mueve) y, sobre todo, con amabilidad.
Profesionales y personas de Can Ruti: muchísimas gracias.
La segunda reflexión es para la sanidad pública. Nos atendieron, como mínimo, equipos de siete ámbitos:
- Urgencias.
- Diagnóstico por la imagen.
- Análisis médicos.
- Pediatría.
- Residentes.
- Neumología.
- Pediatría del Centro de Atención Primaria.
Sí, nos atendieron todos ellos. Algunos no directamente, pero nos consta que sí indirectamente. Es probable que no haya hecho la categorización de forma correcta: seguro que me equivoco a la baja. Un hospital universitario es un gigante. Si además lo cosemos a un sistema sanitario — como la atención primaria — lo que tenemos es un ejército de gigantes. No hay sistema privado que pueda aguantar esto. Ni pagando. La creación de un gigante, quizá sí. El ejército de gigantes, bien coordinados, no. Si añadimos la docencia y la investigación, la cosa se complica. Si añadimos la universalidad en su acceso, es totalmente imposible.
Esta reflexión no es nueva. Los datos que tenemos sobre los sistemas públicos de sanidad son contundentes. Pero vivirlo en primera persona añade una nueva capa: la que pasa de la teoría a la práctica. La que hace que pienses qué hubieras hecho — o podido hacer, o no podido hacer — en otras circunstancias.
Cuando te va en ello la vida de los hijos — oh, sí, he dicho que no era «nada grave»: las comillas son porque fuimos al Hospital de Can Ruti, que hicieron que lo que era grave pasara a ser «nada grave» — mucha de la literatura económica y sobre políticas públicas te pasa por delante tintada de otro color.
Sanidad pública: sí, por favor.
La tercera reflexión es para los defraudadores fiscales. Unos grandes profesionales (y personas) de un gran sistema público sólo se sostienen de una forma: impuestos. Sí, claro, los profesionales ponen ganas e ilusión y compromiso por encima de su obligación, seguro. Pero también tienen alquileres o hipotecas que pagar. Por no hablar de las instalaciones, aparatos, fungibles, comidas y un larguísimo etcétera que seguro que no puedo ni imaginar — el número de todos los movimientos de mi cuenta corriente en marzo no llegó a cien: estoy seguro de que en tres días en el hospital generamos más.
Si estamos de acuerdo en que son grandes profesionales, que lo hacen bien y que nos tratan bien, y si estamos de acuerdo en que nosotros solos no nos lo podríamos pagar, debemos admitir que nos sale a cuenta pagar impuestos. Si nos sale a cuenta pagar impuestos, todavía nos sale más a cuenta velar para que todo el mundo lo haga. Porque si no, tal vez, no habrá ni profesionales ni gigantes la próxima vez.
Y no, mis pensamientos no se han ido a los grandes corruptos que hacen titulares en los periódicos. No. O no solamente. He pensado especialmente en los mecánicos de los talleres que no me quieren facturar el IVA. Y el que lo acepta. O en el instalador de la carpintería de aluminio de la galería. O en el amigo que sé que. O en el otro amigo que sé que también. Lo peor de todo es que cuando se saca el tema, uno es el malo. Cuando se intenta desenmascarar las mil excusas, uno es lo que genera mal ambiente.
Pequeños defraudadores, por favor, pensadlo dos veces. Especialmente aquéllos que lo que «ahorráis» no es para llenar el plato, sino a llenar un depósito de gasolina de mayor capacidad, para añadir una llave al llavero, o para ir un poco más lejos de vacaciones.
Y si me decís que estoy haciendo chantaje emocional perdonad que os diga que ya estáis buscando excusas: recuperadlas cuando tengáis que pasar tres noches en el hospital sin sufrir por nada más que por el dolor de riñones de la silla-cama.

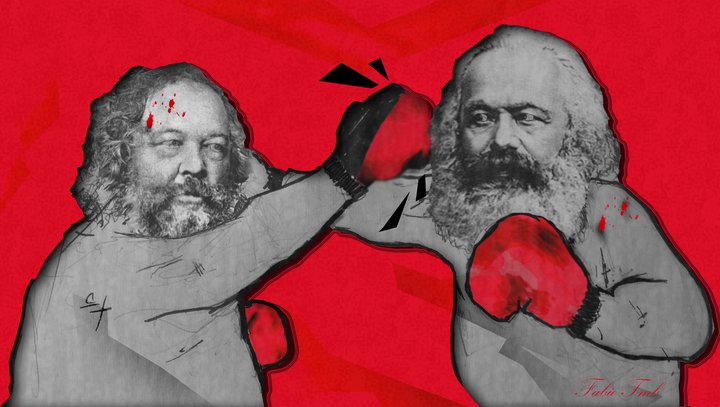

 From fisticuffs to Fibonacci, cortesía de
From fisticuffs to Fibonacci, cortesía de