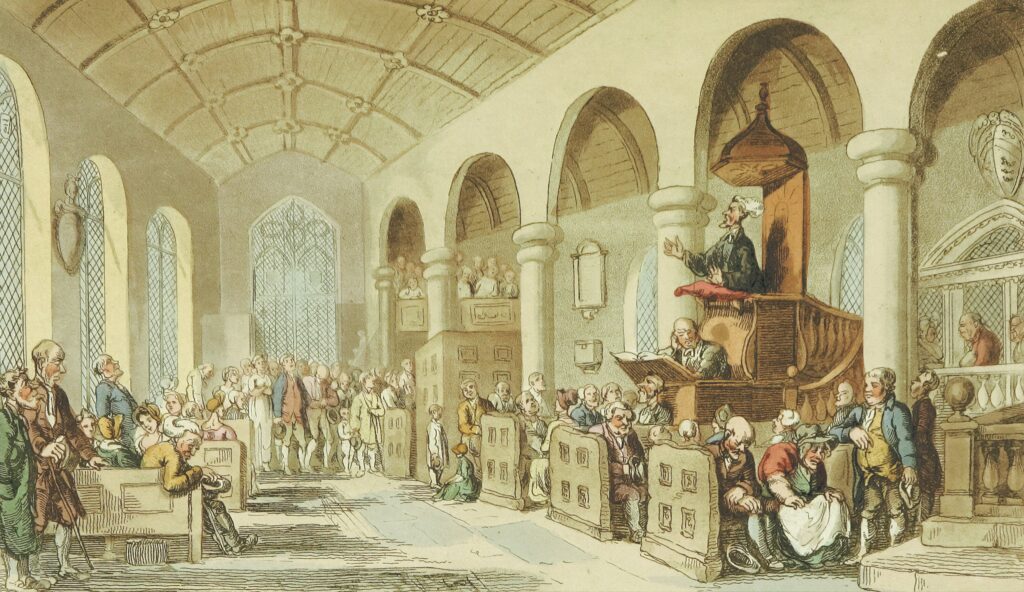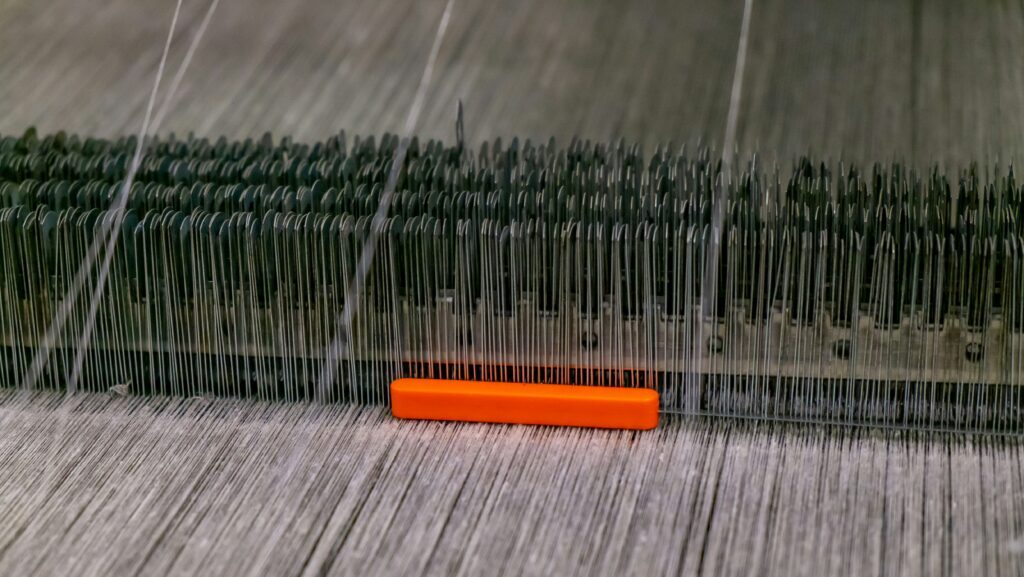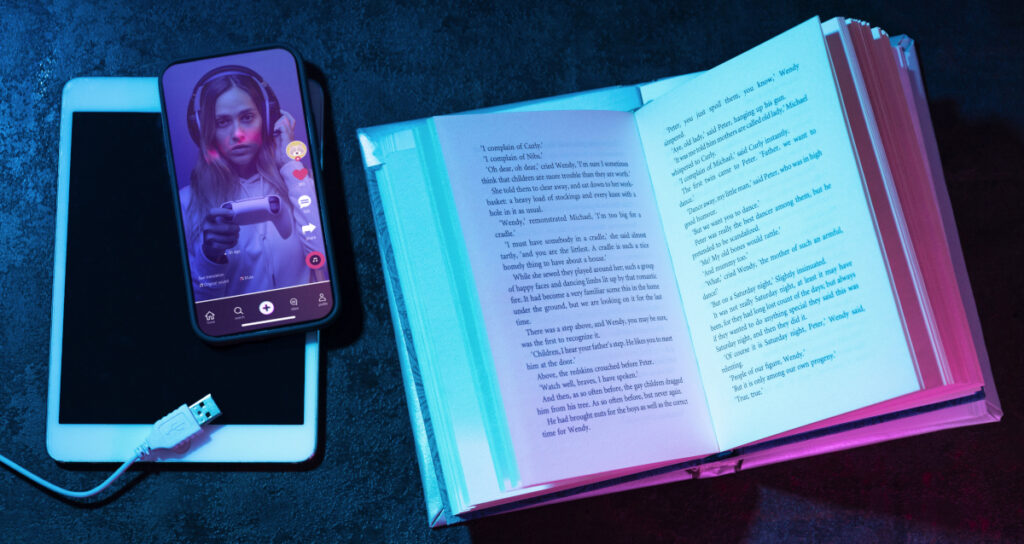Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 30 noviembre 2025
Categorías: Derechos, SociedadRed
Otras etiquetas: accion_comunitaria, aspanin, atencion_social, atencion_sociosanitaria_integrada, discapacidad, salud_mental
Sin comentarios »
El pasado 26 de noviembre participé en la mesa “El futuro de los profesionales de la atención social: vocación, condiciones y oportunidades”, dentro de la Jornada de Debate: 60 años transformando miradas organizada por Aspanin con motivo de su 60 aniversario. Compartí diálogo con Víctor Galmés (Dincat), Adrià Serrahima (Catalònia Fundació Creativa) y bajo la moderación de Jordi Saladrigas (Fundació el Maresme).
El encuentro giró en torno a la cuestión del papel de los cuidados en general, que yo quise traer hacia la atención sociosanitaria integrada, como ya había hecho en mi artículo Transformar la sanitat: la integració amb els serveis socials, centrándome en el papel clave de los servicios sociales como catalizadores (o, en su ausencia, inhibidores) de servicios vertebrales como la educación, la sanidad, el trabajo o la inclusión social. Dicho de otro modo, el trabajo social, la educación social, el acompañamiento psicológico, etc. no son atenuantes de segundo nivel, sino herramientas de apoyo de primerísimo nivel.
Del precio al valor
Una constante en este sector es la tendencia a hablar de salarios, ratios y tarifas. Es comprensible en un sector a menudo considerado como marginal, como un coste incómodo más que como una inversión prioritaria. No obstante, a la hora de reivindicar su papel, probablemente haya otra aproximación: no qué coste sino qué valor aporta el trabajo social o educativo o de apoyo a la desigualdad, la salud mental, la discapacidad o a todos en general en un momento u otro de nuestras vidas. Y aquí aparece la primera paradoja. Hablamos de un ámbito crucial para la cohesión social, pero que no constituye un sistema propiamente dicho. Más bien es un gran cajón de sastre donde conviven trabajo social, educación social, salud mental, juventud, mujeres, migraciones, pobreza, empleo, inclusión. Esta fragmentación no solo dificulta la gestión; también diluye la identidad profesional así como la percepción, por parte de la sociedad, de su papel vertebrador.
Si los servicios públicos fuesen un barco, sería fácil identificar la salud o la educación con los mástiles y las velas. Por su parte, los servicios sociales serían la cabuyería, es decir, el conjunto de cuerdas, poleas, amarres, etc. que mantienen unidos velas y mástiles. Y sin los cuales no hay movimiento posible.
La falta de reconocimiento no es casual. Todavía pesa la tradición de entender los cuidados como algo doméstico, comunitario o vinculado a las mujeres, a la Iglesia, a las asociaciones del barrio. Como si cuidar perteneciera a la esfera privada o al voluntarismo social, y no a un corpus profesional con competencias, metodologías y criterios propios. A ello se suma que “cuidar” sigue siendo un concepto borroso: ¿incluye el acompañamiento emocional? ¿la acción comunitaria? ¿la intervención en contextos de vulnerabilidad? ¿la integración sociosanitaria?
La comparación con la sanidad resulta útil porque evidencia la asimetría. Mientras lo sanitario se reconoce como sistema con estructuras, trayectorias y roles bien definidos, el ámbito social continúa viviendo en un margen difuso. Y sin embargo, en un escenario de atención integrada, ambos sectores están cada vez más interdependientes. La tensión aumentará si no clarificamos qué aporta cada uno y cómo se reconocen mutuamente.
Dignidad para quien cuida y para quien es cuidado
La segunda parte del debate giró alrededor de una pregunta incómoda pero imprescindible: ¿puede haber vida digna para las personas con discapacidad sin condiciones dignas para quienes trabajan con ellas? La frontera entre salud y enfermedad, entre funcionalidad y no funcionalidad, es cada vez más difusa. Las neurociencias, las políticas de entornos saludables y las nuevas miradas sobre el bienestar muestran que la dimensión emocional, relacional y ambiental es tan determinante como cualquier diagnóstico clínico.
Y es precisamente ahí donde los profesionales de la discapacidad, de la salud mental o de los servicios sociales actúan con mayor intensidad. Lo hacen sobre intangibles: vínculos, confianza, estabilidad, sentido de pertenencia. Son dimensiones difíciles de medir, pero fundamentales para cualquier proyecto de vida, tanto individual pero, sobre todo, comunitario, en sociedad, con un proyecto y un propósito compartido con el propio entorno.
En un mundo que consideramos cada vez más estructurado en forma de redes, la vinculación con el territorio, con el entorno social, con la comunidad, con la «tribu» deviene elemento clave de la intervención (social). Y esta vinculación no aparece de la nada: hay que trabajarla. Trabajarla con instrumentos, con metodología, con actitud i aptitudes. Es ahí donde el papel del profesional de los servicios sociales, de la atención, de los cuidados emerge con toda su (y perdón por la redundancia) profesionalidad. No hay comunidad sin técnica. Y, cada vez más, no hay técnica (sanitaria, educativa, económica, etc.) sin comunidad.
Dicho lo cual, y volviendo al inicio de la cuestión que tratábamos, quién acompaña debe formar parte de esa comunidad y debe hacerlo en condiciones adecuadas. La rotación de personal, por ejemplo, destruye comunidad. Y también destruye conocimiento tácito, ese saber situado que permite comprender matices, anticipar problemas y acompañar trayectorias vitales. Sin estabilidad y sin itinerarios profesionales dignos, no podemos pedir vocación. La vocación necesita estructuras que la sostengan. El reconocimiento y la estabilidad no son (solamente) una cuestión ética o de justicia social, sino también y sobre todo una cuestión de eficacia de las políticas públicas y del retorno de la inversión que en ellas se hace con los impuestos.
Construir un sistema, no encadenar parches
Desde la perspectiva de la política social, la discusión acabó convergiendo en una idea estructural: el conjunto de servicios sociales debe percibirse como un sistema.
Eso sí, seguramente no serà un sistema propio… o lo será, pero su papel fundamental no será tanto reivindicarse como un sistema con propósito propio sino un sistema al servicio de la cohesión, consistencia e impacto de otros servicios. Dicho de otro modo, los servicios sociales deben tener un papel articulador y vertebrador en las políticas y servicios públicos.
Es esencial un sistema que reconozca el ecosistema de actores, comprenda sus relaciones, mapee los activos, identifique palancas de cambio para que toda actuación política sea eficaz tanto en resultados como, especialmente, en impactos. No se trata de inventar nada nuevo, sino de articular lo que ya existe para que funcione como un todo: definir roles, generar mecanismos de coordinación, establecer estándares profesionales y dar continuidad a los equipos. Es decir, dedicar talento, tiempo y recursos a los dispositivos de gobernanza del sistema. Y ahí, en la gobernanza, en el facilitar y dinamizar la toma de decisiones, los servicios sociales son los expertos que se necesitan.
A riesgos de ser redundante, vale la pensa insistir en que las competencias comunitarias —conocer actores, dinámicas, perspectivas; la gestión de actores, el análisis de sistemas, la cocreación, la gobernanza robusta— son competencias técnicas. No son un “extra humano”, sino una parte central del oficio. Y que o bien se incorporan a la formación de otros técnicos que trabajan en servicios públicos —educadores, personal sanitario, jueces y fiscales, etc.— o bien se incorporan colaborando con los expertos en la materia, incluyéndolos como parte del sistema público en general. Es el tipo de saber que evita que el profesional en particular y la Administración en general caiga en la mera gestión de expedientes, olvidando que vino a hacer otra cosa: impacto social.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 13 noviembre 2025
Categorías: Eventos, Política, SociedadRed
Otras etiquetas: agonismo, agora_publica, antagonismo, blockchain, deliberacion, democracy4all, inteligencia_artificial
Sin comentarios »
Entre el 6 y el 8 de noviembre se celebró en Barcelona una nueva edición del Democracy4All, un congreso internacional que explora cómo la tecnología —y especialmente la inteligencia artificial y el blockchain— pueden contribuir a repensar la democracia, la gobernanza y la participación ciudadana en el siglo XXI.
Fui invitado a participar en la mesa “The role of AI in social networks: social engineering, governance, creativity?”, junto a Alex Borutskiy (iMe), Julia Pareto (European University Institute) y Núria Ferran (Universitat de Barcelona). La conversación giró en torno al papel de la inteligencia artificial en las redes sociales y su impacto en la construcción de identidad, confianza y comunidad, así como en la propia noción de institución en el espacio digital.
El texto que sigue recoge mis reflexiones personales a partir de las notas que preparé para aquella mesa y que he editado y desarrollado posteriormente. No pretende ser una crónica del debate, sino una lectura más reposada y argumentada sobre las ideas que surgieron en torno a un mismo interrogante: cómo podemos reconstruir nuestras instituciones desde —y no contra— las redes y la inteligencia artificial.
De hacer cosas a construir sentido colectivo
Vivimos atrapados en una paradoja: tenemos más herramientas que nunca para hacer cosas, pero menos capacidad para construir sentido común. En mi intervención propuse mirar la política y la tecnología no como instrumentos para ejecutar acciones, sino como procesos para elaborar colectivamente un proyecto de convivencia.
La sociedad no se trata de hacer, sino de hacer juntos. La política no debería ocuparse de los cómo, sino de los para qué: de los fines, no de los medios. Lo demás es gestión, no gobernanza.
Por eso me interesa más el proceso de construir identidad, relaciones, confianza y creación compartida que los resultados que produce. La inteligencia artificial y las redes sociales nos obligan a revisar precisamente eso: si seguimos generando comunidad o simplemente automatizamos interacciones.
El sistema de decisiones está roto
Si las instituciones están en crisis no es solo por la irrupción tecnológica. Lo están porque han perdido su papel como espacios donde se construye sentido y se gestionan los desacuerdos.
El antagonismo —la política como conflicto entre enemigos— conduce al populismo y a la decepción. El agonismo —la política como competición entre adversarios— puede sostener el juego un tiempo, pero no entrega resultados si las instituciones dejan de funcionar. Y la deliberación —el ideal del consenso— se percibe hoy como un lujo inalcanzable: requiere demasiado tiempo, conocimiento y confianza.
Sin embargo, sin deliberación no hay visión compartida. Y sin visión compartida, la inteligencia artificial y las redes sociales se convierten en máquinas de amplificar el ruido, no de construir el futuro.
- Sobre el tema del agonismo y el antagonismo, lectura recomendada: Moran, C. (2025). “Agonism and the Sublimation of Antagonism”. En Constellations, First published: 28 April 2025. Indianapolis: Wiley Periodicals.
La pérdida de agencia no es tecnológica, sino política
A menudo se dice que los algoritmos limitan nuestra autonomía, que la IA “decide por nosotros”. Pero el verdadero problema no está en la tecnología, sino en nuestra renuncia a decidir.
El coste de la mediación digital no es perder agencia porque una máquina (algoritmos, bots, desinformación, fakes y deep fakes, inteligencia artificial, etc.) nos engañe, sino porque hemos dejado de hacer política: de debatir fines, de formular misiones, de crear propósito común. Lo que perdemos no es control sobre la información sino sobre el propósito, sobre el fijar la agenda pública, sobre el el interés general.
Las instituciones tenían —y deberían seguir teniendo— el papel de diagnosticar, ofrecer una visión panorámica, representar las minorías y asumir el coste de decidir. Cuando ese papel se diluye, la sociedad busca sustitutos en las redes o en la inteligencia artificial, esperando de ellas lo que en realidad deberían ofrecer las estructuras políticas.
El sesgo no está en el algoritmo, sino en los fines
Hablamos mucho de sesgos algorítmicos, y es importante hacerlo. Pero reducir el debate a lo técnico en mi opinión nos aleja de las causas para centrarlos en los síntomas. Porque los sesgos o la polarización o la tribalización o la simplificación de la política pública son un síntoma, no la enfermedad.
El verdadero desafío está en el propósito y la evaluación. ¿Qué tipo de debate perseguimos en redes? ¿Para qué queremos ese debate en las redes en particular y en la sociedad en general? ¿Qué propósitos apoyan el uso de la IA? Es decir, ¿para qué usamos la IA? ¿Qué impacto queremos generar? ¿Cómo medimos el éxito? ¿Por la eficiencia del proceso o por el bienestar que produce o en un sistema autoreferencial basado en audiencia por la audiencia y la adscripción acrítica a una agenda ideológica pero políticamente vacía?
Si las instituciones no definen sus misiones ni evalúan sus resultados en términos de bien público, ningún sistema algorítmico podrá ser justo. Lo tecnológico puede ayudarnos a ejecutar mejor, pero no puede decidir qué significa hacer bien.
Blockchain y la oportunidad de una institucionalidad distribuida
En ese sentido, las tecnologías descentralizadas como blockchain ofrecen un horizonte interesante, pero no tanto por su potencial de transparencia o trazabilidad —que también—, sino por su capacidad de reconocer y dar valor a los espacios no formales y comunitarios de decisión.
Podrían ayudarnos a integrar las aportaciones ciudadanas en procesos de toma de decisiones o de diseño de políticas públicas o en esquemas de democracia híbrida, donde lo institucional y lo social colaboren.
De nuevo, lo importante no es la herramienta, sino el propósito: definir misiones, estrategias y objetivos comunes. Sin eso, la tecnología descentralizada puede acabar tan vacía como la burocracia que pretendía sustituir.
Ética, creatividad y deliberación humana
La inteligencia artificial no es neutral, pero tampoco es mágica. En el fondo, sigue siendo estadística. Es excelente explicando el pasado —si los datos no están sesgados— y proyectando el futuro —si conocemos las variables posibles. Pero ni el pasado es aséptico ni el futuro está determinado.
Por eso la IA no puede reemplazar la deliberación humana ni resolver el desacuerdo social. Puede ayudarnos a entender tendencias, pero no a decidir entre valores. La ética no se programa: se negocia, se discute, se construye colectivamente.
Del mismo modo, la creatividad —también la política— no consiste en producir cosas nuevas, sino en abrir mundos posibles. En poner a las personas en relación, en hacer visible lo que antes no se veía. Y en eso, nuestras instituciones están fallando.
Hacia comunidades digitales basadas en la confianza
El futuro de nuestras comunidades digitales dependerá de si somos capaces de reconstruir la confianza. Y la confianza no se decreta: se cultiva.
Necesitamos reconocer el mapa de actores que forman parte de cada ecosistema, comprender sus relaciones, diagnosticar sus propósitos y entender por qué a veces no se incumplen los esquemas de incentivos o políticas sociales aparentemente beneficiosos para dichos actores. Solo así podremos diseñar espacios digitales seguros y libres, mediados por la inteligencia artificial pero orientados al bien común.
Reconstruir las instituciones desde las redes y la IA no significa reemplazarlas, sino reinventarlas: hacerlas más abiertas, empáticas y adaptativas. Si la inteligencia artificial puede servir para algo, debería ser para recordarnos que los datos no sustituyen al juicio, ni los algoritmos a la deliberación.
En última instancia, la tecnología no puede crear propósito, pero sí puede ayudarnos a reconocerlo. Y quizá ese sea el primer paso para volver a hacer de la política —y de la sociedad— una tarea común.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 08 noviembre 2025
Categorías: Educación, SociedadRed
Otras etiquetas: brecha digital, competencia digital, educacion
Sin comentarios »
Este texto pertenece a una entrevista realizada el 31 de octubre de 2025 por un equipo de estudiantes de Elisava formado por María Benbeniste, Mafe Margineda, Mélanie Hoenig y Olivia Kraut. Forma parte de una investigación realizada en el marco de una colaboración académica con la Fundación Jaume Bofill.
Se trata de un proyecto sobre educación digital en la infancia, y la entrevista trata temas como la brecha digital (las brechas digitales), la competencia digital y el papel de la educación y el sistema educativo en todo ello.
Antes de entrar en las preguntas, me gustaría empezar con una más general: ¿Podrías contarme brevemente cómo ha evolucionado tu trayectoria profesional y qué te llevó a centrarte en la intersección entre tecnología, educación y participación?
Llego a esta intersección fruto de varias casualidades.
Por una parte, en mi infancia y mi juventud tiene mucha importancia formar parte del escultismo, primero como participante (como “niño”) y posteriormente como monitor de mi agrupación, de la que termino siendo co-director durante unos años. Ahí se forja mi interés en el terreno de la solidaridad y el voluntariado.
Mi primer trabajo es como administrativo (funcionario) de la Universitat Autònoma de Barcelona, un trabajo de conveniencia que me resulta muy útil para poder seguir estudiando e iniciar mis cursos de doctorado. En este primer trabajo conozco Internet desde la posición privilegiada de una universidad: acceso total y constante a red de alta velocidad cuando la mayoría de hogares ni siquiera conocen su existencia.
Conocer Internet y la gestión académica me permiten entrar en la Universitat Oberta de Catalunya, universidad pionera en el uso de Internet para la educación. Al año y medio paso a dirigir y diseñar su programa de cooperación al desarrollo, donde unifico tanto mi perfil personal – solidaridad, voluntariado, participación – con el profesional – educación y tecnología. Después de cinco años en el proyecto, retomo el doctorado ya como profesor de la universidad, donde estos temas serán centrales en mi investigación.
A continuación, te comparto las preguntas específicas de la entrevista. Las primeras son para saber tu opinión sobre temas actuales, y las últimas se centran en tu experiencia y publicaciones.
¿Cómo afecta la brecha digital al acceso equitativo a la educación infantil?
A estas alturas podemos ya afirmar sin dudas de que todo dispositivo de acceso a la información tiene un efecto multiplicador del substrato personal de cada uno. Es decir, son dispositivos que no mejoran la situación inicial de uno mismo, sino que mejoran tu situación de partida si ya era buena y la empeoran si ya salías con desventaja.
Se ha comprobado que la misma biblioteca es utilizada para aprender más y mejor por personas de niveles socioeconómicos altos y sirve de mecanismo de evasión para niveles socioeconómicos bajos. Que el acceso a periódicos o medios de comunicación en general ayudan a ganar agencia en materia de participación política para esos niveles socioeconómicos altos pero son elementos de distracción y desinformación para los bajos. Lo mismo con los telecentros, el acceso a Internet o los teléfonos móviles.
En el caso de la educación, sabemos también que el entorno personal pesa tanto o más que el acceso a la educación formal. Tener padres con un nivel socioeconómico, cultural y educativo bajo; poder disfrutar de actividades extraescolares; vivir en una familia estructurada o un barrio sin conflictividad son más determinantes que una buena escuela o un buen profesor.
La brecha digital en la educación infantil es una tormenta perfecta de todo lo anterior. Quien tiene ordenador y sabe utilizarlo multiplica sus capacidades, mientras quien no lo tiene o, peor todavía, lo utiliza sin criterio, ve cómo ese mismo dispositivo le distrae de tareas más beneficiosas para su aprendizaje.
¿Cómo perciben la adaptabilidad de la educación actual a las nuevas tecnologías (IA, redes sociales, programación)?
Lo que nos dicen los indicadores más habituales – PISA, pero también otros como el propio TALIS o estadística oficial de Eurostat – es que en España no ha tenido un cambio de paradigma educativo para sacar el máximo provecho de la era digital.
En algunos casos sí han entrado ordenadores y pizarras digitales, pero su uso es de mero apoyo de la clase tradicional. En términos generales no han cambiado metodologías, ni la organización de los centros, ni las estrategias ni planificaciones del aprendizaje.
Tampoco destaca una competencia digital avanzada en los educadores, ni mucho menos en el dominio de nuevas metodologías o la actualización de propuestas metodológicas antiguas que ahora podrían recuperarse con mucha más fuerza – p.ej. Vigotsky, Dewey, Montessori, Piaget o Illich cobran un potentísimo nuevo significado si se las reconsidera con la incorporación de las herramientas digitales.
¿Qué habilidades digitales deberían fomentarse desde la infancia para prepararlos para el futuro?
Hay dos respuestas a esta pregunta, la simple y la compleja.
La simple es que hay tres tipos de brechas digitales, dos de ellas ligadas a habilidades:
la brecha de acceso: poder utilizar un dispositivo conectado
la brecha de competencia digital: saber manejar un dispositivo
la brecha de uso efectivo: tener la capacidad de que ese uso obedezca a de estrategias conscientes que tengan un impacto positivo en mi persona (aprendizaje, ocupabilidad, bienestar, etc.)
La respuesta más compleja es que, además de una cuestión de habilidades, se da ya una cuestión de reinterpretación del entorno. Nuestra vida sucede ya en un entorno totalmente embebido en fenómenos informativos y comunicativos. Prácticamente todo tiene su parte digital y conectada. La identidad, la socialización, el trabajo, la afectividad, etc. prácticamente todo ha visto alterada su propia definición por el fenómeno de la digitalización. Darse cuenta de ello, comprenderlo, interpretarlo y saber vivir con ello es mucho más que un conjunto de habilidades. Es un nuevo ser y un nuevo estar.
De ahí la importancia de una inmersión digital acompañada en todo momento.
¿Qué políticas públicas consideras urgentes para mitigar los efectos negativos de la digitalización en la infancia?
En la línea de la reflexión anterior, creo que hay dos políticas claras – que no significa fáciles.
La primera es una transformación profunda del ámbito educativo, aprovechando que es donde pasan más horas, y donde el acompañamiento está más estructurado y coordinado y el aprendizaje y capacitación pueden ser más estratégicos. Esta inmersión tiene, claro está, dos frentes: uno de cara a las habilidades digitales de niños y jóvenes; el otro de cambio de metodologías de aprendizaje que no solamente aprovechen el fenómeno digital, sino que cambien de paradigma para concordar con el nuevo.
La segunda, mucho más difícil pero mucho más importante, es una inmersión digital total de la infancia en todos sus ámbitos, y muy especialmente en el ámbito familiar. Las familias tienen que ser capaces de acompañar a niños y jóvenes en la adquisición de competencias y su aplicación práctica para usos beneficiosos para ellos. Esto, ahora mismo, es mayormente una cuestión de azar y depende de la suerte que haya tenido cada niño de nacer en un código postal u otro. Muchas familias no tienen medios – económicos, culturales, educativos, etc. – para hacer este acompañamiento en condiciones.
Dicho lo cual, es obvio que todo ello debe formar parte de un plan integrado, comprehensivo, abordado de forma sistémica. No está siendo así – e, insisto, no es fácil, pero al menos hay que intentarlo.
¿Cómo se puede proteger a los niños del contenido inapropiado o de la manipulación algorítmica?
La protección ante la manipulación, algorítmica o de cualquier otro tipo, de niños pero también de adultos, se puede resumir en una frase: educación para la emancipación en una comunidad inclusiva y cohesionada a base de lazos de confianza. Cada palabra de éstas da para páginas y páginas de elaboración. Y, de nuevo, tenemos ante nosotros que la “solución” está lejos de ser algo rápido y acotado.
Digámoslo de otra forma: la negación de la cuestión, la ocultación o la falta de transparencia, la prohibición, la coacción, etc. no funcionan, al menos no pasado su efecto inicial. Pero tampoco la educación por la educación o la capacitación digital como si fuese un fenómeno ajeno al entorno.
Volvamos a la propuesta inicial.
Emancipación porque la protección efectiva solamente puede venir de uno mismo. Puede venir apoyada por normas legales o sociales, pero en el fondo y a largo plazo uno acaba queriendo hacer lo que quiere y puede.
Comunidad porque dado que nos encontramos ante un fenómeno con un fuerte componente comunicativo, social, el entorno es determinante. El abordaje, pues, además de individual tiene que ser colectivo.
Inclusivo porque sabemos que los monstruos nacen en las sombras de la desigualdad, de la segregación, de la exclusión social. La fragilidad ante la manipulación algorítmica no es sino el reflejo de una fragilidad de mayor calado.
Confianza porque, de nuevo, de lo que se trata es de que las motivaciones sean intrínsecas, no extrínsecas. En el fondo, de lo que estamos hablando es de identidad colectiva, de proyecto compartido de una comunidad o una sociedad.
Son palabras mayores y es mucho más fácil decirlo que hacerlo Pero creo que esta debe ser la aproximación al menos en la teoría para luego, al pasarlo a la práctica, priorizar lo más eficaz y lo más efectivo. Pero solemos empezar al revés: qué solución tengo a mano.
¿Qué papel juega el juego digital en el desarrollo social y creativo de los niños?
El juego – en general – tiene un papel fundamental en el desarrollo humano, especialmente para el aprendizaje y la socialización. Que ahora sea, también, digital no me parece más que una derivada natural de una sociedad que es ya toda digital.
Creo que hay una cierta caricaturización de “los videojuegos” como algo individualista, poco creativo y que crea obsesión. La verdad es que hay muchísimos videojuegos que tienen una vertiente comunitaria impresionante, que favorece tanto la competición como el trabajo en equipo como un determinado contexto social; juegos que tienen ramificaciones educativas o que acaban requiriendo aprendizajes al margen del propio juego; juegos que tienen conexión con la realidad analógica y que la complementan y, viceversa, que son complementados por ésta.
Creo que al adjetivo en “juego digital” le queda ya poca vida, como le sucedió al correo “electrónico”, que ya es correo y punto. Basta con ver no jugar sino vivir a los nacidos en este siglo para darse cuenta que, para ellos, ya no hay un digital y no digital, sino que todo es… vivir.
En varios de tus artículos —como “Digitalizar la escuela: ¿opción o cuestión de principio?”, y “Prohibir o acompañar el uso de pantallas en la infancia”— reflexionas sobre cómo la digitalización implica repensar el modelo educativo más que incorporar tecnología. ¿Qué condiciones estructurales o culturales consideras necesarias para que la digitalización escolar se convierta en un verdadero cambio pedagógico y no en una simple adaptación técnica?
Además de lo expuesto más arriba – repensar a los clásicos en clave digital, capacitar a los educadores, repensar organizaciones – creo que hay dos consideraciones más a hacer, ambas a nivel de sociedad.
La primera es redefinir qué significa aprender hoy, o qué entendemos por educación. Digo redefinir, pero en realidad es resignificar, porque las definiciones seguramente siguen siendo válidas en sí mismas, siendo distinto el significado concreto que toman al encarnarse en el contexto actual. Retomemos a Vigotsky. El autor nos habla de un actor que es el “otro más experto” que el alumno. Ese otro más experto le acompaña y crea un andamiaje que el aprendiz puede utilizar para apalancar su aprendizaje. Durante décadas parecía obvio que ese otro más experto era el maestro. Pero cuando uno tiene acceso a personas y contenidos de todo el mundo y de forma instantánea, es probable que ese otro más experto acabe siendo, además del maestro, la Wikipedia, un youtuber, un podcaster o los compañeros de un MOOC o una comunidad de aprendizaje. Podemos repetir este ejercicio de “deconstruir” al maestro con otros actores del entorno de aprendizaje: el centro educativo, la clase, el libro de texto, la biblioteca, la asignatura, el currículo, la certificación… Todos estos conceptos hay que revisarlos porque todos ellos han cambiado de significado y, en cambio, seguimos edificando sobre ellos un sistema educativo que no ha cambiado en siglos.
Lo que nos lleva a la segunda cuestión. Además de los fundamentos del sistema educativo, ha cambiado su entorno: la mujer (las madres) se ha incorporado al mercado de trabajo; la estructura demográfica ha cambiado – natalidad, migraciones, etc. –; las neurociencias nos hablan de varias inteligencias y del valor de las emociones y la biología en el aprendizaje; incorporamos valores como la igualdad y la diversidad como valores educativos, etc. Todos estos cambios no han ido acompañados con un cambio parejo en qué funciones le pedimos que realice el sistema educativo en general y el centro educativo en particular. O, mejor dicho, hemos ido añadiendo funciones pero sin una reflexión profunda sobre si ese sistema educativo debía asumirlas – mi opinión personal es que sí – ni qué era necesario para hacerlo: perfiles profesionales, capacitación, recursos materiales y económicos.
Hay ahora mismo una disonancia total entre las aproximaciones y posiciones de los académicos, los educadores, las familias, las instituciones democráticas y educativas y la sociedad en general. Es urgente sincronizar a todos los actores sobre el qué y el para qué.
Y, llegado el momento, el tema de la digitalización será “simplemente” una declinación de este consenso.
En tu trayectoria como Director General de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos en la Generalitat de Cataluña, has trabajado para que la tecnología fortalezca la implicación ciudadana. ¿Cómo podría aplicarse ese enfoque participativo al ámbito educativo, de modo que alumnado y profesorado tengan un papel activo en decidir cómo se digitalizan sus centros?
Cada vez estoy más convencido que el poder real de la participación no está tanto en poder contribuir a la decisión sino en poder contribuir al diagnóstico. Creo que es posible participar en todos los estadios de un proceso de decisión colectiva, o de política pública. Pero de tener que escoger, escogería influir en el diagnóstico.
Eso significa saber qué actores están implicados o interesados en una cuestión. Cómo la viven o cómo la perciben. Qué posiciones tienen y por qué. Qué pueden hacer o van a hacer o están haciendo al respecto, y muy especialmente cómo se relacionan con otros actores de ese ecosistema. Y eso que hacen, con qué instrumentos, qué activos movilizan, con qué fin. Creo que este ejercicio complejo de diagnóstico ayudaría a comprender mejor los retos que afrontamos tanto individualmente como colectivamente, a reconocer la visión de los demás, a ponderar mucho mejor las opciones que tenemos enfrente y, eventualmente, a tomar una mejor decisión o a aceptarla con más conocimiento de causa.
Desde tu experiencia en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ¿cómo valoras el equilibrio entre autonomía del estudiante y acompañamiento docente en entornos educativos digitalizados?
Creo que podemos distinguir al menos dos fases en este proceso08 de cómo acompañar al estudiante en entornos de aprendizaje – yo les llamaría así, más que educativos – digitales para que no solamente alcance sus objetivos de desarrollo sino que, con ello, gane también en autonomía y agencia de su propio proceso.
La primera fase, y que ha concentrado la mayoría de esfuerzos de los centros de formación en línea los últimos 30 años, es cómo substituir el acompañamiento presencial con un acompañamiento remoto. Parece una obviedad, y parece “fácil”, pero requiere mucho más que un tutor que conteste tus mensajes. Significa que toda la organización – captación, tutoría, matriculación, atención al estudiante, docencia, recursos de aprendizaje, biblioteca, el mismo concepto de aula o de cohorte, etc. – se giran como un calcetín y pasan de ser algo secuencial que sigue un protocolo determinado a algo radial que concurre indistintamente al apoyo de un estudiante que está en el centro y según sus necesidades en cada momento.
Esta primera fase está prácticamente completa en lo que respecta a operaciones, a gestión académica en un sentido muy amplio, pero está lejos de completarse en lo que se refiere a docencia. En parte porque el mismo docente, especialmente en la universidad, también ha pasado de ser parte de una secuencia a ser, él mismo, el centro de su propio ecosistema. Un ecosistema en el que concurren tareas de docencia, gestión académica, investigación, gestión de proyectos, innovación, transferencia, etc. tareas que también se han transformado con nuevos retos como la investigación abierta, la innovación colaborativa, proyectos basados en cuádruple hélice u orientados a misiones, y nuevos paradigmas en general donde la universidad se relaciona de forma muy distinta con su entorno inmediato. La gobernanza de este modelo de universidad todavía no está definido pero intuimos que se sitúa en las antípodas del modelo actual, con los hospitales universitarios como ejemplo más avanzado de lo que supone el nuevo paradigma.
Lo que nos lleva a la segunda fase. A medida que el estudiante madura – aunque el cambio de enfoque tiene que iniciarse ni que sea tímidamente en primaria – el entorno cobra cada vez mayor importancia. En formación de adultos el aprendizaje basado en casos, orientados a retos, es fundamental y, además, requiere trabajar con compañeros y con otras organizaciones y actores. Lo que en primaria sucede en los trabajos en grupo, en la edad adulta sucede en las comunidades de aprendizaje y de práctica.
En el límite, cuando el conocimiento se termina pero los retos que afrontamos requieren seguir aprendiendo, no tenemos otra opción que generar nosotros mismos el conocimiento necesario. Es ahí donde investigación e innovación pasan a formar parte de nuestra estrategia de aprendizaje, como postulamos en el nuevo Modelo de aprendizaje y desarrollo de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Para conseguir esta autonomía de forma estructural, qué tipo de acompañamiento hace el docente pero también quién se constituye en “docente” es una cuestión para nada menor.
Y si teníamos alguna duda de que el modelo tenía que cambiar, la inteligencia artificial y sus modelos de agente lo han puesto de manifiesto con una claridad meridiana. El problema es que todavía no tenemos más que intuiciones de cómo hacer operativas estas reflexiones a menudo todavía en el terreno de la teoría y la especulación.
Porque, como se ha dicho más arriba, el problema del acceso a la tecnología y la capacidad de usarla ha sido superado con creces con los cambios estratégicos y organizativos que supone el poder articularlas en nuestro beneficio.
En tu artículo “Brecha digital de género (2025)” señalas que las desigualdades digitales no se limitan al acceso, sino también al uso y la cultura digital. ¿Qué estrategias concretas consideras más efectivas para que la digitalización escolar contribuya a cerrar —y no reproducir— esas brechas, ya sean de género, socioeconómicas o culturales?
Sinceramente, no lo sé. Porque creo que hace falta un cambio de sistema total, que va de la escuela a la universidad, del ámbito formal al no formal e informal, de la formación al aprendizaje y al desarrollo.
Creo que necesitamos al mismo tiempo un mapa del conjunto, una cartografía del nuevo modelo, a la vez que necesitamos prioridades operativas de por dónde empezar porque no podemos abarcarlo todo a la vez.
Concretando.
Primero, creo que no tenemos todavía consenso sobre el fin del modelo actual, sobre los muchos fundamentos del actual modelo que han dejado de ser válidos, primero por la digitalización, después por la conexión a Internet y, por último, por la entrada rápida y capilar de la inteligencia artificial. No hace falta ser tecnooptimista ni tecnosolucionista para afirmar que estas tecnologías han dinamitado las bases sobre las que hemos construido un modelo educativo a lo largo de siglos. No todas, pero casi todas. Nuestro modelo educativo se basa en la escasez: la escasez de “libros”, la escasez de “sabios”, la escasez de tiempo para “dedicar” a aprender de forma planificada y estructurada.
Segundo, creo que no hemos sido capaces de repensar – o al menos evaluar el propósito y validez – las funciones de los centros educativos. Y el entorno – no solamente tecnológico – ha cambiado demasiado en los últimas 2-3 décadas como para no detenerse a preguntarse si su misión sigue siendo vigente. E incluso aquella parte de la misión que siga siendo vigente, si las formas y métodos siguen siendo eficaces y eficientes.
Entre estas dos reflexiones pendientes, tenemos parte de la comunidad educativa – y la sociedad en general – avanzando con el freno de mano puesto mientras otra parte va cuesta abajo y sin frenos, entre quien quiere parar el mundo – lo que es imposible – y quien cree que se puede pilotar sin control.
Dado que estas reflexiones no pueden ser sino colectivas y tomadas por el conjunto de la sociedad, me parece lógico que la principal estrategia de digitalización escolar consista en que tanto alumnos como familias sean capaces de conocer, comprender y asimilar la naturaleza del fenómeno, construirse un criterio y una opinión informada del impacto de los cambios y, en el límite, elaborar su propia estrategia de digitalización, ya sea directa o indirecta, en el ámbito educativo, político, económico o social. Todo esto es demasiado para la escuela o para el sistema educativo: debe ser una tarea asumida por todo el ecosistema de aprendizaje al unísono. Y esta es la principal dificultad: cómo ponemos en marcha un círculo virtuoso de cambio de sistema donde todos concurren pero que tiene que empezar en el centro pero que sin el resto de actores es demasiado para el ya sobrecargado equipo docente de un centro.
Seguramente debe iniciarse “desde abajo”, desde lo comunitario, con un apoyo “desde arriba”, desde lo político y la Administración. Aquí a responsabilidad de equipos docentes y asociaciones de familias es enorme.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 03 octubre 2025
Categorías: SociedadRed
Otras etiquetas: gestión del conocimiento, inteligencia artificial
1 comentario »
El pasado 2 de octubre participé en la XXIII Conversación sobre Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje, un espacio impulsado por Neos que desde hace años reúne a profesionales interesados en la cultura del aprendizaje, la planificación estratégica y la innovación organizativa.
Mi compañero de conversación fue Javier Martínez Aldanondo, experto en aprendizaje y gestión del conocimiento. Hablamos sobre el el papel de la inteligencia artificial generativa dentro –o fuera– del planteamiento estratégico de la gestión del conocimiento, con preguntas como qué precondiciones son necesarias para aplicar la IA en este ámbito, qué impacto tiene sobre la planificación y gestión de personas y equipos, y hasta qué punto transforma las funciones y la organización de las instituciones.
Comparto mis notas/aportaciones siguiendo el guión con el que nos condujo Joaquim Carbonell.
¿Qué sentido tiene usar la IA en la gestión de todo el conocimiento de una organización?
Para mí tiene todo el sentido. La IA es la enésima herramienta –aunque con un salto cualitativo y conceptual extraordinario– que sustituye trabajo humano (en este caso cerebral, no muscular) por trabajo de máquina. Todo aquello que es información y comunicación (es decir, conocimiento) es susceptible de optimizarse en eficacia y eficiencia a través de las TIC, y la IA forma parte de esta trayectoria. Nosotros seguimos siendo los pensadores, los diseñadores, los arquitectos; la IA es la ejecutora, la que levanta el peso muerto.
La diferencia respecto a tecnologías anteriores es que ahora la IA nos permite automatizar ámbitos y tareas que hasta hace poco considerábamos inabarcables por diseño. En este sentido, creo que podemos trazar cuatro estadios en el desarrollo de la digitalización de la gestión del conocimiento:
- Digitalizar: convertir el papel en bytes.
- Datificar: convertir los documentos en bases de datos. Es decir, separar contenido de continente.
- Meta-datificar: enriquecer datos e información con otros datos que permitan, sobre todo, que esos datos “se hablen” unos con otros. Dicho de otro modo, hacer los conjuntos de datos interoperables para que puedan relacionarse y poder dar el salto más allá de la información: al conocimiento.
- Algoritimizar o “agencificar”: la hoja de ruta que nos propone ahora la IA y que supone incorporar las preguntas a los datos. Es decir, si con el meta-dato conseguíamos entender el dato, con el algoritmo conseguimos que el dato incorpore también las preguntas más relevantes y, por extensión, algunas de las respuestas (aunque por ahora sean “simples” y basadas en la identificación de tendencias y masas críticas).
Esta última cuestión, no obstante, nos abre un reto enorme: este papel de hacer las preguntas básicas y en cierta forma convertir en rutinario la extracción de los patrones elementales era un papel que desarrollaban los trabajadores noveles, los “júniors”. Y en la mentoría de estos juniors pasaba algo importante: el conocimiento tácito del senior se convertía en explícito. Si ahora delegamos en la IA estas tareas rutinarias, ¿qué pasa con la mentoría? ¿queda reducida a entrenar una IA? ¿quién estructurará ahora el conocimiento si no hay este ejercicio de pasar de tácito a explícito? Y, en definitiva, ¿quién formará entonces a los más jóvenes para que en el futuro sean los expertos?
¿A qué tipos de conocimiento aplicar la IA?
El primer criterio es aplicar la IA a aquellas áreas que ya dominamos, para garantizar que el algoritmo funciona bien y que sigue bajo nuestro control. Debemos asegurarnos de que trabaja para nosotros, no al revés. Parece una práctica prudente, razonable, empezar por aplicarla a tareas que dominamos, aunque parezca poco ambicioso limitarnos a meras ganancias en materia de eficiencia.
Por otra parte, sabemos que esa interconexión de ingentes cantidades de datos hacen emerger patrones que no teníamos previstos. Así que es difícil pensar que un abordaje por categorías, por ámbitos, sea el más estratégico. Sin dejar de lado que, obviamente, hay prioridades y urgencias a abordar, parece lógico tener un planteamiento de sistema, siendo la clave la arquitectura del todo.
Una metáfora basada en el ajedrez puede ayudar a ilustrar este itinerario. La IA es como la dama del ajedrez: puede moverse en todas direcciones, pero conviene saber en qué orden:
- Primero, mirar hacia atrás para analizar lo que ya hemos hecho, ver donde ganamos en eficiencia, en eficacia, pero sobre todo en seguridad, en confianza, que no nos sorprenda nada “por detrás”.
- Después, movernos de lado o en diagonal hacia el centro del tablero asegurando la situación, explorando conexiones desde posiciones aventajadas, que permitan asumir riesgos controlados y, sobre todo, poder dar marcha atrás.
- Finalmente, avanzar hacia adelante en clave prospectiva. Ver, ahora sí, hacia dónde se abren nuevos territorios a explorar, donde aparecen oportunidades que, ahora sí, vemos de dónde vienen y hacia dónde conducen.
Fuera de la metáfora ajedrecística, un resumen de los criterios operativos para aplicar la inteligencia artificial en nuestra estrategia de gestión del conocimiento puede ser el siguiente:
- Eficiencia: tareas rutinarias, de poco valor añadido o donde la relación interpersonal no es central. Que permita evaluar los potenciales y los riesgos del algoritmo. El objetivo colateral de esta fase es generar un algoritmo confiable.
- Detección de patrones y tendencias: encontrar relaciones estáticas y dinámicas dentro de nuestro ecosistema de conocimiento. Aquí el objetivo es visibilizar conocimiento que “ya está ahí”, pero que la IA nos va a ayudar a identificar.
- Posibilidades emergentes: aplicar la IA a espacios y ámbitos que no teníamos en el radar y que, incluso, en muchos casos, ni siquiera estaban latentes en nuestro entorno. Se trata, pues, no solamente de hacerlos emerger, sino de crear las condiciones para que esos escenarios sean posibles.
Este último estadio es muy complejo y requiere equipos dedicados e inversión de tiempo. Pero con un cambio importante de dónde situar esta inversión. Si con la digitalización la inversión se hacía en equipos externos –externos a la organización o bien “externos” en un departamento de tecnologías de la información TI– con la IA la inversión la tiene que hacer toda la organización. Puede haber un equipo impulsor y, sobre todo, un equipo de apoyo. Pero cada unidad de negocio tiene que tener, también, esta capacidad de gestionar el conocimiento.
Impacto en la gestión de personas y equipos
Ante todo, usar IA sin haber reflexionado sobre el conocimiento crítico y la estrategia de gestión del conocimiento es arriesgado. Se corre el peligro de perder de vista el propósito, no alinear a los actores, no establecer herramientas de dinamización ni protocolos claros. Sin un diseño distribuido y abierto, sin mecanismos de seguimiento y evaluación, la IA puede reforzar inercias en lugar de transformar.
Por otra parte, en la mayoría de organizaciones ya se asume que se necesitan unidades de administración y servicios que actúan como cadenas de apoyo para las cadenas de valor o de negocio: se ocupan de la contratación, la facturación, la logística… Es decir, no lideran, no deciden la estrategia, pero permiten que las áreas clave puedan centrarse en su misión, descargándolas de tareas transversales.
De la misma manera, es imprescindible pensar en una unidad de gestión del conocimiento que incorpore todo un cúmulo de funciones que ahora están dispersas: planificación estratégica, estrategia de personas y equipos, aprendizaje y desarrollo, ingeniería de procesos, evaluación, organización de la información y archivo, etc.
Su función sería exactamente la misma que la de administración y servicios, pero relacionada con todo el capital intangible: prestar apoyo metodológico a toda la organización para que cada área pueda concentrarse en su cometido principal, pero asegurando que el conocimiento se gestiona de forma eficaz y coherente. No se trata, pues, de dar más trabajo a las unidades diciéndoles “qué tienen que hacer”, sino todo lo contrario: quitárselo, haciéndolo en su lugar con herramientas y metodologías adecuadas. Es una unidad cuya lógica no es de liderazgo ni de gobierno, sino de gobernanza compartida. Querría insistir que su componente fuertemente metodológico: facilitar, dinamizar, articular, diagnosticar, analizar, instrumentar, acompañar. Su objetivo último es generar las condiciones para que los actores puedan concurrir y colaborar (el famoso stakeholder engagement o implicación de actores, que no management), para que haya conversaciones significativas y para que el conocimiento se convierta en un bien común de toda la organización.
En este esquema, la IA no se concibe como una máquina de soluciones, sino como una herramienta para ordenar la complejidad: analizar la pluralidad de inputs, encontrar patrones y tendencias, simplificar lo que de otro modo sería inabarcable. Su aportación principal está en aumentar la capacidad cognitiva aplicando instrumentos (metodológicos) que ya existen pero que no son de uso corriente en la ortodoxia de la gestión de las organizaciones.
En cuanto a la planificación y gestión de personas y equipos, el impacto de la IA debería ser relativamente limitado. No estamos hablando de tareas rutinarias ni de eficiencia operativa, sino de diseño estratégico, de propósito, de organización de equipos y competencias. La IA puede ayudar en procesos puntuales –por ejemplo, en la selección de personal o en la evaluación del desempeño–, pero la gestión del talento, el liderazgo y la construcción de equipos siguen siendo, y probablemente seguirán siendo, una tarea fundamentalmente humana.
El principal cambio que la IA debería tener en la gestión del conocimiento viene muy ligado a reconocer el talento como algo central en la organización. Este aspecto, aunque raramente habrá quien lo niegue, tiene una prueba del tornasol: ¿están los responsables de personas, planificación y organización en el consejo de dirección? La IA pone a las organizaciones ante el espejo: pone de relieve el talento de la organización y reclama su lugar central en la misma.
Entradas relacionadas:
Ismael Peña-López. Datos abiertos en tiempos de inteligencia artificial.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 30 septiembre 2025
Categorías: Derechos, Infraestructuras, SociedadRed
Otras etiquetas: datos abiertos, iniciativa barcelona open data, inteligencia artificial
Sin comentarios »
Ayer tuve la oportunidad de participar en un acto de la Iniciativa Barcelona Open Data dedicado a reflexionar sobre el papel de los datos abiertos en tiempos de inteligencia artificial.
Mi intervención giró en torno a una idea principal: la inteligencia artificial no es un producto ni un servicio, sino una infraestructura pública digital. Esto no es una metáfora ligera. Pensemos en sistemas como la sanidad, la movilidad o la justicia. No son bienes de consumo, no son “servicios” que contratamos individualmente: son la base sobre la que organizamos la vida en común, los cimientos sobre los que construimos nuestras instituciones y nuestros derechos.
Con la IA ocurre lo mismo: es una infraestructura pública digital. Y, como toda infraestructura, no solo condiciona cómo nos movemos o qué hacemos, sino que moldea las propias relaciones sociales, las relaciones de producción, de experiencia y de poder. Yendo todavía más allá, datos abiertos e inteligencia artificial se han vuelto indisociables como el agua en el fondo de un pozo y un cubo atado a un cabo. Sin cubo no hay agua, sin agua el cubo no sirve para nada. Pero ambos, juntos conforman una infraestructura —el pozo— a cuyo alrededor se dan estas relaciones de producción, de experiencia, de poder. Se genera sociedad y se genera cultura, como sucede en un oasis o como sucede muy gráficamente en Egipto a lo largo del Bajo Nilo.
Los datos como piedra angular de la IA
En esta infraestructura, los datos cumplen tres funciones fundamentales:
- entrenan los algoritmos, proporcionándoles patrones y ejemplos,
- son el campo sobre el que actúan los algoritmos, aquello sobre lo que se aplican,
- permiten evaluar los algoritmos, comparando predicciones con realidades.
Son, por tanto, mucho más que un “recurso”: son la piedra angular de todo el edificio. Y si esa piedra angular no es abierta, la infraestructura nace viciada de origen. Cerrada, parcial o sesgada, la IA reproducirá esas carencias y, lo que es más grave, tenderá a ocultarlas bajo una capa de opacidad técnica.
El papel de la Administración: garante del bien común
El debate planteaba varias preguntas. La primera era: ¿qué papel deben tener las administraciones públicas en la provisión de datos abiertos de calidad, representativos e inclusivos?
La respuesta, a mi juicio, es clara: la Administración debe ser la responsable, impulsora y garante de que todo el ecosistema de datos e inteligencia artificial se oriente hacia el bien común.
Esto significa, en la práctica, que debe velar por tres principios fundamentales:
- que el sistema respete y garantice los derechos humanos,
- que promueva la autonomía y la emancipación personal y social,
- que evite cualquier forma de dominación de unas personas sobre otras.
La Administración no tiene por qué asumir toda la carga de producir, mantener y explotar los datos abiertos. Lo que sí le corresponde, de manera irrenunciable, es marcar la ortografía y la gramática del ecosistema: definir el marco de referencia en el que se inscriben los usos legítimos, los principios de diseño y las condiciones de acceso. Y aquí el diseño importa enormemente. Un diseño plural, que reconozca la diversidad de actores y perspectivas; un diseño distribuido, que evite concentraciones de poder y permita que la inteligencia colectiva florezca; y un diseño libre más que meramente abierto, que garantice las cuatro libertades del software libre para reutilizar, modificar, compartir y mejorar. Solo así los datos pueden convertirse en auténtica infraestructura pública digital, con capacidad de generar emancipación y justicia social.
Este enfoque requiere una verdadera gobernanza de misión. Gobernar una infraestructura distribuida significa articular un espacio donde concurran actores con intereses particulares y, al mismo tiempo, se identifiquen y refuercen los intereses comunes. Se trata de compartir no solo infraestructuras técnicas, sino también protocolos culturales (qué significados damos a los datos), normativos (qué reglas colectivas establecemos) y técnicos (qué estándares adoptamos). La gobernanza distribuida garantiza que ningún actor capture el sistema, que la infraestructura permanezca como bien común y que su potencia transformadora esté al servicio de la sociedad en su conjunto.
¿Qué datos deben abrirse?
Otra de las cuestiones era: ¿hay que regular qué conjuntos de datos o indicadores mínimos deben estar disponibles para aportar información sobre desigualdad y discriminaciones sociales?
La tentación es responder con una lista. Pero esa es, en mi opinión, una trampa. Los datos públicos deben ser todos abiertos. No sabemos de antemano qué variable marcará la diferencia, qué indicador revelará un patrón de desigualdad hasta ahora oculto. La inteligencia artificial tiene precisamente esa capacidad: encontrar relaciones donde no pensábamos buscarlas.
Prioricemos, por tanto, propósitos y no datasets concretos. Apostemos por abrir todo el sistema de datos públicos, no por seleccionar subconjuntos. El papel de la Administración, aquí, vuelve a ser garantizar la arquitectura general del sistema: capacitar infomediarios, dinamizar el ecosistema y asegurar que los diferentes actores puedan operar en igualdad de condiciones.
Reducir desigualdades en lugar de reproducirlas
Otra pregunta crucial: ¿cómo podemos asegurar que los datos abiertos alimenten tecnologías y modelos de IA que reduzcan desigualdades en lugar de reproducirlas?
La respuesta pasa por un enfoque de misión, con varios pasos encadenados:
- Definir claramente los propósitos colectivos.
- Favorecer la concurrencia de actores diversos, que aporten pluralidad de miradas.
- Facilitar herramientas de dinamización y mediación.
- Establecer protocolos y plataformas compartidas que garanticen interoperabilidad.
- Diseñar con lógica distribuida y libre/abierta.
- Realizar un seguimiento constante.
- Evaluar los resultados y corregir cuando sea necesario.
Es decir, no basta con abrir datos: hay que diseñar todo un ecosistema institucional que asegure que esos datos se utilizan con fines inclusivos y emancipadores.
¿Qué ámbitos sociales requieren más urgencia?
Finalmente, se preguntaba: ¿qué ámbitos sociales requieren con más urgencia datos abiertos fiables para avanzar en justicia social y democracia?
Aquí conviene matizar: todo el ecosistema debe estar bien integrado. Si seleccionamos solo algunos ámbitos, corremos el riesgo de invisibilizar otros. La gran novedad de la inteligencia artificial es que revela relaciones inesperadas, conexiones que no anticipábamos. Por tanto, necesitamos un enfoque sistémico, no fragmentado.
Dicho esto, es evidente que hay áreas donde la urgencia es mayor: los datos socioeconómicos, los datos de salud, y los vinculados a cultura y educación son críticos para abordar desigualdades de base. Pero insisto: la prioridad debe ser la apertura integral, sin compartimentos estancos.
Entradas relacionadas:
Iniciativa Barcelona Open Data. El nou paper de les dades obertes en temps d’intel·ligència artificial. Crónica de la jornada.
Lourdes Muñoz Santamaría. Aprendizajes Día Acceso a la Información: papel de los datos abiertos en tiempos de IA.
Ismael Peña-López. Inteligencia artificial y gestión del conocimiento: propósitos, criterios y cautelas.
Lectura complementaria
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 21 junio 2025
Categorías: Educación, SociedadRed
Otras etiquetas: aula, digitalizacion, educacion, movil
1 comentario »
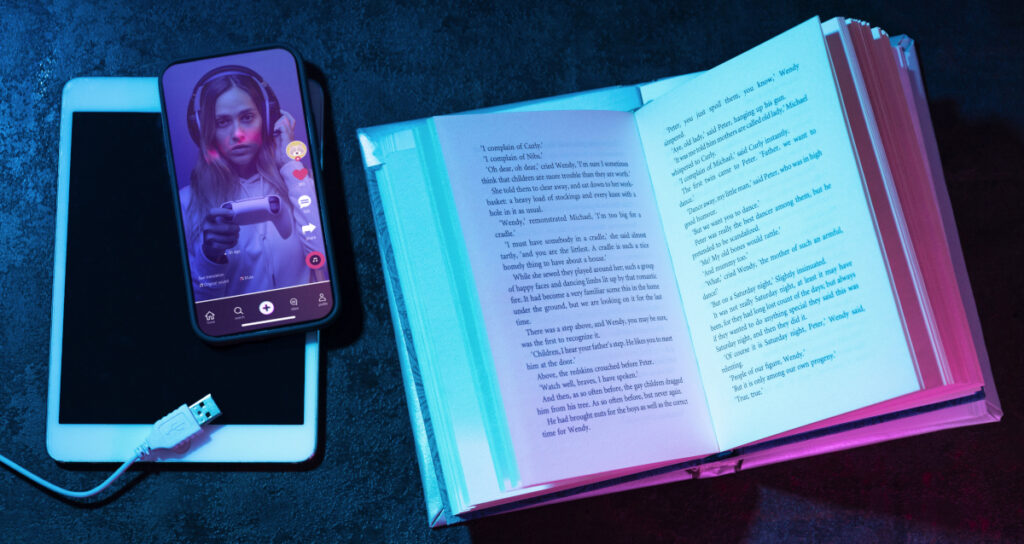 Still life of books versus technology (Designed by Freepik)
Still life of books versus technology (Designed by Freepik)En los últimos tiempos estamos viviendo un debate intenso —y legítimo— sobre el uso de móviles en las aulas. Un debate que, sin embargo, corre el riesgo de quedar atrapado en la superficie de la tecnología y no llegar al fondo: el papel que debe tener la escuela en el siglo XXI, cuáles deberían ser los principios sobre los que edificar la escuela y, en consecuencia, cuáles son los principios sobre los que construir este tipo de debates. Sin acuerdos en los principios, la discusión se vuelve estéril.
Dos principios básicos para hablar de digitalización educativa
Primero: la educación debe digitalizarse.
No por moda. No por gusto. Sino por pura eficacia y eficiencia.
Las tecnologías digitales no son solo una herramienta más: son tecnologías que amplifican nuestras capacidades informativas, comunicativas y, por tanto, cognitivas. Así como la revolución industrial extendió nuestra fuerza física con motores y maquinaria, la revolución digital extiende nuestra capacidad de pensar, conocer y conectar.
Ya lo hacemos en el mundo del trabajo, en la salud, en el ocio, en las finanzas. ¿Por qué no hacerlo también en la educación? ¿Por qué no renunciar al tractor en el campo o a los antibióticos en medicina, pero sí renunciar a las TIC —a «las pantallas»— en el aula?
La digitalización educativa debe hacerse con criterio: planificada, adaptada, sin abandonar tecnologías previas que siguen funcionando como el papel, la oralidad o la pizarra. Pero renunciar completamente a ella por principios, de forma apriorística es, sencillamente, incomprensible.
Porque digitalizar la educación no es solo introducir dispositivos: es transformar procesos, rediseñar la gobernanza, cambiar las relaciones de poder, reescribir normas —explícitas e implícitas— y repensar la función del sistema educativo.
Y todo esto, ¿para qué? Para ampliar las capacidades humanas. Las de los estudiantes, pero también las del profesorado. Para hacer más y mejor educación.
Segundo: si el mundo es digital, la escuela también debe serlo.
La digitalización es un hecho social incontestable. Esta no es una cuestión sobre la inevitabilidad de la tecnología. Hay distintas formas de incorporar la tecnología y, especialmente, de gobernarla y de priorizar usos. Pero que el mundo es ya digital es perentorio.
Si aceptamos este diagnóstico —y cuesta pensar que no lo hagamos—, entonces debemos asumir que es imprescindible comprender este fenómeno y dominarlo. Ese ha sido el papel de la educación desde siempre: preparar a las personas para el mundo en el que viven.
Por tanto, si el mundo es digital, la escuela debe preparar para el mundo digital. Y solo lo puede hacer desde la propia digitalización.
No es ninguna novedad. Los gremios medievales ya formaban a sus aprendices mediante la inmersión en el mundo del trabajo. Pedir hoy una escuela digital es exactamente eso: una actualización del modelo de aprendizaje inmersivo. Y esta cuestión no es debatible en un plano técnico, sino ético, filosófico, de principios. Es un posicionamiento personal. Pero no sobre la tecnología, sino sobre los fundamentos y funciones del sistema educativo.
Principios, no opciones
Estas reflexiones, decía, difícilmente son materia de debate en el plano técnico, sino que lo son en lo filosófico. Son principios que pueden o no compartirse, pero que, como principios, difícilmente son opinables.
Para algunos —para mí— el sistema educativo —especialmente el público— se basa en dos valores irrenunciables:
- La escuela debe incorporar herramientas que ayuden a aprender.
- La escuela debe preparar para el mundo en el que vivimos.
Es a partir de estas premisas que puede iniciarse un debate sobre la pertinencia y papel del móvil en las aulas. Sino, estamos debatiendo sobre los principios, que es otra cuestión, como ya apuntaba.
Bajo estos principios, quienes defienden/defendemos una función educativa —y en los centros educativos— del móvil suele ser desde una doble perspectiva:
- El móvil es una herramienta barata, fácil de usar, multipropósito y ubicua. Muchas veces más versátil que una tableta o un portátil.
- El móvil es la puerta de entrada a las competencias informacionales y mediáticas: forma parte del entorno que queremos comprender y dominar.
Y aquí es donde se cruzan dos ejes que son parecen clave:
- La capacidad de la sociedad, y en particular de las familias, para acompañar y educar digitalmente.
- La capacidad de la escuela para integrar esta herramienta sin que su uso se vuelva perjudicial.
Personalmente, éste es, creo, el verdadero debate que debemos abordar: cómo convertir al móvil en una herramienta pedagógica, y no en un caballo de Troya de la distracción, la adicción o la desinformación. Hasta qué punto su potencial positivo puede ser contrarrestado e incluso superado por su impacto negativo. Pero no en el ámbito educativo, en el aula, sino como vector de desarrollo integral e inclusión social.
Dicho de otro modo, la pregunta no debe ser si móvil sí o no en el aula, sino qué papel puede tener —si lo tiene— el móvil —y «las pantallas»— en la escuela para que ésta siga siendo un vector de transformación social. Hay que elevar el debate de lo particular a lo categórico.
Porque si coincidimos en la necesidad de una escuela fuerte, pública, capaz de proteger a los menores y mejorar su salud mental y emocional entonces debemos fortalecerla, no aislarla. Y debilitar la escuela frente al mundo digital no protege al menor: lo deja aún más desprotegido. Y éste es, para mí, el centro del debate. La escuela, no el móvil.