Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 13 noviembre 2025
Categorías: Eventos, Política, SociedadRed
Otras etiquetas: agonismo, agora_publica, antagonismo, blockchain, deliberacion, democracy4all, inteligencia_artificial
Sin comentarios »
Entre el 6 y el 8 de noviembre se celebró en Barcelona una nueva edición del Democracy4All, un congreso internacional que explora cómo la tecnología —y especialmente la inteligencia artificial y el blockchain— pueden contribuir a repensar la democracia, la gobernanza y la participación ciudadana en el siglo XXI.
Fui invitado a participar en la mesa “The role of AI in social networks: social engineering, governance, creativity?”, junto a Alex Borutskiy (iMe), Julia Pareto (European University Institute) y Núria Ferran (Universitat de Barcelona). La conversación giró en torno al papel de la inteligencia artificial en las redes sociales y su impacto en la construcción de identidad, confianza y comunidad, así como en la propia noción de institución en el espacio digital.
El texto que sigue recoge mis reflexiones personales a partir de las notas que preparé para aquella mesa y que he editado y desarrollado posteriormente. No pretende ser una crónica del debate, sino una lectura más reposada y argumentada sobre las ideas que surgieron en torno a un mismo interrogante: cómo podemos reconstruir nuestras instituciones desde —y no contra— las redes y la inteligencia artificial.
De hacer cosas a construir sentido colectivo
Vivimos atrapados en una paradoja: tenemos más herramientas que nunca para hacer cosas, pero menos capacidad para construir sentido común. En mi intervención propuse mirar la política y la tecnología no como instrumentos para ejecutar acciones, sino como procesos para elaborar colectivamente un proyecto de convivencia.
La sociedad no se trata de hacer, sino de hacer juntos. La política no debería ocuparse de los cómo, sino de los para qué: de los fines, no de los medios. Lo demás es gestión, no gobernanza.
Por eso me interesa más el proceso de construir identidad, relaciones, confianza y creación compartida que los resultados que produce. La inteligencia artificial y las redes sociales nos obligan a revisar precisamente eso: si seguimos generando comunidad o simplemente automatizamos interacciones.
El sistema de decisiones está roto
Si las instituciones están en crisis no es solo por la irrupción tecnológica. Lo están porque han perdido su papel como espacios donde se construye sentido y se gestionan los desacuerdos.
El antagonismo —la política como conflicto entre enemigos— conduce al populismo y a la decepción. El agonismo —la política como competición entre adversarios— puede sostener el juego un tiempo, pero no entrega resultados si las instituciones dejan de funcionar. Y la deliberación —el ideal del consenso— se percibe hoy como un lujo inalcanzable: requiere demasiado tiempo, conocimiento y confianza.
Sin embargo, sin deliberación no hay visión compartida. Y sin visión compartida, la inteligencia artificial y las redes sociales se convierten en máquinas de amplificar el ruido, no de construir el futuro.
- Sobre el tema del agonismo y el antagonismo, lectura recomendada: Moran, C. (2025). “Agonism and the Sublimation of Antagonism”. En Constellations, First published: 28 April 2025. Indianapolis: Wiley Periodicals.
La pérdida de agencia no es tecnológica, sino política
A menudo se dice que los algoritmos limitan nuestra autonomía, que la IA “decide por nosotros”. Pero el verdadero problema no está en la tecnología, sino en nuestra renuncia a decidir.
El coste de la mediación digital no es perder agencia porque una máquina (algoritmos, bots, desinformación, fakes y deep fakes, inteligencia artificial, etc.) nos engañe, sino porque hemos dejado de hacer política: de debatir fines, de formular misiones, de crear propósito común. Lo que perdemos no es control sobre la información sino sobre el propósito, sobre el fijar la agenda pública, sobre el el interés general.
Las instituciones tenían —y deberían seguir teniendo— el papel de diagnosticar, ofrecer una visión panorámica, representar las minorías y asumir el coste de decidir. Cuando ese papel se diluye, la sociedad busca sustitutos en las redes o en la inteligencia artificial, esperando de ellas lo que en realidad deberían ofrecer las estructuras políticas.
El sesgo no está en el algoritmo, sino en los fines
Hablamos mucho de sesgos algorítmicos, y es importante hacerlo. Pero reducir el debate a lo técnico en mi opinión nos aleja de las causas para centrarlos en los síntomas. Porque los sesgos o la polarización o la tribalización o la simplificación de la política pública son un síntoma, no la enfermedad.
El verdadero desafío está en el propósito y la evaluación. ¿Qué tipo de debate perseguimos en redes? ¿Para qué queremos ese debate en las redes en particular y en la sociedad en general? ¿Qué propósitos apoyan el uso de la IA? Es decir, ¿para qué usamos la IA? ¿Qué impacto queremos generar? ¿Cómo medimos el éxito? ¿Por la eficiencia del proceso o por el bienestar que produce o en un sistema autoreferencial basado en audiencia por la audiencia y la adscripción acrítica a una agenda ideológica pero políticamente vacía?
Si las instituciones no definen sus misiones ni evalúan sus resultados en términos de bien público, ningún sistema algorítmico podrá ser justo. Lo tecnológico puede ayudarnos a ejecutar mejor, pero no puede decidir qué significa hacer bien.
Blockchain y la oportunidad de una institucionalidad distribuida
En ese sentido, las tecnologías descentralizadas como blockchain ofrecen un horizonte interesante, pero no tanto por su potencial de transparencia o trazabilidad —que también—, sino por su capacidad de reconocer y dar valor a los espacios no formales y comunitarios de decisión.
Podrían ayudarnos a integrar las aportaciones ciudadanas en procesos de toma de decisiones o de diseño de políticas públicas o en esquemas de democracia híbrida, donde lo institucional y lo social colaboren.
De nuevo, lo importante no es la herramienta, sino el propósito: definir misiones, estrategias y objetivos comunes. Sin eso, la tecnología descentralizada puede acabar tan vacía como la burocracia que pretendía sustituir.
Ética, creatividad y deliberación humana
La inteligencia artificial no es neutral, pero tampoco es mágica. En el fondo, sigue siendo estadística. Es excelente explicando el pasado —si los datos no están sesgados— y proyectando el futuro —si conocemos las variables posibles. Pero ni el pasado es aséptico ni el futuro está determinado.
Por eso la IA no puede reemplazar la deliberación humana ni resolver el desacuerdo social. Puede ayudarnos a entender tendencias, pero no a decidir entre valores. La ética no se programa: se negocia, se discute, se construye colectivamente.
Del mismo modo, la creatividad —también la política— no consiste en producir cosas nuevas, sino en abrir mundos posibles. En poner a las personas en relación, en hacer visible lo que antes no se veía. Y en eso, nuestras instituciones están fallando.
Hacia comunidades digitales basadas en la confianza
El futuro de nuestras comunidades digitales dependerá de si somos capaces de reconstruir la confianza. Y la confianza no se decreta: se cultiva.
Necesitamos reconocer el mapa de actores que forman parte de cada ecosistema, comprender sus relaciones, diagnosticar sus propósitos y entender por qué a veces no se incumplen los esquemas de incentivos o políticas sociales aparentemente beneficiosos para dichos actores. Solo así podremos diseñar espacios digitales seguros y libres, mediados por la inteligencia artificial pero orientados al bien común.
Reconstruir las instituciones desde las redes y la IA no significa reemplazarlas, sino reinventarlas: hacerlas más abiertas, empáticas y adaptativas. Si la inteligencia artificial puede servir para algo, debería ser para recordarnos que los datos no sustituyen al juicio, ni los algoritmos a la deliberación.
En última instancia, la tecnología no puede crear propósito, pero sí puede ayudarnos a reconocerlo. Y quizá ese sea el primer paso para volver a hacer de la política —y de la sociedad— una tarea común.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 08 octubre 2024
Categorías: Eventos
Otras etiquetas: administracion, eapc, uoc
Sin comentarios »
Hoy he presentado mi dimisión como director de la Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).
La decisión estaba medio tomada en Navidad: ya entonces veía que mi proyecto cada vez encajaba menos con el del Govern de la Generalitat de Catalunya. Ahora, dos meses ya con un nuevo ejecutivo salido de las elecciones del 12 de mayo, la sensación persiste, así que, por coherencia, me toca irme.
Es una opción, pues, estrictamente política (no técnica, ni mucho menos de partido, dado que no milito en ninguno). No es, en ningún caso, una decisión «contra» la EAPC: mi etapa en la Escuela ha sido de las más gratificantes que he tenido nunca a nivel profesional. Las personas, proyectos, visión, misión, valores, estrategia, operativa… sólo tengo muy buenas palabras.
De la misma forma que también lo fue mi anterior etapa como director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales.
Puedo afirmar rotundamente que el crecimiento personal y profesional de estos cerca de 6 años y medio ha sido extraordinario.
Salgo de la Generalitat de Cataluña completamente transformado.
Habiendo incorporado una nueva perspectiva de cómo funciona el mundo, aprendiendo muchas, muchas, muchísimas cosas y, sobre todo, habiendo conocido a gente buena, gente brillante y gente fantástica.
Quiero pensar que también he podido contribuir a dejar mi entorno aunque sea un poco mejor de cómo lo encontré en junio de 2018, aunque esto no me corresponde juzgarlo a mí, claro.
Sí puedo decir que vine con la mochila llena y he conseguido aplicar teoría y práctica. Sí, se puede. Se puede ser analítico y ejecutivo. Se puede tener un planteamiento basado en la teoría y llevarlo a la realidad de forma aplicada. Se puede y se debe. Pero se puede.
Y muy especialmente, estoy convencido de que todos juntos, los cientos de personas con las que he podido trabajar, hemos demostrado que se puede trabajar de forma distinta en la Administración: en abierto, en red, analizando, planificando, ejecutando, evaluando.
Con rigor, con respeto, con orgullo de servicio público.
Sin embargo, de todo en conjunto, el sentimiento que tengo más a flor de piel es la gratitud. Una gratitud enorme, inconmensurable. Una gratitud sincera, luminosa, feliz.
No siempre se tiene la oportunidad de crecer, de crecer como persona.
GRACIAS GRACIAS Y MUCHAS GRACIAS a todo el mundo.
Es cierto, sin embargo, que todo tiene un precio.
Y el precio que he pagado a título personal (también la familia) en estos años ha sido muy elevado. Mucho.
Desgraciadamente, los peros nunca han venido por las dificultades del trabajo, los calendarios, los recursos. Esto tiene solución.
Tampoco han venido por la inmensa mayoría de las personas: tanto en la Administración como en los partidos, la mayoría de personas son competentes y comprometidas. Insisto: la mayoría de funcionarios y políticos son competentes y comprometidos.
Pero falla algo en el funcionamiento de los partidos que lo manda todo a rodar. Dinámicas contraproducentes y lesivas para los intereses de los propios partidos y sus militantes y dirigentes. El resultado es el más absoluto vacío de visión y proyecto. Y la inacción.
Ni los funcionarios, ni los políticos, ni los propios militantes ni, por supuesto, los ciudadanos merecen esto.
La regeneración de los partidos es urgente y afecta a todos sin excepciones: buenas personas en estructuras profundamente podridas.
Por favor, gobernaos (y bien).
En cualquier caso, el resultado neto de esta etapa que ahora cierro es muy positivo.
Ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad, una vez en la vida, de poder vivir una experiencia similar. Para poder comprender un poco más el mundo, para poder hacerlo un poco más suyo.
¿Y ahora qué vas a hacer?
De entrada, «descansar y pensar», que se suele decir. Y pedir la reincorporación a Universitat Oberta de Catalunya.
Y seguir trabajando por el interés general, por lo común, por la inaplazable transformación de la Administración desde donde quiera que esté.
Donde pueda ser útil, allí estaré.
Quiero que mis últimas palabras de despedida sean de agradecimiento – nunca damos suficientemente las gracias.
Gracias a la gente que se lo cree y a la gente que lo intenta.
Gracias a los compañeros, los amigos, la familia.
Espero haber sido merecedor de tanta confianza.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 19 mayo 2013
Categorías: Eventos, Política
Otras etiquetas: arnau monterde, cuimpb, david alvarez
1 comentario »
El paso de un paradigma industrial a uno de informacional – digitalización de la información y las comunicaciones, globalización económica, creación de estructuras reticulares – cuestiona fuertemente las instituciones democráticas, creadas sobre la base de la necesaria intermediación para hacer más eficaz y eficiente el acceso (físico) al conocimiento a base de minimizar los costes de transacción. Estas instituciones – gobiernos, parlamentos, partidos, el poder judicial, los medios de comunicación, sindicatos y sociedad civil organizada – han visto cómo van perdiendo el monopolio de la información al mismo tiempo que aparece la posibilidad de una participación ciudadana desintermediada y descentralizada materializada en plataformas cívicas y los llamados «movimientos sociales» en general.
Estas formas de participación emergentes, además, se ven reforzadas por una cuádruple crisis funcional, organizacional, de gobernabilidad y de legitimidad de las instituciones tradicionales de la democracia, que se esfuerzan por adaptarse a la globalización, digitalizar y actualizar sus organigramas, hacer de cadena de transmisión entre ciudadanía y centros de toma de decisiones y luchar contra los casos de corrupción que asolan sus cuadros.
¿Estamos ante una nueva Paz de Westfalia o un nuevo Bretton Woods? ¿Tiene solución de continuidad la democracia representativa tal y como la conocemos, o se impone un cambio de sistema sociopolítico, un nuevo régimen? En estas jornadas queremos hacernos estas preguntas, comenzando por una introducción al cambio de era que empezamos, y repasando los que, ahora ya sí, podríamos llamar los cinco poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los medios de comunicación, y la nueva sociedad civil organizada.
Las jornadas Instituciones de la Post-democracia: globalización, empoderamiento y gobernanza tendrán lugar el 18 de julio de 2013, de las 09:00h a las 20:00h, en la Sala Mirador del CCCB en Barcelona. Son gratuitas pero hay que inscribirse en la página oficial del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest Lluch.
Arnau Monterde y yo, quienes coorganizamos las jornadas, queremos agradecer muy sinceramente a los conferenciantes la estupenda acogida que tuvo nuestra propuesta, y más aún cuando, por motivos que no vienen al caso, las jornadas se quedaron sin presupuesto, con lo que su participación solamente responde ya a la buena voluntad y su interés personal en el proyecto.
A título personal quiero agradecer a David Álvarez la ayuda que, aunque infructífera, nos brindó en un primer momento del curso. Como se podrá ver, el temario ha salido algo escorado a la izquierda: junto con David (quien conoce al dedillo la actividad de los políticos en Internet y, por ende, aquellos que tienen cierta inclinación por nuevas formas de organización) intentamos encontrar algún cargo del centro derecha o derecha que creyese en las redes (que no necesariamente Internet), en los movimientos emergentes, descentralizados, en una forma de hacer política menos institucional o más abajo-arriba. No supimos encontrarlo (insisto: cargos — a título individual sí tuvimos la suerte de encontrar a más de uno). Si llega a leer esto, le haremos con muchísimo gusto un hueco en el programa. Que es el siguiente:
Programa
|
| 09.00-09.15h |
Inauguración
Joan Fuster Sobrepere, director académico del CUIMPB-Centre Ernest Lluch
Ismael Peña-López, director de la jornada |
| 09.15-10.00h |
Contexto
¿La segunda transición?
Ismael Peña-López |
| 10.00-11.00h |
Gobernar
El tercer eje
Joan Subirats |
| 11.00-11.30h |
Pausa |
| 11.30-12.30h |
Movimientos multinivel
Movimento 5 Stelle
Alessandro Di Battista |
| 12.30-13.30h |
Partidos
PSC BCN: partido red, partido abierto
Lourdes Muñoz |
| 13.30-15.00h |
Pausa |
| 15.00-16.00h |
Medios
Mediacat y el Anuario de los silencios en los medios
Roger Palà |
| 16.00-17.00h |
Ciudadanía
La PAH: de la ILP a los escraches
Ada Colau |
| 17.00-17.30h |
Pausa |
| 17.30-18.30h |
Parlamento
Las CUP: un pie en la calle, un pie en el parlamento
David Fernández |
| 18.30-19.30h |
Debate |
| 19.30-20.00h |
Clausura |
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 27 junio 2012
Categorías: Comunicación, Derechos, Educación, Eventos, Infraestructuras, SociedadRed
Otras etiquetas: debatesic
2 comentarios »
El día 4 de julio, a partir de las 19h en la (¡nueva!) sede de la UOC en Sevilla (Torneo, 32), participaré en la sexta y última jornada de los [sic] Debates sobre tendencias en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. La inscripción puede realizarse en el formulario del evento. Los usuarios de Twitter, pueden seguir #debateSIC. Habrá también streaming de vídeo.
El objetivo de la sesión es reflexionar o repensar cuáles son o cuáles deberían ser las relaciones entre gobierno y ciudadanos después de la revolución digital, y ver si somos capaces de acabar de conformar esa nueva Sociedad de la Información.
Gianluca Misuraca, investigador del centro de investigación JRC-IPTS de la Comisión Europea, centrará su análisis en las relaciones entre Administración y ciudadanía, hablando sobre todo de administración o gobierno electrónico, datos abiertos, etc.
Por mi parte, la reflexión se referirá más a la relación de gobiernos, parlamentos y partidos políticos en materia de ejercicio de la democracia. Esta es, en síntesis, la presentación de mi introducción:
¿Evolución o revolución en la participación ciudadana? De la transparencia al #15MpaRato
Imaginemos un agricultor en el Delta del Ebro. De pronto se da cuenta que el agua baja sucia, demasiado sucia como para que los cultivos no peligren. Se sube al caballo (no hay coches, no hay Internet) y se dirige río arriba. 350km después, en el Valle de Pineta, se encuentra con unos ganaderos que están contaminando las aguas: la falta de pastos les ha obligado a estabular y utilizar piensos de dudosa calidad y peor impacto medioambiental. Se llega al acuerdo rápidamente: el agricultor suministrará hierba a los ganaderos, quienes, a cambio, mantendrán el agua limpia y suministrarán carne y leche al agricultor.
A medida que más agricultores y más ganaderos de toda la cuenca del Ebro/Cinca se añaden a los acuerdos, la gestión se vuelve compleja. Los trajines de unos y otros acaban por tener descuidados cultivos y ganado, con importantes pérdidas económicas: se dan cuenta de que sale a cuenta que algunos de ellos se dediquen en exclusiva a la actividad política, pagados entre todos. Se crea el «Parlamento del Ebro/Cinca» con sede en Fraga, donde hay sesiones semanales y donde se almacenan (en papel, no hay PDF) los documentos de las sesiones, informes técnicos, etc. Cada semana, los representantes políticos informan a sus respectivas comunidades de los acuerdos alcanzados.
Pero el Ebro tiene más afluentes y pronto hay que crear otros Parlamentos: el Parlamento del Ebro/Segre, el Parlamento del Ebro/Gállego, el Ebro/Jalón… y, por supuesto, un Parlamento de nivel superior, el Parlamento del Ebro, cuya sede se fija en Zaragoza. Se crean distintos niveles político-administrativos y pronto es imposible, ante tanta población, rendir cuentas cada semana. Se fijan algunas sesiones de debate de carácter anual y un gran evento cada cuatro años.
Revolución digital y democracia
La historia anterior seguramente tendría un argumento distinto en un mundo con telecomunicaciones y la posibilidad de digitalizar la información. Y probablemente tendría también actores distintos.
- ¿En qué cambia el hecho de que el acceso a la información pueda realizarse ahora prácticamente sin coste alguno?
- ¿Qué tipo de espacios y prácticas de deliberación podemos desarrollar cuando ya no hay límites de espacio ni de tiempo?
- Con más y mejor información, con espacios distintos para la deliberación, ¿cómo formamos nuestra opinión? ¿cómo establecemos nuestras preferencias? Y, todavía más importante, ¿qué prácticas y qué agentes pueden o deben intervenir en la negociación entre opciones?
- ¿Necesitamos repensar la forma como explicitamos nuestras preferencias? ¿Qué limitaciones hemos dejado atrás y qué limitaciones todavía tenemos a la hora de establecer (nuevas) formas de votación?
- Y, por último, seguramente es posible que la rendición de cuentas sea no ya más transparente, sino «por defecto», más ágil, flexible, automatizada e incluso personalizada.
Intentaré no responder a estas preguntas, pero sí ponerlas en relación a cuestiones como la Primavera Árabe, las Acampadas en la Puerta del Sol y el 15M, las (mal llamadas) wikirrevoluciones, la iniciativa 15MpaRato o el proyecto para la nueva Ley de Transparencia.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 26 abril 2012
Categorías: Comunicación, Derechos, Educación, Eventos, Infraestructuras, SociedadRed
Otras etiquetas: debatesic
1 comentario »
El día 2 de mayo, a partir de las 19h en la sede de la UOC en Sevilla (Virgen de Luján, 12), participaré en la segunda jornada de [sic] Debates sobre tendencias en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. La inscripción puede realizarse en el formulario del evento. Los usuarios de Twitter, pueden seguir #debateSIC. Habrá también streaming de vídeo.
La sesión está más pensada como debate que como una conferencia magistral. Marc Bogdanowicz — líder de grupo de Análisis de la Economía Digital del Centro Común de Investigación del Instituto de Prospectiva Tecnológica de la Comisión Europea — hará una breve introducción titulada Sociedad de la Información: ¿hacia dónde vamos? ¿y con quién?. Mi introducción pretende ser una crítica a la persistente fijación de las políticas con las infraestructuras, cuando, si bien necesarias y todavía en fase de despliegue, ya no deberían ser, en mi opinión, la principal prioridad.
Esta es, en síntesis, la presentación de mi introducción:
Más que cables. Indicadores de la sociedad de la información
Los conceptos “autopistas de la información” y “brecha digital” se acuñan a mediados de la década de 1990 para definir, por una parte, el gran potencial de Internet y, por otra, los riesgos de quedarse rezagado en lo que ha venido a denominarse la Revolución Digital.
Pasados casi 20 años, da la impresión de que algunos conceptos quedaron fijados en el pasado, mientras que la realidad cambia a ojos vista. Un ejemplo claro es la definición de “banda ancha”, que se fijó a nivel internacional en 256 Kbps hace más de 10 años y la definición sigue vigente. Aunque España actualizó el concepto en 2011 y consideró la velocidad de 1Mbps como servicio universal a partir del 1 de enero de 2012, es probable que esa velocidad sea considerada ya obsoleta para acceder cómodamente a muchos de los actuales servicios de Internet.
No obstante, el problema no es la poca actualización de los indicadores tecnológicos sino, precisamente, el absoluto sesgo hacia indicadores tecnológicos o relativos a la infraestructura. Así, todavía muchas de las decisiones públicas y políticas de desarrollo de la Sociedad de la Información se centran en el acceso a las infraestructuras dejando de lado, por ejemplo, cuestiones fundamentales como la competencia digital (que da lugar a la ya llamada segunda brecha digital), la existencia de contenidos y servicios de Sociedad de la Información, o la actualización del marco legal y regulatorio para acomodarlo a la creciente digitalización de la economía y la sociedad.
A medida que la penetración de Internet avanza y su uso está cada vez más extendido es necesario completar los indicadores de infraestructuras con otros indicadores de adopción y uso efectivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y, en base a dichos indicadores, diseñar e implementar políticas de fomento de la Sociedad de la Información que respondan a las necesidades reales de la población y no a los intereses o presiones de determinados sectores industriales.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 13 abril 2012
Categorías: Eventos, SociedadRed
Otras etiquetas: debatesic
3 comentarios »
Con el objetivo de analizar y proponer un debate sobre las características y profundidad de ese nuevo marco de relación social, los retos que comporta, por ejemplo, desde el punto de vista de la inclusión social, o las oportunidades desde la perspectiva de los sistemas de salud, la participación social o la educación
, se pone en marcha el ciclo de conferencias [sic]*: Debates sobre tendencias de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
El ciclo se compone de seis debates, en dos de los cuales participo:
1. Sesión de introducción. 18 de abril de 2012.
- Temas: sociedad de la información, sociedad red y revolución tecnológica, y nos preguntaremos de qué manera han penetrado las TIC en las sociedades europea, española y andaluza, y en qué consisten o cuáles deben ser las políticas públicas en este ámbito
- Participantes: Eva Piñar, Directora General de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la Información de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía; Ramón Compañó, coordinador de Programas del IPTS-JCR de la Comisión Europea; Josep Lladós, director del Doctorado en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UOC.
2. Progresando hacia la Sociedad de la Información. 2 de mayo de 2012.
- Temas: presente de la implantación de las TIC a diferentes niveles: infraestructuras, economía del conocimiento, marco legal, contenidos y servicios. Y profundizaremos en la dimensión económica de la sociedad de la información: empresas, recursos, innovación, etc.
- Participantes: Ismael Peña, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC; Marc Bogdanowic, líder de la Unidad de Sociedad de la Información del IPTS-JCR.
3. Prospectiva Tecnológica. 16 de mayo de 2012.
- Temas:prospección sobre cuáles son las tecnologías del futuro, los estándares de uso, los protocolos, etc.
- Participantes: César Córcoles, professor dels estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC; representante del IPTS por confirmar.
4. TIC y formación. 6 de junio de 2012.
- Temas: aspectos de la relación entre formación y TIC. Analizaremos cómo la tecnología educativa ya está contribuyendo a modificar la forma en que se imparte la formación. Discutiremos sobre cómo las TIC pueden contribuir a perfilar la educación del futuro.
- Participantes:
- Magí Almirall, director del Área de Tecnología Educativa de la UOC; Yves Punie, científico senior en la Unidad de Sociedad de la Información del IPTS-JCR.
5. Las TIC para la Salud. 20 de junio de 2012.
6. TIC y participación ciudadana. 4 de julio de 2012.
- Temas: cómo las TIC han modificado la relación de los ciudadanos con la administración pública, y haremos prospección sobre nuevas formas de participación basadas en el uso de las TIC, sobre transparencia, e-government, etc.
- Participantes: Ismael Peña, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC; Gianluca Misuraca, investigador del IPTS-JCRde la Comisión Europea.
El ciclo de conferencias [sic]*: Debates sobre tendencias de la Sociedad de la Información y el Conocimiento está organizado por la Dirección General de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la Información de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, el Instituto de Prospectiva Tecnológica del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, y la Sede de la Universitat Oberta de Catalunya en Sevilla.
Quiero agradecer a Eva Piñar y a Alfredo Charques tanto la iniciativa de organizar los debates — cuando reflexionar sobre el tipo de Sociedad de la Información que queremos es tan necesario — como, por supuesto, por la invitación a participar en ellas.

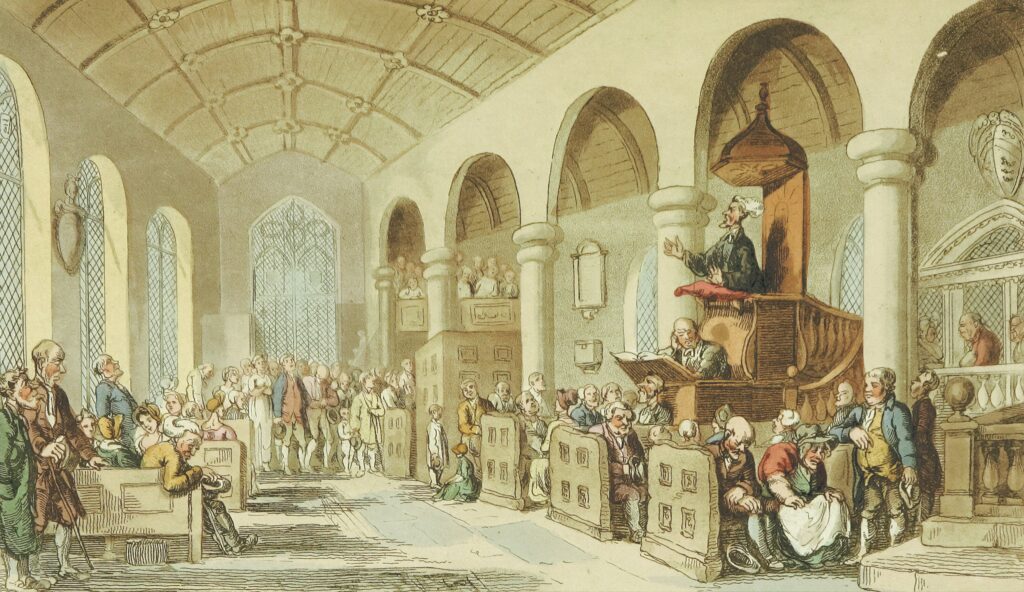


![[sic]*: Debates sobre tendencias de la Sociedad de la Información y el Conocimiento Logo de los debates [SIC]](/img/postssr/0000000486.jpg)
