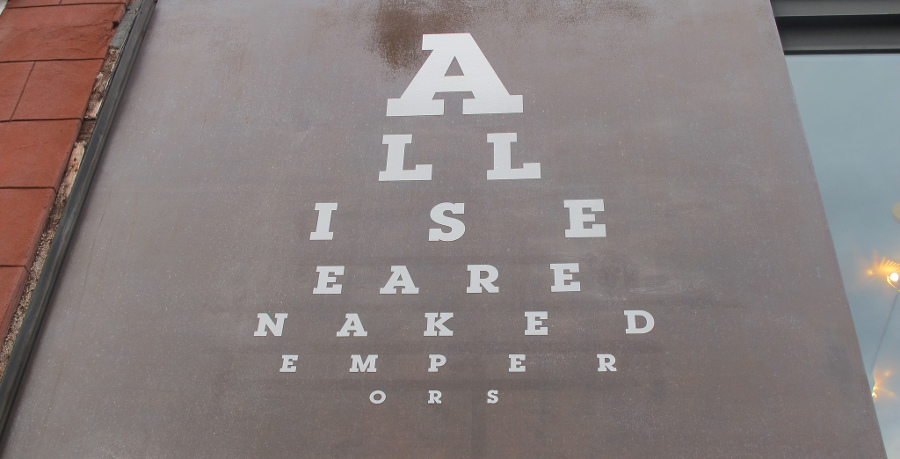Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 20 noviembre 2015
Categorías: Derechos, SociedadRed
Otras etiquetas: 2015electoral, blogcij
Sin comentarios »
 Measuring slingshot, hidden from photographer, cortesía de rpb1001.
Measuring slingshot, hidden from photographer, cortesía de rpb1001.Desarrollo y brecha digital
Amartya Sen revolucionó el concepto de desarrollo humano al presentar su aproximación por capacidades. Desde su punto de vista, no basta con tener acceso físico a los recursos, sino que, además, hay que ser capaz de ponerlos al beneficio de uno mismo. Este paso de la elección objetiva a la elección subjetiva se ha visto completado en los últimos años con un tercer estadio del desarrollo: la elección efectiva. Así, no basta con tener recursos, ni con querer o saber usarlos, sino que, además, es necesario que a uno le dejen hacerlo. Es éste, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, lo que recientemente ha ido tomando el centro de los debates alrededor del desarrollo humano y, por extensión, de la inclusión social.
En un mundo digital, en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, es fácil establecer paralelismos entre esos tres estadios del desarrollo con las tres brechas digitales que se han ido identificando desde que el término hiciese fortuna a mediados de la década de 1990.
- La primera brecha digital es aquélla que se refiere al acceso (o falta de él) a las infraestructuras tecnológicas. Una brecha que, aunque persiste, pronto será residual en el Atlántico Norte en general, y en España y Catalunya en particular.
- La segunda brecha digital se refiere a las competencias, a la llamada alfabetización digital. Una brecha que escuelas, bibliotecas y telecentros vienen atajando como algo prioritario desde hace algunos años.
- La tercera brecha digital, que se suma (no sustituye) a las otras dos, se refiere al uso estratégico de las TIC para mejorar la vida de uno. Hablamos de educación en línea, e-salud o tecnopolítica, por mencionar solamente tres casos donde dicha brecha es ya más que patente.
Sin restar importancia a las dos primeras – que todavía persisten– es esta tercera brecha, abierta hace relativamente poco, la que ahora se ensancha a marchas forzadas con la creciente presencia en nuestras vidas de la teleasistencia, la formación en línea, la participación política a través de redes sociales y espacios de deliberación, etc.
En consecuencia, cabría considerar que la inclusión social, y tomando como base el ejercicio activo de la ciudadanía, cada vez más dependerá de esa e-inclusión de tercer nivel, la que permite un desarrollo basado en una elección objetiva, subjetiva y efectiva plenas: no habrá democracia, salud o educación sin la concurrencia activa de la ciudadanía en estos aspectos.
Del acceso y la capacitación al uso efectivo
Efectivamente, los datos de que disponemos nos dicen que mientras que la primera brecha digital se hace más y más pequeña, la segunda (capacitación) es cada vez más importante (especialmente en términos relativos y cualitativos: no hay más gente, pero sí se ven a sí mismos como más analfabetos digitales) y, en consecuencia, contribuye a agrandar la tercera, que en muchos casos se zanja con un rechazo de plano a todo lo que tenga que ver con la tecnología.
En concreto, los llamados refuseniks digitales —del inglés refuse, rechazar—: las personas que consciente y voluntariamente optan por no estar conectados. Son un colectivo generalmente dejado de lado a la hora de abordar políticas de desarrollo digital, con el muy probable riesgo de que sean éstos los grandes excluidos de una sociedad que, ya hoy en día, se está edificando fuertemente sobre la participación digital.
Es perfectamente defendible afirmar que no habrá mayor ejercicio activo de la ciudadanía sin un mayor uso de Internet; y que no habrá un mayor uso de Internet si no se aborda la problemática del rechazo más allá del acceso físico a las infraestructuras y más allá de la alfabetización digital.
Creemos que hay tres terrenos -los ya mencionados salud, aprendizaje y democracia- que son hoy en día los tres ámbitos más importantes (además del económico, a menudo determinado por los tres anteriores) donde el desarrollo e inclusión social vendrán especialmente determinados por el respectivo grado de e-inclusión de una persona… o de una institución.
Por otra parte, los recientes logros que han venido desde la innovación social, la innovación abierta y la innovación social abierta son prácticamente inexplicables sin ese anhelo de emancipación ciudadana aupado por las TIC.
Emancipación y políticas de desarrollo digital
En general, hay dos visiones y al menos tres grandes omisiones en la forma cómo habitualmente se diseñan las políticas de desarrollo digital.
Las visiones son:
- Las políticas de desarrollo digital suelen dirigirse hacia el desarrollo económico, y no hacia el desarrollo individual y social.
- Las políticas de desarrollo digital suelen dirigirse hacia el desarrollo institucional, y no hacia la emancipación personal.
Por otra parte, las tres cuestiones que suelen omitirse en las políticas de desarrollo digital están muy relacionadas con el potencial que las TIC pueden desplegar si se aplican a fondo. Es más: si las TIC tienen algún papel en el desarrollo, creo que es en los tres cuestiones que se listan a continuación:
- La libertad, los derechos civiles, los derechos ciudadanos, las libertades políticas, los derechos de la libertad… muchos nombres para el mismo concepto. La libertad suele estar ausente en las políticas de desarrollo, y en particular en las políticas de desarrollo digital. Cuando, por ejemplo, los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en su meta 16.10, hablan del acceso público a la información, se pone en relacón a la “conformidad con la legislación nacional”. Relevante, cuando el informe Freedom in The World 2015 de Freedom House sitúa al 54% de los países analizados como no libres. Raramente se cuestiona el marco legal al hablar de desarrollo. Y, así, la libertad simplemente queda fuera de las políticas, cuando debería ser lo primero.
- El empoderamiento es un paso más allá de la libertad. Si la libertad trata de la ausencia de restricciones para pensar o hacer la propia voluntad, el empoderamiento trata del fortalecimiento de la capacidad de pensar o hacer que la propia voluntad. En otras palabras, no sólo se puede hacer lo que uno quiera dentro del sistema, sino que el sistema le ayudará a ello. Una vez más, empoderamiento, o capacidades, son a menudo mencionados en cualquier tipo de política de desarrollo, especialmente en las que tienen un fuerte componente digital. Pero, a menudo –y especialmente en los ODS– se limitan a temas de género o de desigualdades en las minorías. Es un primer paso, pero claramente insuficiente. No hay forma de que el desarrollo sea sostenible si no tiene un fuerte componente endógeno, y no hay manera para que el desarrollo sea endógeno sin empoderamiento. En mi opinión, el empoderamiento es fundamental para el desarrollo. Sólo un paso por debajo de la gobernanza.
- La Gobernanza, la democracia, la participación, la deliberación, la co-decisión política. Si la libertad es hacer la propia voluntad, y el empoderamiento es hacerlo con fuerza multiplicada, la gobernanza está muy por encima de eso: no es el pensamiento y la acción dentro del sistema, sino sobre el sistema. La gobernanza es diseñar el sistema según las necesidades de uno (o las necesidades colectivas, más apropiadamente), en lugar de darse forma a uno mismo dentro de un sistema dado. Es por ello que es tan importante… a pesar de estar generalmente ausente de cualquier política de desarrollo. Y más sorprendentemente en las políticas de desarrollo digital, donde las limitaciones físicas a cambiar las cosas, los marcos, los sistemas, son tan y tan bajas. Efectivamente, la toma de decisiones suele tenerse en cuenta – y hablamos de política 2.0 y voto electrónico y e-participación – pero siempre como una forma de tener una cierta influencia en las instituciones. Pero nada sobre cambiar las instituciones, transformarlas, sustituirlas por otras, o incluso deshacerse de ellas.
En resumen, el aumento de la libertad, el empoderamiento y la gobernanza son los mayores resultados potenciales de las TIC en el desarrollo. Y la omisión suele ser doble. Ni se tienen en cuenta las TIC en las políticas para el desarrollo – en particular, como en muy pocas en general más allá de propias del sector y terrenos afines – ni se tienen en cuenta las que posiblemente son las principales razones para desarrollar políticas de desarrollo digital explícitas, a saber y por ejemplo: que las TIC aplicadas a la Salud pueden aumentar la propia libertad del paciente (del ciudadano); que las TIC aplicadas a la Educación pueden mejorar las propias capacidades y empoderamiento para alcanzar objetivos de aprendizaje más ambiciosos; que las TIC aplicadas a la política pueden conducir a una mejor gobernanza.
Cuando se diseñan políticas de desarrollo digital, habitualmente son precedidas por un despliegue de datos que las sustentan: cuánta gente conectada, desde dónde se conecta, para qué. Se hace un diagnóstico, se caracterizan perfiles, se identifican puntos de acción prioritaria. Hasta ahí bien.
Pero.
Es el enfoque. Es industrial. Pertenece, en mi opinión, a la era industrial. No tiene en cuenta, creo, que cabalgamos la ola de la revolución digital y, más importante aún, las muchas revoluciones sociales (que no tecnológicas) que hemos presenciado en los últimos años. Y no, no se trata (solamente) hablando de la Primavera Árabe, o del 15M. Se trata de repensar el procomún y el procomún digital; se trata del software libre y los recursos educativos abiertos y el hardware libre y la ciencia abierta y el conocimiento libre; se trata del gobierno electrónico y los datos abiertos y del gobierno abierto; se trata de la democracia líquida y la democracia híbrida y la tecnopolítica; se trata de los entornos personales de aprendizaje y los cMOOCs y las comunidades de aprendizaje y las comunidades de práctica; se trata de los centros de innovación y los espacios de co-working y la innovación abierta y la innovación social y la innovación social abierta; y todo lo que podemos adjetivar de P2P y la des-intermediación.
Casi nada de esto está en las políticas de desarrollo digital. En los mejores casos habla de mejoras de eficiencia. Incluso de eficacia. En los peores casos, se limita al despliegue de infraestructuras. Pero casi siempre tiene un enfoque estrictamente institucional, dirigido, centralizado, controlado, jerárquico. Y, en mi opinión, podemos aspirar a más. Pero para ello hay que cambiar el foco. Ponerlo no en la herramienta – y sí, las instituciones también son o deberían ser herramientas – sino en el ciudadano. En su libertad, su empoderamiento, su capacitación para la gobernanza.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 22 mayo 2015
Categorías: Comunicación, Derechos, Política, SociedadRed
Otras etiquetas: datos abiertos, gobierno abierto, open data, transparencia
2 comentarios »
 Excavator – Open Pit Mining, de Rene Schwietzke.
Excavator – Open Pit Mining, de Rene Schwietzke.Cuando se habla de estrategias de gobierno abierto, o de datos abiertos, lo habitual es utilizar aproximaciones del tipo «estrategias para la publicación de datos» o, a lo sumo, «estrategias para la abertura de datos». Y esto es así tanto si la estrategia es pasiva —el ciudadano pide unos datos, la Administración se los da o los hace públicos— como si es activa —la Administración se adelanta y publica esos datos antes de que nadie haga una petición explícita.
En mi opinión, esta es una opción legítima, pero obsoleta. Insisto: legítima, porque ya querríamos que la política de mínimos fuese publicar o abrir, pero obsoleta porque, hoy en día, lo más eficaz y eficiente es que la Administración ya trabaje en abierto. Que el diseño de sus procesos —y recalco la palabra procesos, que van más allá de la mera tecnología— sea abierto desde el momento cero.
Me gustaría ilustrar las diferencias —nada sutiles, aunque pueda parecerlo— con un ejemplo que quién más quién menos ha vivido en primera persona: la publicación de las calificaciones de una asignatura. El ejemplo (tanto la opción 1 como la opción 2) se ajusta bastante a la realidad, aunque he hecho alguna simplificación o algún pequeño cambio para que se ajuste más a lo que se quiere mostrar.
Opción 1: publicar los datos
- Un profesor evalúa los exámenes de una asignatura, sobre el original en papel, y apuntando las notas en una hoja de cálculo. Y otro profesor el de otra. Y así todos. Cuando terminan de evaluar, imprimen las notas y las cuelgan en la puerta de su despacho junto con la nota final. Es decir, publican la información de forma activa.
- Para saber sus notas, los estudiantes deben ir consultando las puertas de todos los despachos. Igual que ocurre a menudo con la administración: el ciudadano debe ir portal por portal, web por web, sección por sección, para encontrar toda la información.
- El estudiante que quiere saber no la información (he aprobado o no) sino cómo le ha ido el examen, debe pedir cita con el profesor. Solamente así, obtiene las notas numéricas que ha sacado en todas las preguntas del examen, así como los coeficientes de ponderación. Esto se corresponde con (1) abrir los datos y (2) de forma pasiva o reactiva, es decir, a petición del ciudadano.
- En algún momento, los profesores introducen las notas en la base de datos a partir de la cuál el personal de gestión académica de la secretaría del departamento podrá emitir certificados y tramitar, si procede, los títulos pertinentes.
Este sencillo esquema incorpora ya lo básico (publicación de información, abertura de datos, publicidad activa y pasiva, emisión de certificados / inicio de procesos administrativos) así como tres tipos de actor: el que genera los datos (profesor), el que los administra (secretaría) y el que los consulta (ciudadano). Y, también, qué perfil tiene cada uno respecto a los datos (los crea, los administra, los consulta).
Y así funciona, en general, la Administración. Y así es cómo, en general, está planteada la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como sus equivalentes autonómicas.
Opción 2: abrir los procesos y las aplicaciones
Hay, no obstante, otra opción que en lugar de centrarse en el contenido, se centra en el contenedor.
- Los exámenes de los estudiantes está digitalizados y residen en una aplicación. De hecho, los estudiantes mismos pueden subir ellos mismos sus exámenes (o sus trabajos, o sus portafolios electrónicos, etc.).
- El profesor evalúa los exámenes directamente desde la aplicación, pudiendo entrar notas parciales que, automáticamente, calculan la nota final mediante una fórmula pública.
- Una vez calificados, los estudiantes pueden consultar, en su propio expediente, todas sus calificaciones a la vez.
- Desde la misma aplicación, el personal de gestión académica (y sin necesidad de acceder a los datos, que pueden permanecer confidenciales) pueden cerrar actas, mandar mensajes automáticos, etc.
- Desde la misma aplicación, el estudiante puede no pedir sino directamente descargarse sus certificados y títulos firmados digitalmente.
Esta segunda opción puede parecer similar a la primera opción. Pero no lo es. Porque lo importante no es la tecnología, sino el proceso. En la segunda opción, hay una única tecnología que permite que el proceso sea abierto por defecto. Sí. Pero mucho más: no hay otros procesos ni tecnologías. No hay que «publicar», no hay que sacar los datos de un sitio (hoja de cálculo) para llevárselos a otro (impresión para colgar en la puerta del despacho, exportación a la base de datos de certificados y títulos) sino que todos residen en el mismo sitio. Y, más importante, todos los actores comparten el mismo proceso gracias a que acceden a la misma aplicación.
Diferencia entre publicar y trabajar en abierto
Vamos a llevar el caso anterior a un caso más habitual en la Administración: la consulta de datos del presupuesto.
En la primera opción, la Administración trabaja dentro de su propio circuito cerrado de gestión económica y presupuestaria. Cuando el ciudadano quiere información económica de la Administración, en la aproximación de publicidad pasiva o reactiva, ese ciudadano debe pedirla y una persona debe destinar un tiempo a recabar los datos, ponerlos en un formato determinado y publicarlos. A lo sumo, y ya en la aproximación proactiva, nos encontraremos que la Administración ha recopilado esos datos y ha hecho una copia en otro lugar para que el ciudadano pueda consultarlos sin tener que pedirlos. Publicar una copia. Publicar. Copia.
Hay una segunda opción: dado que por norma general la Administración ya trabaja sobre aplicaciones digitales, bastaría con abrir esa aplicación al exterior. Bastaría con que Administración y ciudadano accediesen a la misma aplicación (sí, por motivos de eficiencia tecnológica puede que realmente accedan a copias, pero a efectos de simplificar, supongamos que es la misma aplicación, como ocurría con el caso de la gestión académica). Por supuesto, el funcionario puede hacer asentamientos (tanto gasto, de tal proveedor, por el concepto tal, para la partida cual, y para el proyecto equis) y el ciudadano solamente puede consultar. Pero la diferencia conceptual con la primera opción es abismal:
- Total transparencia por utilizar los mismos sistemas o aplicaciones.
- Información en tiempo real (o casi: de nuevo, por motivos técnicos — que no cambian el fondo del concepto — podemos hacer copias y actualizaciones, pero son automáticas, no es alguien que, una vez al año, copia datos de un sitio a otro).
- Acceso total al máximo detalle, sin filtros (especialmente filtros humanos).
- Formato reutilizable en origen, dado que accedemos al dato, no a una (a menudo burda) «materialización» del mismo.
- Ausencia de manipulación y, en consecuencia, ahorro en tiempo y recursos (sobre todo humanos).
Además, dado que lo que estamos utilizando es una aplicación viva y no una foto fija, podemos acceder a los datos de dos formas complementarias:
- Si hay tiempo y dinero para desarrollo, con una visualización especialmente pensada para el ciudadano.
- Además podemos dar acceso directo a los datos (p.ej. via API abierta) para su manipulación masiva (y muy muy barata).
La pregunta habitual en estos casos es qué hacer o bien con los datos antiguos o bien con documentos que no son exactamente datos.
La respuesta (para mí) es inmediata: de forma proactiva o reactiva, una vez se digitalizan (el verdadero coste de la transparencia… además del político, claro) hay que pensar no en una solución para ese ciudadano en particular, sino en una aplicación que sea de utilidad especialmente para el funcionario.
Un último ejemplo para incorporar estas últimas apreciaciones.
La Administración gasta literalmente millones en informarse. A menudo encargando informes a terceros, o bien concediendo ayudas o becas a la investigación y el análisis. Acceder a esa documentación es una tarea épica. Incluso dentro de la Administración. Una opción es, a petición del ciudadano, bajar a las catacumbas (digitales) de la administración para encontrar un documento enterrado en un marasmo de información. Otra opción es poner en marcha un repositorio de archivos que, sobre todo, sea útil al funcionario para su propio trabajo (y para su propia organización), abriendo una parte (la parte de consulta) al ciudadano. De hecho, estos sistemas ya funcionan en la mayoría de grandes empresas privadas y Administraciones. Así, el gobierno abierto, los datos abiertos son, sobre todo y ante todo, una herramienta útil para la propia Administración — además de para cumplir un expediente de cara al ciudadano.
Es por todo ello que cuando se habla de «publicar» información, o «abrir» datos, tengo la impresión que retrocedemos en el tiempo. O que permanecemos en un tiempo pasado, donde era necesario (porque todo estaba en papel y archivado físicamente) que alguien buscase, encontrase, interpretase, filtrase, replicase y distribuyese la documentación.
Pero ya no es así. Busca el ciudadano y el ciudadano encuentra (sabrá él si lo que tiene entre manos es lo que buscaba o no). Interpreta el mismo ciudadano y filtra según sus propias necesidades (aunque por temas de privacidad y seguridad, por supuesto, puede haber un filtrado previo). No hace falta replicar, porque la información es intangible y, por tanto, no es escasa, no se «pierde» si se «da». Y, está claro, la distribución va dentro del mismo proceso. Y lo mejor, lo más interesante, es que exactamente el mismo protocolo, el mismo proceso, la (más o menos) mismo proceso y herramienta sirve para quien genera la información, para quien la administra y custodia, y para quién la va a usar, sea Administración o ciudadano.
Deberíamos dejar de añadir barreras innecesarias donde no las hay.
Apunte dedicado a Antonio Ibáñez, por obligarme a pensar :)
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 16 marzo 2015
Categorías: Derechos, Política
Otras etiquetas: catalunya, independencia, revista treball
Sin comentarios »
El pasado 6 de marzo, Joan Coscubiela describía, en El camino confederal a la soberanía, algunos motivos por los que era preferible una Catalunya como estado soberano dentro de una confederación española, en lugar de una Catalunya independiente fuera del actual estado español de forma unilateral.
Hay dos puntos en los que estoy muy de acuerdo con lo expuesto en el artículo y que son, en mi opinión, los fundamentales: (1) el modelo de ordenación administrativa territorial en España está agotado y (2) hay demasiada incertidumbre sobre la articulación de un nuevo estado catalán y su impacto socio-económico como para hacer análisis demasiado simples — en positivo y en negativo, añadiría yo. Entre estos impactos, Coscubiela apunta tres terrenos en los que se debe ser especialmente cuidadoso: las relaciones laborales, las pensiones y la fiscalidad. No puedo estar más de acuerdo.
Hay, sin embargo, tres puntos donde discrepo profundamente, dos de ellos técnicos — la naturaleza del dumping social y económico, la naturaleza de las pensiones y la solidaridad — y uno político — la distancia entre la toma de decisiones y el ciudadano.
Detengámonos, sin embargo, un momento a ver la principal diferencia de la federación y la confederación — y ya me perdonarán por las simplificaciones que, espero, no se alejen del rigor más que lo que la pedagogía requiera.
En una confederación, un grupo de estados plenamente soberanos deciden ofrecer de forma mancomunada la provisión de una serie de servicios públicos. Habitualmente son servicios donde las economías de escala son evidentes, así como solucionan muchas externalidades económicas y sociales: defensa, política exterior, política monetaria.
La federación, en cambio, suele funcionar a la inversa: regiones o estados que no son soberanos, acaban asumiendo competencias segregadas de la Administración estatal. La soberanía se mantiene centralizada — es decir, las partes no ostentan soberanía alguna — y lo que se descentraliza es aquello donde es relevante acercarse a diferentes sensibilidades de los ciudadanos, o en aras de la variedad en la provisión de servicios.
Como ejemplo, y de acuerdo con muchos autores, podemos decir que Europa funciona a menudo como una confederación de facto, mientras que las autonomías españolas pueden equipararse a un sistema federal.
Un argumento vertebral en el artículo de Joan Coscubiela tiene que ver con los riesgos de facilitar el dumping económico y social en ámbitos como las relaciones laborales o la fiscalidad. Y tiene razón. Ahora bien, discrepo profundamente en que el origen de este riesgo se halle en las diferencias entre un estado federal y uno confederal. Es decir, en que «levantar fronteras legislativas conduce inexorablemente al dumping social.» Hay dos comentarios a hacer esta afirmación. La primera es relativa al levantamiento de fronteras: no se levantan fronteras cuando se crea una diferente legislación laboral, comercial o fiscal en un (nuevo) estado que son diferentes a las del entorno. Una frontera se levanta cuando, de forma explícita, se dificulta o prohíbe la circulación de trabajadores, bienes y servicios, capitales (inversión) o flujos financieros. Puede parecer una frivolidad debatir sobre una mera palabra, pero las palabras están cargadas de significado y es técnicamente falso que se levanten fronteras. ¿Se levantan dificultades? Nada menos que todas las que se encuentra un mundo globalizado en su paseo diario por el mundo. Y nada menos que las que levantaría en cualquier otro un estado soberano confederado con España.
El segundo comentario es respecto dónde están las fronteras legislativas en Cataluña, España y Europa. Se calcula que los grandes países europeos — Alemania, Austria, Francia — tienen cerca de un 40% de leyes que emanan directamente de Bruselas. Añadamos a esto estándares, pactos o tendencias que, sin ser ley, determinan el desarrollo de la Educación (Bolonia), las telecomunicaciones (OMC, OMPI), la seguridad (Interpol, acuerdos internacionales), las relaciones comerciales (el Euro) y muchísimos otros más cambios.
Considero, pues, que el dumping social y económico se origina en un lugar que no tiene nada que ver con la finísima distinción de un estado federal y uno confederal, sino que se encuentra fuera de las fronteras de la federación/confederación. Volveré sobre ello al final.
La segunda cuestión de la que quería hablar es la de las pensiones y la solidaridad.
Respecto a las pensiones se entra y se sale varias veces en el artículo sobre la cuestión de haber cotizado en varios lugares. Hagamos una aclaración rotundo: tanto da. El sistema de pensiones español, de reparto, es independiente de donde cotiza cada uno. Pero no porque sea unificado a nivel estatal, sino porque es un pacto entre generaciones. Es decir, no es que un trabajador vaya llenando una hucha (algo en Gijón, un poco en Sevilla, otro tanto en Reus) que el Estado le custodia y le devuelve cuando se jubila. No. El sistema español son dos pactos: cuando uno trabaja, pacta con los jubilados que les pagará una pensión, porque el Estado le promete un segundo pacto cuando él se jubile: que los trabajadores de entonces le pagarán también una pensión a él. ¿Le devolverán el dinero contribuido? No, le pagarán … lo que quieran o puedan.
Tiene razón Joan Coscubiela que una secesión puede conducir a una ruptura del sistema de pensiones, pero discrepo con él sobre la naturaleza de la ruptura: no será técnica ni económica, sino política (y con impacto social, claro). Habrá que reconocer los derechos de los jubilados y habrá que rehacer un pacto. Pero esto no es demasiado diferente de lo que ocurre prácticamente cada vez que se aprueban unos presupuestos del Estado. Cada año. Como mucho, cada legislatura.
Con la solidaridad interterritorial ocurre tres cuartos de lo mismo. Es — o debería ser —un pacto. No quiero entrar ahora en ver si es justa o injusta la solidaridad entre territorios, ni cómo debería ser. Me limito a apuntar que es independiente de si tenemos federación o confederación: mientras haya un estado soberano, es éste al que le corresponde reconocer derechos — de los jubilados, por ejemplo, o de los vecinos — y ver si quiere contribuir a las necesidades de esos vecinos — con un pacto bilateral con otro estado, o a través de un organismo superior de solidaridad entre países miembros de la UE — como ha sido beneficiándose España desde 1985 y que cada vez se dirige menos a estados y más a regiones, dicho sea de paso.
Por último, una cuestión política: la fiscalidad.
En el fondo, con la fiscalidad quiero reforzar dos argumentos de Joan Coscubiela que a él lo llevan a un lugar diferente que a mí. Tanto él como yo coincidimos en dos diagnósticos. El primero es que no podemos tener un sistema monetario europeo mientras que tenemos un sistema fiscal despedazado a diferentes niveles de la Unión. Europa será una unión social o no será: buena parte del drama que ahora vivimos parte de ahí, de la separación entre mercados y personas, entre la libertad del dinero y la soberanía de los ciudadanos. El segundo punto en común es que ambos creemos en el principio de subsidiariedad, en acercar la toma de decisiones a donde se deban aplicar. No tiene sentido que Bruselas fije la distribución de las guarderías a una ciudad, como poco eficiente es que cada ciudad tenga su propia política de inmigración, de defensa, o su propia moneda.
Sorprendentemente para mí, la unión fiscal solidaria y el acercamiento de la toma de decisiones a los ciudadanos pasa, según la propuesta de Joan Coscubiela, por crear un estadio intermedio entre Bruselas y Barcelona. Digo crear y no mantener, porque la opción confederal añade una confederación (la Española) dentro de lo que ahora es ya, a todos los efectos, otra confederación (la Europea).
En resumen, qué he dicho hasta ahora: el dumping social y económico tienen poco que ver con las diferencias entre federación y confederación de estados, entre una Cataluña soberana y otra confederada con España. Las pensiones y la solidaridad, tampoco dependen de este modelo, sino de la dinámica de pactos que emerja del nuevo estado (confederado o soberano) con sus vecinos y/o confederados.
No quisiera dejar de añadir unas reflexiones ya bastante personales.
La primera, obvia a estas alturas, es que he asumido que un estado catalán soberano permanecería dentro de la Unión Europea. Esto es discutible, por supuesto. Pero considero — y segunda reflexión personal — que permanecer en la Unión Europea es una cuestión de voluntad política, como lo es el hecho de que España acepte la creación de una confederación. Lo diré de otra manera: la parte difícil, la que requiere mucha diplomacia y no poca ingeniería política, no es ni confederarse un estado en Europa o en España, sino simplemente la creación de un estado soberano. Es ahí donde se darán todos los pactos, como el reparto de la deuda… o la solidaridad interterritorial, o el reconocimiento de los derechos de los actuales y futuros pensionistas. Y es ahí, también, donde federación o confederación pactarán también una política común para luchar contra el dumping social o económico, o los paraísos fiscales… todo ello enemigo común de la federación/confederación, no amenaza interna.
Con ello, nos situamos en el punto que las dificultades de la opción confederal o plenamente independiente, son o bien compartidas — porque dependen del contexto — o bien las mismas — porque dependen del Estado español, que no verá diferencia entre ambos modelos. Y, en cambio, la creación de una confederación española dentro de una confederación europea nos aleja de los beneficios potenciales de… ser una confederación (unión fiscal y social, subsidiariedad, actualización y modernización de los sistemas laborales, de pensiones y de solidaridad interterritorial), que es lo que Joan Coscubiela defendía en primera instancia.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 21 febrero 2015
Categorías: Derechos, Política
Otras etiquetas: revista treball
Sin comentarios »
La aparición de nuevos partidos políticos suele recibirse de forma muy diferente por parte de políticos y politólogos — solo por eso vale la pena distinguir unos de otros: no pueden ser más diferentes. Los politólogos suelen recibir con brazos abiertos y excitación la creación de nuevos partidos políticos, como los meteorólogos esperan la inestabilidad, las bajas presiones y, a ser posible, un tifón (aunque sea pequeño). Los políticos, por el contrario, suelen ser recelosos de la potencial competencia que entra en el siempre estrecho mercado electoral, y más si los perciben como sustitutos de su propia oferta.
Los ciudadanos y los medios… depende. Depende, sobre todo, de cuán alineados estén con unos políticos o unos partidos determinados, o cuán desencantados estén (los primeros) y las ganas de hacer dinero (los segundos) que tengan. Cuanto más alineados, más recelos. Cuanto más perdidos estén electoralmente hablando o más necesitados de audiencia, más optimistas.
Politólogos, ciudadanos desencantados o medios necesitados de titulares suelen lanzarse animosamente a seguir los pasos de los recién llegados y, en algunos casos, a alabar su nuevo o renovado o desempolvado discurso. Los partidos y militantes y simpatizantes, en cambio, suelen lanzarse a la yugular del recién llegado, buscarle los trapos sucios, desacreditarlo o minimizar su importancia o la novedad.
Hay un ejercicio que, por norma general, queda fuera del revuelo que genera la aparición de un nuevo partido, formación o movimiento político: conocer el porqué de las cosas. ¿Por qué ha aparecido el nuevo partido? ¿Por qué ahora? ¿Por qué estas personas y por qué con este apoyo? ¿Por qué este discurso? ¿Por qué ha tenido buena acogida en un determinado sector de la población? ¿Por qué — más importante quizás todavía — es verosímil lo que dice? ¿O por qué es verosímil que lo que dice sea nuevo (lo sea o no)?
Sí, es cierto, de vez en cuando encontramos alguien que osa apuntar al porqué de las cosas: porque había desencanto, porque había un nicho en el mercado electoral para cubrir, porque hay mucho paro y uno se agarra a un clavo ardiendo… Ya… Pero… ¿Por qué? ¿Por qué este desencanto? ¿Por qué había un nicho de mercado que nadie cubría? ¿Por qué nadie lo cubría? ¿Por qué había la percepción de que nadie hacía nada por los parados o los desahuciados? O, directamente, ¿por qué nadie hacía nada por los parados o los desahuciados?
Desgraciadamente, lo más habitual es ver cómo todos los esfuerzos se centran en dirigir la sintomatología. En este caso, la naturaleza, composición, intenciones, programa y «autenticidad» del nuevo partido. Y muy, muy pocos esfuerzos en el análisis de las causas.
Es comprensible este comportamiento. Pero es muy poco eficaz.
La aparición de un nuevo partido, más allá de las ambiciones personales — que suelen canalizarse a través de las instituciones y organizaciones existentes — suele ser indicio de que las cosas han cambiado. Que suficientes cosas han cambiado como para romperse el equilibrio existente. O, si se quiere, que muchas cosas deberían cambiar y el equilibrio existente las está ignorando completamente. La aparición de un nuevo partido debería ser una llamada de atención para revisar la propia actuación, el propio programa, las propias ideas, las «realidades» que fundamentan las propias ideas. Y no en relación a la nueva formación, sino en relación a uno mismo y en relación a la ciudadanía a la que se dice que se dirige.
Es cierto que, a menudo, la aparición de una nueva iniciativa política responde a cuestiones internas de una organización existente. Pero la prueba del nueve de cuán internas son es el apoyo externo que esta formación recibe. Cargar contra el Front National francés por racista y xenófobo, o contra Syriza por populista y antisistema (por poner dos ejemplos «lejanos») es como cargar contra Isaac Newton porque las cosas caen al suelo.
Esto no quiere decir que no tengamos que intentar encontrar la verdad y la viabilidad de los nuevos discursos. Pero limitarse a una cuestión desgaste del oponente en clave de reparto de cuotas de poder es, este sí, motivo suficiente por el que aparecen, hoy en día, nuevas formaciones políticas.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 31 enero 2015
Categorías: Derechos, Política
Otras etiquetas: catalunya, independencia, independentismo, podemos, sentitcritic
3 comentarios »
Habitualmente se ha dicho que en Cataluña hay dos ejes políticos que marcan la toma de decisiones del votante catalán. Por un lado, el tradicional eje izquierda-derecha, o eje social; y por otro, el llamado eje nacional, es decir, aquel lo largo del cual uno se identifica como sólo español o sólo catalán, pasando por el término medio «tan catalán como español». Estos dos ejes, se ha dicho, configuran la complejidad de la política catalana, y es en función de la combinatoria de uno u otro eje que situamos los votantes y los partidos políticos.
La aparición de Podemos en el terreno político estatal fue recibido por algunos sectores del independentismo como una buena noticia: por un lado, sería fuego purificador que haría limpieza en las filas del bipartidismo hegemónico, debilitándolo tanto en términos absolutos como, especialmente, en términos relativos el equilibrio de fuerzas que conforman el proceso independendista; por otra parte, no podría encenderse en la pólvora mojada que el eje nacional ha empapado a lo largo y ancho de Catalunya. El singular escenario político catalán está tan apretado que ya no había lugar para más jugadores.
Pero, por lo visto, sí lo hay. Lo que muestran los últimos barómetros políticos es que la intención de voto a favor de Podemos en Catalunya está muy lejos de ser minoritaria y marginal. Y que, además, podría estar teniendo un efecto de refuerzo del federalismo a costa del independentismo — aunque el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión ya ha sido criticado por algunos analistas que apuntan el cambio de muestra de la encuesta como principal causa del cambio de tendencia.
Podemos ha centrado su primer año de andadura en afirmar que no es ni de izquierdas ni de derechas; es decir, desmarcándose del eje social. En Catalunya ha intentado seguir la misma estrategia, ahora desmarcándose del eje nacional: derecho a decidir, sí, pero independencia, ahora no es el momento, quizás más adelante. Lo que ahora toca, pues, es un tercer eje: la regeneración.
El eje democrático
Políticos, medios y académicos han estado trabajando, con mejores y (sobre todo) con peores formas de desenmascarar lo que tildaban de engaño: Podemos es de izquierdas, Podemos es de centro-derecha, Podemos es liberal, Podemos es unionista, Podemos es españolista, Podemos es federalista. Podemos es la Sekhmet egipcia, iracunda y vengativa, que quiere hacerse pasar por Bastet, armoniosa protectora del hogar.
Pero Podemos será lo que el ciudadano le otorgue ser, especialmente mientras su identidad esté en formación y, por tanto, sea susceptible de ser maleable, mientras beba de sus círculos, mientras tenga un pie en la calle. Y lo que ahora la calle dice es que hace falta un revulsivo: según el CIS, en el último año la combinación de indecisos, intención de votar en blanco o no votar ha caído cerca de 15 puntos. En el mismo periodo, Podemos ha ganado cerca de 18 puntos en intención de voto (partiendo de cero). «Da igual», pues, lo que Podemos sea en el fondo: es lo que el ciudadano ve en Podemos lo que le hace moverse del sofá o cambiar la papeleta que querrá depositar en la urna.
Y el proceso independentista, ¿qué debe hacer?
El proceso independentista, por ahora, ha jugado sólo en dos ejes. Por un lado, ha pulsado a fondo el acelerador en el eje nacional o identitario, a menudo ayudado por torpes políticas del Gobierno central y los partidos de carácter estatal que han atizado el fuego en lugar de apagarlo. Por otro, ha sabido sacar partido de la crisis para poner en valor la independencia de Catalunya en el eje social: balanzas fiscales, desequilibrios de inversiones, balanzas de pagos o agravios en el acceso al endeudamiento han podido situar el papel de la independencia dentro del debate económico, en el mantenimiento del Estado del Bienestar, en el acceso directo a las políticas de la Unión Europea.
El proceso independentista, sin embargo, ha desterrado (en general) la regeneración democrática. O ha pasado de puntillas por encima del tema. Cuestiones como el creciente debate sobre la democracia deliberativa o la democracia directa, sobre la participación, sobre la corrupción, sobre la transparencia han quedado en meras anécdotas — con honradísima aunque, creo, pequeñísimas excepciones. Tres muestras fundamentales en manos de un Parlamento que, sobre el papel, ha trabajado a favor de la indepencencia: una Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que es sólo buena cuando se la compara con su hermana española (con quién, por cierto, comparte nombre: mal augurio), pero muy lejos de lo que sería el óptimo; una Ley de consultas populares no referendarias y de otras formas de participación ciudadana, creada ad hoc para lo que resultó ser una no-consulta, y que deja la participación bajo el triste epígrafe «otras formas» (la calderilla de la participación); y la inexistente Ley Electoral de Catalunya, que (quizás) de tantos embrollos nos habría sacado estas alturas.
Podemos y el proceso independentista: ¿inhibidor o catalizador?
Mientras el proceso independentista en Catalunya juega en dos ejes, Podemos, como en el resto de España, juega a un tercer eje. Mientras esto ocurra, no se encontrarán. No se encontrarán, sin embargo, no significa que no se estorben. El proceso independentista había llegado a una especie de equilibrio donde «todo el mundo» quería votar y «la mitad» quería votar por la independencia. Era terreno conocido y era cuestión de ganar el pulso al unionismo. Podemos ha entrado por la puerta grande de la desafección y los indecisos. Aquellos que, abandonando su desinterés podían decantar la balanza. Y los que, qué ironía, se han decantado por salirse por la tangente.
Y al igual que ocurre en el resto del Estado, el proceso independentista sigue viendo el mundo en dos ejes. Y es en este plano que insiste en librar la batalla, mientras por el hueco del espacio-tiempo independentista/unionista se deslizan miles de indecisos cada día. Podemos no moverá el complicado tablero del proceso independentista… eppur si muove! Así que, por invocación, se materializa el potencial inhibidor de la entrada de Podemos en el proceso independentista: nada se mueve a los dos ejes nacional-social mientras todo cambia de lugar al resto de nuevos espacios.
Ante la negación de Podemos, o ante la destrucción de Podemos para desactivar su potencial inhibidor, hay, sin embargo, una tercera opción (no confundir con tercera vía), que es entrar en el tercer eje. Si alguna (entre muchas otras) cosa se puede aprender ya de la experiencia de Guanyem es que el tercer eje y el proceso independentista son compatibles. Digámoslo de nuevo: no es necesario que el proceso independentista se enfrente a los nuevos partidos y movimientos en un juego de suma cero porque puede haber puntos de confluencia. ¿Por qué debería poder haber independentistas de derechas y de izquierdas (el eje social) y no independentistas tradicionales o regeneradores (el eje de la radicalidad democrática)?
Ya ha habido tímidas pasos en este sentido, tanto desde los movimientos sociales como desde determinados partidos o agrupaciones políticas, en ambos sentidos. Pero no ha habido grandes pasos de cara a integrar pareceres.
Y, a mi, de juicio, quien primero encuentre el punto de confluencia entre el eje de regeneración democrática y los otros dos ejes, se lleva el gato al agua. Es decir, sacará a los indecisos de casa. Indeciso el último.
Post-scriptum: Tras la publicación de este artículo en su versión original, algunas personas hicieron llegar (pública o privadamente) sus comentarios al mismo. Los avanzo así, simplificados, acompañándolos también de una breve respuesta por mi parte.
- No es cierto que no haya un independentismo de izquierdas con fuerte componente regenerador. Sí, existe, y el artículo no dice lo contrario. Lo que el artículo afirma es que está muy lejos de ser mayoritario y aún menos hegemónico, especialmente en la agenda pública y en los medios.
- Si el proceso independentista era, en el fondo, una forma de regenerar la democracia, ¿por qué no hacerlo para toda España? Dos respuestas. La primera, porque hay un eje nacional o identitario que no se puede pasar por alto, sino todo lo contrario: en muchos casos es fundamental. La segunda, porque para mucha gente la opción federal carece de credibilidad, tanto dentro como fuera de Catalunya, la impulsen los partidos tradicionales o la impulsen partidos de nuevo cuño.
- Esto es pedir el voto para Podemos y, además, Podemos nos engaña. El artículo no habla de si Podemos es más o menos creíble (habrá que esperar) sino de si la gente cree que su programa (la regeneración democrática) es necesario o no. Y las encuestas dicen que cada vez más gente lo cree. Por otra parte, no hay que confundir el contenido con el continente: uno puede alertar sobre la conveniencia táctica de acercarse a unas ideas sin por ello acercarse a quién las propugna con más vehemencia. En otro registro, por ejemplo, podría ser posible incorporar políticas de género o respetuosas con el medio ambiente sin que ello necesariamente implicase votar a un partido feminista o a un partido ecologista.
Por Ismael Peña-López (@ictlogist), 14 diciembre 2014
Categorías: Derechos, Política
Otras etiquetas: revista treball
Sin comentarios »
Escenario 1.
El representante público nos informa, a bombo y platillo, su generosidad — o la de su gobierno — en agraciar los ciudadanos con tal o cual intervención, gasto o inversión. Podría haber hecho otra cosa, pero ha tenido en consideración ciertas peticiones y necesidades, ha evaluado — seguro — el signo de los tiempos en los medios de comunicación y las encuestas de intención de voto, y ha optado por recompensar a los ciudadanos que se han portado bien.
Escenario 2.
Después de ingentes esfuerzos por parte de los vecinos y/o la sociedad civil organizada, la comunidad consigue sacar adelante un proyecto colectivo. Por aquello de airearlo y salir en los medios — a menudo no basta con hacer algo, hay que contarlo —, se invita al representante público. Éste, muy sinceramente y de todo corazón, agradece a la comunidad el esfuerzo e ilusión empleados.
Los dos escenarios anteriores representan, con sus similitudes, uno de los mayores actos de subversión política que vivimos hoy en día.
En el primer caso, el representante público actúa como si, realmente, el dinero fueran suyo. Obvia que el dinero es del contribuyente, que de forma estrictamente coyuntural tiene el encargo de gestionarlo, y que tiene también un contrato anual — los presupuestos — que compromete con quien le da el dinero para que lo administre de una forma determinada — y no de otra.
En el segundo caso, el representante olvida que es él quien trabaja para el ciudadano y no al revés. Imaginemos que llegamos al trabajo y le decimos en nuestro jefe: estoy orgulloso de ti y muy agradecido por el trabajo que haces. Considero que sería mucho más lógica la situación inversa, y así debería suceder también en política: que fuera el ciudadano quien aprobara o quien agradeciera un trabajo bien hecho por el representante electo.
Se podrá decir que ambos casos se ha llevado la crítica al extremo. Y que lo que realmente ocurre es que la persona habla en nombre de la institución. Y que la institución nos representa a todos. Y que, por tanto, el representante electo en realidad es una especie de ente que habla a los ciudadanos en nombre de los ciudadanos mismos.
He aquí la subversión. Tanto nos hemos acostumbrado a ser representados, a inhibirnos de la política, que este tipo de círculos de solipsismo institucional y de rendición de la soberanía nos parecen de lo más normal. Hay un ejemplo extraído de la lucha feminista que será (creo) del todo esclarecedor: «papá ayuda mucho a mamá en las cosas de casa». ¿Vemos el problema en este enunciado? Pues, en mi opinión, este ejemplo es primo hermano del «El Partido Tal sí lo hace bien y, gracias a él, se invertirán tanto dinero en el Barrio Cual» o «Estamos muy orgullosos de que el Barrio Cual haya conseguido defender sus propios intereses a pesar de que el gobierno quizás ha hecho dejación de funciones».
Se nos recuerda constantemente — desde la ciudadanía, desde los partidos (nuevos y viejos), desde la sociedad civil organizada, desde la academia — cuaán profundos están siendo los cambios que estamos viviendo y cuan urgente es la necesidad de hacer cambios a fondo. La urgencia de una regeneración democrática. Pero, como ocurrió (y ocurre) con la lucha por los derechos de las mujeres, el lenguaje nos traiciona. A menudo de forma involuntaria e inconsciente… lo que quizá sea el peor de los enemigos: lo tenemos en casa sin saberlo.
Si queremos hacer una regeneración democrática, si queremos llevar a cabo un ejercicio de devolución de la soberanía al ciudadano, más aún si estamos en disposición de iniciar procesos de destitución y de constitución de un nuevo contrato social, es necesario que prestemos también atención a las formas. En las formas que tenemos tan bajo la piel que nos son invisibles. No basta, claro. No es suficiente, por supuesto. Pero es necesario.
En una época de cambios, de relativismo, de repensar conceptos, es necesario resituar los actores y sus prácticas. Recordar quién es soberano y quién sirve a quién y en qué condiciones. Si no, puede que lo cambiamos todo para que nada cambie.
 Measuring slingshot, hidden from photographer, cortesía de rpb1001.
Measuring slingshot, hidden from photographer, cortesía de rpb1001.